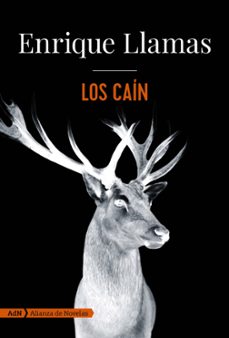Siempre es un gusto regresar a La
Regenta, aunque sólo sea para quedarse en lo obvio, en su primera frase (fabulosa
pero también muy cacareada, sobre todo por gente que apenas ha pasado de ahí y
se las da de sabihonda), esa que, por más que se repita, descontextualice,
utilice sin ton ni son y/o trivialice, no pierde fuerza ni capacidad evocadora
o inspiradora, cómo no intentar anticipar todo lo que puede venir detrás de una
sentencia tan enigmática, sorprendente, descriptiva, concisa y al mismo tiempo
ambigua, tan si se quiere chocante, una sentencia que, por más que la
conozcamos, mantiene intacta su capacidad de sorpresa y es cosquilleante
promesa de lo que vendrá a continuación. “La
heroica ciudad dormía la siesta”. ¿Se puede decir más con menos? Sin
exagerar ni un ápice, es posible afirmar que en esas seis palabras se resume
toda la novela, ahí queda recogida cuando menos su esencia más profunda,
aquello que en gran medida caracteriza y unifica a la amplia nómina de personajes
que habita sus páginas (y, por ende, a Vetusta, esa heroica ciudad tan similar
a Oviedo, de ahí las ampollas que en su día –1884- levantó la obra, algunas de
las cuales siguen hinchándose y doliendo -molestando, si les suena menos
punzante- hasta hoy mismo), son seis palabras, como diría el bolero, de las que
destilan pasiones, miserias (sobre todo morales), dobleces, angustias, el
propio caldo de cultivo en que se cuece todo ello (y más) en ese microcosmos
que, como tantos que reciben ese nombre, es una mera representación a escala de
lo que en rasgos generales es igualmente propio de otros que también merecen
ese nombre literaria y si se quiere vitalmente hablando, al final del mundo
entero (ya dijo no sé quién que las cosas grandes son tan sólo bloques de
menudencias). Y en uno de estos mundos pequeños, cerrados, aislados (no sólo
geográficamente, aunque en el caso que nos ocupa el paisaje, la naturaleza, los
fenómenos naturales tienen mucha influencia en este aspecto, en realidad lo
condicionan, propician, potencian, exacerban), en, como se anuncia en la
contraportada, “un pueblo pequeño en
mitad de Castilla en las postrimerías del franquismo”, en un entorno físico
y psicológico que posee ecos no sólo de don Leopoldo Alas sino, especialmente,
de Aldecoa, Delibes, Pinilla, Martín Gaite, Matute y gran parte de la nunca
suficientemente aplaudida y brillante generación que batalló contra la censura,
bien directamente, bien con ingenio, sutilezas, dobles sentidos, subtextos y
otras espléndidas argucias artísticas y narró (durante y después -salvo, por
desgracia, en el caso del primer citado, fallecido en plena madurez creativa-)
sin paños calientes ni voces oficiales lo que sucedía en aquella España que,
querámoslo o no, no ha desaparecido del todo (incluso se ha reproducido en
otros paisajes, en otros escenarios, ya estaba ahí y todavía está, como el
dinosaurio de Monterroso), en un microcosmos asfixiante, opresivo y
claustrofóbico sitúa Enrique Llamas la acción de Los Caín, su deslumbrante ópera prima, publicada por Alianza de
Novelas.
Como otras tantas canciones y voces consideradas subversivas (algunas
estuvieron prohibidas -y los surcos de los discos en que estaban grabadas
rayados para evitar tentaciones, descuidos o atrevimientos-, otras silenciadas,
amordazadas y/o exiladas, las hubo que permitidas, aunque con muchos reparos y
retoques obligatorios, cuando no tachones, para superar la barrera que suponía
la censura y ser publicado -también hubo quien, como se indicó más arriba, de
esta nada deseable circunstancia sacó inspiración para burlarla con ingenio y
soltura-, de algún que otro disco me decía la tía Carmen que no contase en el
colegio que lo teníamos en casa), El
maestro de Patxi Andión ha formado parte de mi banda sonora desde que tengo
uso de razón, antes de comprender del todo lo que su letra (aunque no he dejado
de analizarla y de extraerle contenido, todavía es muy necesaria, no habla de
algo del pasado como sería de desear) denunciaba sin medias tintas, de ahí que hubiera
que maquillar/cambiar alguna palabra para ser grabada, de ahí que durante un
tiempo no fuese fácil encontrarla, de ahí que siga arrasando y perturbando con
la misma intensidad (o puede que con el valor añadido que aportan los años del
oyente en lo que a experiencia y conocimiento se refiere) desde ese comienzo diríase
fantasmal, con poco más que una nota sostenida muy en segundo plano que deja
casi desnuda la voz del cantautor, rotunda y afilada aunque contenida para estallar
en la palabra final de la primera estrofa, precisamente la que da título a la
canción (“Con el alma en una nube/ y el
cuerpo como un lamento/ viene el problema del pueblo,/ viene el maestro”).
Y, como dice la propia canción, por estas y otras razones he escogido una de
sus frases para dar título a este texto, fue inevitable acompañar mi lectura
con el tarareo interior (aunque a veces se me escapó el canturreo por entre los
dientes) de la creación de Patxi Andión, ya que un maestro, un extraño, un
ajeno, un elemento indeseado, uno de fuera, una pieza que no encaja, un
forastero llega al ficticio pero tan real Somino, trasunto de tantos pueblos (o
villas o barrios o comunidades, da igual el nombre cuando se trata de un grupo
que se siente diferente al resto y que proclama su singularidad excluyendo a
quien no pertenece a ese círculo), es su historia la que sirve como hilo
conductor en esta novela coral en la que, por más que casi todos estén
identificados con nombres, apellidos y hasta motes (la mayoría burlones,
hirientes, despectivos, utilizados para señalar), el auténtico protagonista es
el conjunto, la atmósfera ominosa que se cierne sobre aquel punto, el
compartimento estanco en que los habitantes/dueños del pueblo (y de sus gentes)
salvaguardan sus tradiciones, sus rituales, sus costumbres, es decir, sus
odios, sus deudas pendientes, sus prejuicios, sus luchas enquistadas y
heredadas, los comportamientos que consideran propios y naturales y que no
consienten nadie les venga a juzgar y cambiar, perpetuando inquinas y
enfrentamientos cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyas causas
desconocen las nuevas generaciones, sólo saben que deben continuar la labor de
sus ascendientes, que deben alimentar (y aumentar) la herencia recibida.
“De algunas cosas sólo sabemos que
nos oprimen cuando estamos exentos de ellas” se dice en un momento dado de Los Caín; incluso aunque se vea la
situación con ojos más o menos limpios, poco o nada contaminados por lo que en
el lugar es cotidiano, inmerso en ella resulta más complicado analizarla,
contemplarla con distancia, aunque el que llega de fuera posee otros referentes,
otro modo de pensar y actuar, trae consigo una aureola de renovación (por el
mero hecho de venir de otro lugar), un aire fresco que alerta y resulta
peligroso para la comunidad cerrada en sí misma que sospecha de cualquiera (y
lo condena en juicio sumarísimo en que impera el instinto y no la razón, sin
escuchar los razonamientos del otro, ¿para qué si sólo existe una verdad, es
decir, la suya?, aplicando sus propios códigos, ejecutando una y otra vez
sentencias ancestrales y personales que han transformado en leyes), no es
insólito (ni mucho menos casual) que la canción citada entronque directamente
con esta historia de la que vamos a ocuparnos o con aquella que Manuel Rivas
supo concretar en unas cuantas páginas en las que se masticaba el dolor (La lengua de las mariposas no precisaba
más, algo notorio en la tan estirada versión cinematográfica -por más que
utilizase otras narraciones del mismo autor- que sólo un prodigioso Fernando Fernán-Gómez
sacaba adelante). El auténtico maestro, aquel o aquella (no podemos olvidar a
las muchas mujeres que, con absolutas vocación y entrega procuraron que los
niños de entonces gustasen de la lectura, los números, la Historia) que merece
ese nombre más allá de la profesión que ejerce, supone el acceso al conocimiento,
a la independencia, al pensamiento propio, al discernimiento, oxigena mentes,
abre ventanas, abate barreras, estimula la curiosidad, rompe con lo establecido
aunque no sea esa su pretensión, por eso es alguien a conquistar (es decir, convencer,
adherir a la causa, fagocitar, anular) o a abatir (o, simplemente, a batir),
más aún, como decíamos, en Los Caín, puesto
que Héctor, el joven e inexperto maestro, viene desde la capital y sólo por un
año, motivo más que suficiente para impedirle alterar ninguna de las condiciones
que hacen de Somino un hábitat tan, valga el oxímoron, poco habitable (para el
extraño, aunque no sólo para éste). Enrique Llamas no se anda con chiquitas, su
prosa es afilada, cortante, árida como aquello y aquellos a los que retrata, su
verbo posee la contundencia de lo inevitable, de lo que no se quiere cambiar,
la rudeza de lo agreste (utilizando el adjetivo tanto para definir el paisaje
como el interior de las gentes) y, al mismo tiempo, una lírica en bruto (nunca
mejor dicho), una poética que se escurre entre las palabras intentando horadar
la endurecida y sólida coraza bajo la que laten rencores, enemistades y duelos
(en uno u otro sentido) de los que ya nadie recuerda de forma clara los motivos
o porqués. Como ejemplo del modo prodigioso en que el joven autor hace convivir
estas dos pulsiones que alimentan la novela y la convierten en una experiencia
inolvidable, valga el modo en que describe el paisaje que Héctor encuentra a su
llegada, cuando se ha perdido buscando un pueblo verdaderamente abandonado de
la mano de Dios, pero lo que ve (o no ve) a su alrededor es igual de desolador
y desolado: “No tenía nada que lo hiciera
siniestro, pero le sobraba algo para dejar de parecerlo. Los vientos amarillos
se plegaban a las suaves ondulaciones de un terreno que, según la sensibilidad
de las yemas de los dedos, al atardecer ya tenía las sombras frías”.
Enrique Llamas combina los tiempos y hasta las voces narrativas con dominio
de maestro, con mano firme que suele decirse corresponde a un escritor maduro y
así es como hay que considerarle, no importa su juventud (la edad, como tantas
veces se afirma, es una mera circunstancia), como alguien que, aunque a buen
seguro nos va a deparar muchos motivos para la sorpresa y la algarabía, tiene
bien formada y forjada su escritura, alguien que demuestra oído, gusto,
delectación, alguien que debe haber emborronado muchas páginas (o borrado muchas
líneas de ordenador o al menos lo ha hecho anímica, mental, vitalmente, se nota
que lleva la escritura en las venas, en el corazón, que desborda las yemas de
los dedos, que detrás de cada palabra hay una búsqueda -y un hallazgo-). Así,
el hecho de que cuente la historia desde el presente, evocada, recreada,
sublimada, el hecho de que la narre alguien a quien se la contaron y a veces
tiene que imaginar, rellenar los huecos, despejar las incógnitas, detectar
incoherencias es, por así decirlo, una vuelta más de tuerca en torno al asunto
principal: lo que se lleva diciendo en el pueblo muchos años, lo que está allí
antes de que más de dos y de cinco hayan nacido, los estigmas que uno arrastra
por sus apellidos, lo que se da por probado aunque no haya sucedido, ese
constante runrún que no deja escapatoria, lo que llega sin tener muy claro su
origen y sobre todo su realidad pero emponzoña, asfixia, deja huella: “Supongo (…) que lo que sí crece hoy en mis palabras es la hipérbole de lo
acontecido aquellos días, porque Somino es de esos lugares que vive de la
exageración del recuerdo y la exaltación del detalle”. Y son los niños la
semilla para seguir sembrando y, al mismo tiempo, el terreno más fértil para
que las deudas se sigan satisfaciendo, mientras otras se generan automáticamente,
sin solución de continuidad, esos niños que son aún más impenetrables que sus padres
y familiares varios, esos que traen la única lección que allí importa muy bien
aprendida (y aprehendida) de casa y, con su corta edad, expresan los sentimientos
sin cortapisas ni filtros, en su estado más primigenio, provocando pavor, hablando
“(…) como si con sus palabras cavara un
hoyo para sepultar a alguien. Había odio, odio claro y depurado en su forma de
hablar, odio fino. Jamás se acostumbraría a ese odio en los críos. Odio nítido
y negro, venenoso y, sobre todo, con tendencia al contagio”.
Los Caín sacude en cada
página, en cada frase, en cada palabra que parece esculpida, trabajada con cincel,
porque así están grabadas en las mentes y los corazones de los habitantes de
Somino, al menos lo que éstas explican a los ajenos, ellos ni se las plantean,
ni las buscan, optan por seguir alimentando la oscuridad, la cerrazón, la
ceguera que les hace comportarse como animales heridos, siempre revolviéndose,
atacando antes de/que dejarse vencer, prisioneros y carceleros de un círculo
vicioso cada vez más ceñido y con menos diámetro, por eso les estorba cualquier
elemento (persona) extraño, mucho más si representa una autoridad a la que (se
supone al menos) tienen que plegarse: “(…) aquello
no salió de las molleras de los del pueblo, y la Guardia Civil no consiguió, en
todas las veces que estuvo con la familia de Julio, averiguar qué había
ocurrido en aquel cultivo ni cuáles eran las causas de la afrenta. Su dueño
temía que la Benemérita indagara en los motivos por lo que su campo había
amanecido muerto y encontrara otros nada agradables. Probablemente dieran con
aquello que le hizo, meses ha, robarle un lechal al Llano. (…) Y así un motivo tras otro, perdiéndose en
la lejanía y confundiéndose entre ellos, al igual que las copas de los árboles
empiezan a parecer la de uno solo cuando forman un bosque. Un bosque que había
estado siempre, antes que los abuelos de los abuelos, antes incluso que los
muros de la iglesia y sin el que no se concibe el paisaje”. Puede decirse
(en parte tal vez lo he insinuado yo mismo) que Enrique Llamas recupera una
tradición, en realidad lo que consigue es demostrar la vigencia de modos
narrativos que algunos han querido desterrar o dar por obsoletos (cuando el envejecimiento
inmisericorde se nota especialmente en el contenido, en historias que dejan de
interesar, la manera de contarlas viene después), vigorizándolos y haciéndolos
suyos, demostrando su pertinencia y vigencia, porque aquello que nos cuenta no
está muy lejos, porque no hace falta mirar al pasado o a los lugares pequeños,
perdidos, abandonados/olvidados, y deja clara su perspicacia al hablar de algo
sucedido cuarenta y pico años atrás, antes incluso de nacer él, porque al
leerlo nos damos cuenta de que el tiempo es lo de menos, de una manera u otra siguen
sucediendo hechos (tragedias) similares y es en ese momento cuando el libro
adquiere su dimensión plena de documento/testimonio y, al mismo tiempo, de realidad
de ahora mismo, escarbando en la memoria de algunos lectores, dando a conocer a
otros, haciendo reflexionar a todos, estableciendo puentes entre generaciones
que se sienten más despegadas y diferentes de lo que en realidad son. “Lo cuento todo del mismo modo en que se
escriben los sueños inmediatos para evitar perderlos -por claros que parezcan-
en la neblina de la luz del día”. Que lo siga haciendo, que refrende las
veces que crea necesario este auténtico triunfo de la literatura.