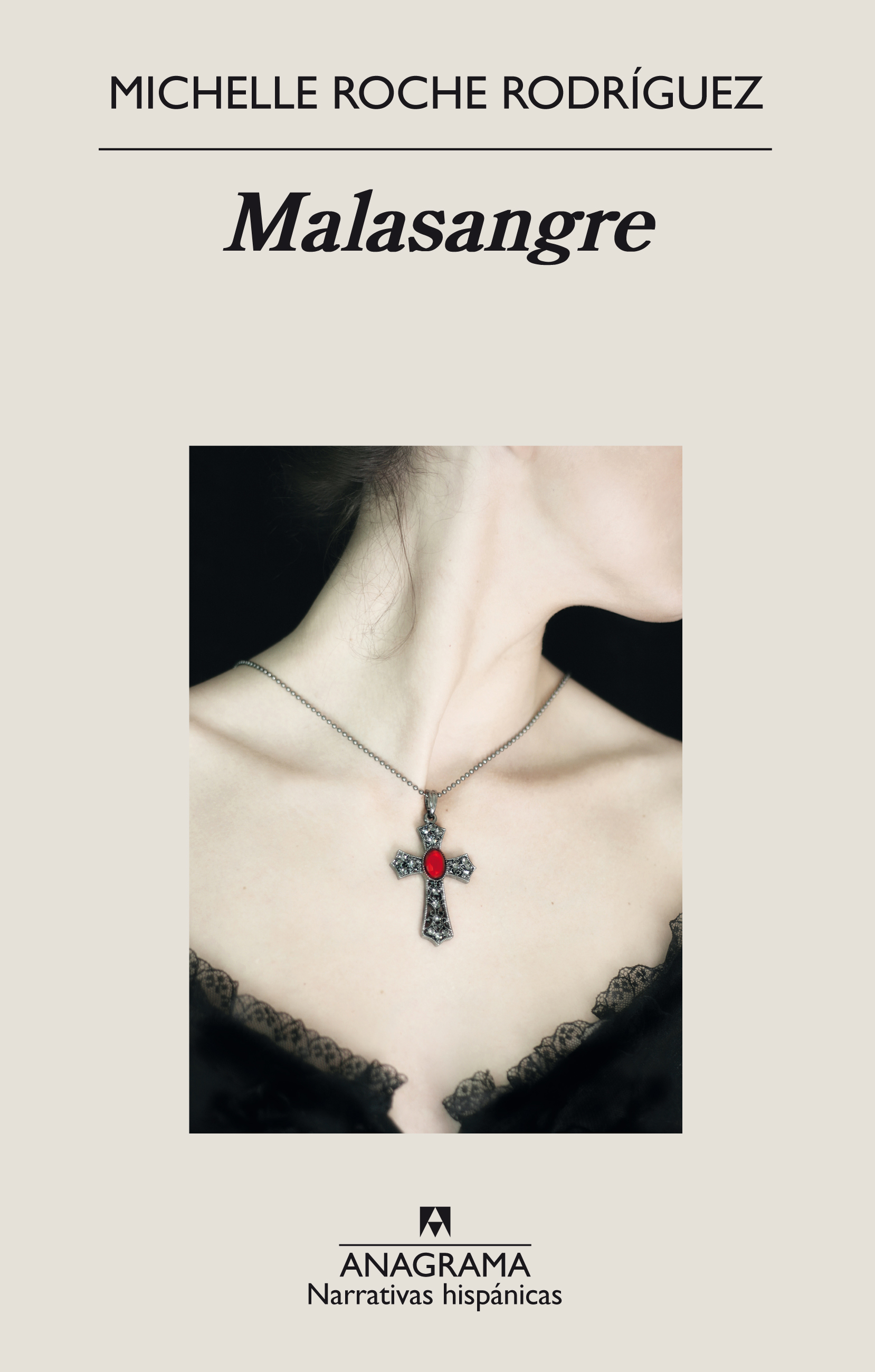Hemos hablado en muchas ocasiones de ese adagio que, las cosas como son,
parece demostrarse en un altísimo porcentaje si atendemos a las taquillas de
cine (cuando se podía hacer), las audiencias de televisión o los listados de
libros más vendidos y que afirma que el público paga para que le cuenten el
mismo cuento una y otra vez; lo cierto es que, reducidos a un esquema mínimo, a
unas cuantas palabras, a un resumen muy somero, los argumentos de infinidad de
historias son intercambiables/similares, lo que provoca juicios precipitados y
erróneos en ambas direcciones, tanto para acusar a alguien de copiar más o
menos descaradamente (dejemos el asunto de los plagios fuera) como para alabar
la supuesta originalidad de quien en realidad no aporta nada a lo que toma como
modelo (hay quien, al menos, tiene la decencia de reconocer sus referentes, sus
inspiraciones, sus deudas, por más que siempre haya quien no deje de hacer la
ola por lo no es novedoso -por más que su ignorancia así lo crea y sanciones-).
Uno diría que la personalidad artística se forja/demuestra de muchas maneras y
que no precisa de ningún componente innovador que tantas veces no es tal en sí
mismo por más que reciba ese nombre, recordemos a uno de los cineastas más
grandes de todos los tiempos cuando tomó la palabra para defender a otro que
tal (Joseph L. Mankiewicz) de las acusaciones de quien se autoproclamaba de ese
modo eliminando el artículo indeterminado (Cecil B. de Mille): “Me llamo
John Ford y hago películas del Oeste”. Su filmografía, al margen de deparar
muchas sorpresas a nivel digamos político (sobre todo para quienes se quedan en
la superficie, en lo podríamos decir anecdótico -es decir, que la mayoría de
sus filmes respondan al arquetipo, cuando no lo crean ellos, de lo que se viene
llamando western desde entonces o antes-), demuestra que, con elementos
comunes/similares, incluso sin salirse de determinado esquema, eso que tantos
aplauden como “original” no radica (o no tiene porqué) en lo que se cuenta sino
en cómo se cuenta.
Ahí radica, al menos para un servidor, la indudable sorpresa, la poderosa
novedad, el gran mérito de Malasangre de Michelle Roche Rodríguez que
publicó Anagrama a principios de año (cuando no podíamos imaginar la que se nos
venía encima, algo, por cierto, para lo que, ya lo estarán comprobando, sirve
de poco haber leído/visto tantas historias apocalípticas o de ese jaez como
abundan): lo fácil sería decir que es una novela sobre vampirismo, algo que es
pero sólo en parte, ya que la escritora venezolana mezcla con sumo acierto y
resultados impactantes diferentes tonos y argumentos construyendo una narración
que jamás pierde la jocosidad e ironía, una mirada crítica hacia los estigmas
que una mujer debe soportar (lo escribo en presente porque, aunque se nos
cuenten hechos/ficciones -espléndidamente fundidos- que tienen lugar en 1921,
otro de los méritos de la novela es el de trazar con suma facilidad paralelismos
entre un ayer no tan lejano y el ahora, elaborando una fábula política y social
con muchos visos de realidad, decía que expone con contundencia (es la base del
relato) a qué se enfrenta una mujer señalada como “diferente”, “independiente”,
“rara”; sí, habrá quien ahora se esté preguntando, “¿no has dicho que habla
de vampirismo?”, sí, y lo hace recogiendo la tradición a la hora de abordar
el tema, pero dándole el mínimo toque fantástico (aunque lo hay y
espléndidamente jugado), poniendo el foco en la parte más sexual, en el deseo
desbordante por, nunca mejor dicho, beberse al otro, en llevar el éxtasis hasta
las últimas consecuencias, en sentir la posesión más absoluta y completa. Michelle
Roche entrega una obra muy personal que uno no puede dejar de celebrar tanto en
la prodigiosa mixtura lograda (trata de un modo u otro -ahora abundaremos en
ello- el asunto del vampirismo, los acontecimientos políticos/sociales de
Venezuela en aquel momento, hace sátira sin ambages pero con suma elegancia, impregna
de feminismo cada página manteniendo un discurso coherente, necesario y sin
estereotipos) como en la distribución y armonización que hace de las diferentes
piezas que maneja, cimentando ahí su posible originalidad (ya saben que es una
palabra que no me gusta demasiado, sobre todo porque creo que se le ha
desposeído de su auténtico significado y se regala más de la cuenta), desplegando
su arte narrativo, su voz, su talento, innovando sin necesidad de subrayarlo o
reivindicarlo, simplemente dejando que la historia nos envuelva y se desarrolle,
siendo particular en/desde el corazón, desde la médula, en el motor de la
historia, en su libertad creativa.
“Hasta ese momento, yo sólo era una hematófaga: si escogía
convertirme en una vampira, desarrollaría mi lujuria asociándola con la sed; en
cambio, como esposa, mi inclinación a la sangre serviría para fomentar el
pecado en otro. Se puede nacer con la condición de hematófaga y sentirse
seducida por la sangre o necesitarla para vivir, pero el vampirismo es producto
del placer sexual. Un deseo de energía sobre otra”. Nadie como Diana, la
protagonista/narradora, para contar quién es y, sobre todo, cómo se siente
cuando los demás la señalan por algo con lo que ha nacido, por lo que ha heredado,
por su gusto por beber sangre, por su condición/enfermedad (dicotomía/diferenciación
que ocupa algunas páginas de la novela y que define al resto de los personajes
-e influye en cómo los ve Diana-), porque ella no es una vampira (al menos aún:
ahí radica una de las tensiones de la historia), ella, al igual que su padre,
bebe sangre porque le gusta, porque lo lleva dentro, porque su cuerpo se la
reclama: “En ese momento, yo no tenía suficiente información para comprender
que él [mi padre] proponía el control de los impulsos como tratamiento
porque la hematofagia era una precondición para el vampirismo. Nací con una
inclinación biológica hacia la inconformidad y ciertos comportamientos
anormales, pero eso aún no me hacía perversa. Esa era la palabra que encubría
el eufemismo «malasangre» que mi madre dejó suspendido sobre mi cabeza como una
espada de Damocles. Desde ese momento, mis padres intentarían controlar mis
impulsos por medio de la doctrina cristiana y la enseñanza de las labores de mi
sexo. Pero no sería suficiente”. Si me apuran, podría decirse que en algunos
momentos estamos ante una novela de iniciación, de descubrimiento, de
construcción de una personalidad/identidad, no nos cansaremos de resaltar que
esa es la grandeza de Malasangre: ser poliédrica, siempre sorprendente,
no poder predecir qué va a venir a continuación, todo salpimentado con un
agudísimo sentido del humor que se expresa mediante un abanico de posibilidades
que van de lo satírico a lo chusco en una perfecta gradación/utilización de
cada tono en el momento preciso; novela de iniciación, decíamos, porque Diana aprende
quién es (y quién/cómo quieren los demás que sea) casi sin tiempo para procesar
la información, teniendo que actuar sobre la marcha, interrogándose sobre sí
misma y sobre la sociedad en la que quieren insertarla/de la que quieren alejarla:
“Para cumplir el imperativo cívico de mi sexo, mi familia me negó la
educación formal, manteniéndome en la cándida ignorancia, afanándome en
naderías, como recetas para postres o el bordado, condenándome a representar el
papel de un parásito del hogar hasta que un señor quisiera cambiarme el
apellido, redefinirme. Convertida en un ser tan diferente al hombre que casi no
parece de la misma raza, la mujer podía considerar su cuerpo como un capital
para ser explotado. La casada puede hacerse mantener por el esposo, trasladando
a su nuevo hogar el parasitismo aprendido en la casa paterna. ¡Y esa mujer
sanguijuela es aplaudida por la sociedad! A ella nadie se atrevería a llamarla
«malasangre»; está revestida de una dignidad superior a la soltera, incluso
cuando esta se ha mantenido virgen”.
Michelle Roche Rodríguez se mueve con impresionante soltura entre los tonos/estilos
de que bebe (nunca mejor dicho) para dar expresión a su voz, a lo que esta
novela tiene de especial, al modo en que, respetando una tradición (tanto en lo
puede decirse fantástico como en lo realista), encuentra su particular forma de
hacer crítica: “No se trataba de constituir una industria, sino de expropiar
el subsuelo: pobres y con administradores tan incompetentes como corruptos, no
podíamos concebir la fabulosa riqueza petrolera como una industria. Chupábamos
la sangre a nuestra tierra; embelesados, entregábamos nuestra energía,
construyendo una máscara que llamábamos modernidad para habitarla con las
cáscaras de nuestros cuerpos, tan exánimes como los de espectros”. Aunque
no se hubiese apuntado ya, quedaría bastante claro de qué país está hablando,
¿verdad? Otro ejemplo: “Mi madre lo miraba con ojos redondos como platos. Se
quejó de que su marido sólo hablaba de «negocitos». Llamaba así a una conducta
mercantil común de nuestro gentilicio: comprar algo por allá para venderlo por
aquí, asociarse al Gobierno en alguna empresa quijotesca o poner a producir un
fundo en ninguna parte para que diera algunas monedas. Distinto al trabajo,
evitado a toda costa por las familias de bien, los negocitos eran compromisos
intermitentes que buscaban la riqueza fácil, y sus predicadores le parecían tan
despreciables como quien se pega a un pariente para prosperar”. En momentos
así es en lo que más brilla la capacidad de la escritora para transformar el
vampirismo en algo aún más simbólico/metafórico/definitorio de lo que podamos
haber leído antes, introduciendo con osadía y maestría la lectura política, esa
que puede haberse hecho en otras ocasiones de un modo un tanto burdo, pero que
encuentra en estas páginas una nueva carta de naturaleza: “Es una falacia la
prohibición del sol a los vampiros, como le ocurre al protagonista del Nosferatu
de F. W. Murnau. Solo a un director de cine alemán se le puede ocurrir que algo
inofensivo como los rayos solares puedan dañar a los monstruos. Si hubiera
tenido razón, las Américas estarían libres de estos seres, y, como ha probado
la historia más veces de las necesarias, múltiples formas de sanguijuelas se
arrastran por estos territorios”. Y no necesita más para que se comprenda
perfectamente lo que quiere decir, aunque se permita párrafos tan rotundos
como: “El ambiente era una sola algarabía de risas, insinuaciones hechas con
discreción y conversaciones entre personas sonrientes que se verían por primera
vez y luego seguro se olvidarían. Resultaba increíble aquel ambiente de
abundancia en una sociedad tiranizada, empobrecida y enferma como era la
nuestra”. Con Malasangre, no es que Michelle Roche Rodríguez haya revolucionado/innovado
un género (o varios), sino que ha creado uno propio que ha convertido a quien
esto firma en adicto (y necesito calmar mi sed lo antes posible).