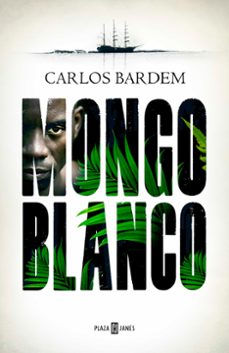Lo de la fascinación por el mal viene de lejos, aunque un servidor
prefiere hablar de curiosidad (lo del morbo, que no lo niego, que lo ponga cada
cual en la dosis que considere más adecuada/aceptable), de interés por aquello
que, se supone, nos resulta ajeno, por aquello que, siendo honestos, entendemos
más cercano de lo que querríamos (no hay más que mirar alrededor/acceder a las
redes sociales en estos tiempos de confinamiento y pandemia para comprobarlo), algo
que sabemos anida en nuestro interior y en no pocas ocasiones se muestra como
una tentación muy apetecible ante las injusticias (o que consideramos tales) sufridas
o los obstáculos encontrados a lo largo del camino profesional y/o personal,
nos gustaría que esa fuese nuestra respuesta ante quien así se comporta pero no
nos atrevemos a ello o, sobre todo, no tenemos las herramientas/capacidades
para ello (lo que suele traducirse en que no poseemos el rango/cargo que nos
haga sentir inmunes y nos consienta actuar con impunidad). No se trata, como
tantas veces se denuncia/discute, de que los personajes que pueden ser tildados
de negativos, los que comúnmente se presentan como antagonistas (aunque no son
pocas las oportunidades en que se erigen en protagonistas -y no es algo
novedoso ni moda reciente-), queden justificados, se acepten sus
fechorías/delitos e incluso se defiendan, se les humanice (en el sentido en que
se emplea el verbo para mostrar desagrado -o, perdón que lo diga así de
clarito, para no entender nada e, incluso, hablar sin conocer-), se dé la
vuelta a la historia (por no decir, aunque lo haremos en seguida debido a la
novela que hoy nos ocupa, en la Historia), sino de que el malvado resulta
atractivo porque es el que aporta miga, tensión, intriga, el que hace avanzar
la trama, el que la enreda, el que la desarrolla (ahí tenemos a J. R. Ewing,
Angela Channing o la insuperable Alexis Carrington Colby -y algún apellido más-
a la que diese vida Joan Colins), el que permite que el héroe (en cualquiera de
sus posibilidades/variantes) se luzca; por mucho que nos indigne/asuste o lo
que corresponda, al final es el malo (como decimos desde niños) el que mola, siempre
que no esté reducido a su mínima expresión o utilizado como mera excusa para
que el vaquero pegue tiros y encima se le presente como un salvaje que sólo
sabe torturar y matar y no como alguien que defiende lo que es suyo.
Y, como decía, la fascinación que
sentimos por personajes de este tipo la desarrollamos desde pequeños: esperábamos
impacientes cada sábado el nuevo monstruo con el que el doctor Infierno
intentaría vencer a Mazinger Z, de hecho identificábamos los capítulos por el
ingenio mecánico que se enfrentaba al robot (queríamos que venciese pero, por
así decirlo, que le costase, que el contrincante estuviese a la altura y
obligase a sus creadores a inventar nuevas defensas o capacidades); en una
relectura de adulto, fui consciente de que el indudable y poderoso carisma que
despliega Long John Silver cautivando a Jim y a cualquiera que pose sus ojos en
esa maravilla titulada La isla del tesoro se cimenta mucho más en su
parte oscura, en su inquietante pero atractiva personalidad, en su aspecto
patibulario que en los aires de aventura y libertad que representa; Salgari,
otra de las lecturas clásicas de los primeros años, nos coloca siempre del lado
de los piratas (y, por cierto, nadie se llevó en su día las manos a la cabeza
porque nuestro ídolo fuese Sandokán, todo lo contrario, bien que gustaba a las
hermanas mayores y a las madres -aunque por razones distintas, claro-);
recuerdo a Paula Gardoqui en octubre de 1983 anunciando la emisión en Sábado
Cine de la gloriosa adaptación de El prisionero de Zenda dirigida
por Richard Thorpe y destacando el inolvidable duelo de espadas final y lo
magnífico que estaba James Mason encarnando al malo. Los ejemplos, como tantas
veces, podrían ser miles, más desde hace unos años (ya bastantes porque la
película se estrenó en 1991) en que a partir del furor desatado con El
silencio de los corderos abundan las películas/novelas/series en torno a
psicópatas, asesinos, mentes criminales de lo más variado con una seña de
identidad común: hacer el mayor daño posible, sembrar el mal.
La irrupción de Hannibal Lecter en nuestras vidas (a la que no es ajena
la prodigiosa interpretación de Anthony Hopkins) reactivó e incluso polarizó el
debate en torno a cómo se presentan a las audiencias los personajes crueles,
sanguinarios, voraces (en cualquier sentido, pero en este caso dicho con toda
la intención), cómo despiertan admiración, cómo se convierten en iconos, cómo
provocan una legión de imitadores, escandalizando a los de siempre, es decir, a
quienes niegan al público su capacidad de discernimiento, de lógica, de
inteligencia, de comprensión, esa gente que tiene una percepción muy
distorsionada (por no decir falsa) de la realidad y habla en términos
absolutos, sin introducir matices, y a fuerza de aplicar esquemas maniqueos
reduce aquello de lo que (se supone) quiere advertir y/o mantener a salvo a los
que no tenemos su perspicacia a un como mucho triste remedo, cuando no una
caricatura que obra el efecto contrario al deseado: dar risa o resultar
patético, pero no el miedo que nos dicen deberíamos sentir, y que tantas veces
sentimos, por supuesto, lo que no está reñido con que el personaje nos resulte,
por unas cosas u otras, atractivo (sin necesidad de glorificarle ni querer
igualarle). Cuando se estrenó El hundimiento, la estremecedora,
claustrofóbica, terrorífica y espléndida película que recrea con verismo atroz los
últimos días de Hitler, se alzaron muchas voces en su contra (ya antes del
estreno, como suele ser habitual, ¿para qué esperar a verla y hablar con
conocimiento de causa?) porque, volvemos a lo señalado antes, “humanizaba” al
genocida cuando se trataba precisamente de eso, es decir, si recurrimos a
parodias, histrionismos, mofas, exageraciones, perdemos de vista lo
fundamental: aunque nos parezca increíble y nos resulte difícil llamárselo,
Hitler era una persona, alguien como cualquiera de nosotros, alguien que, como
otros muchos, se quedó en esa parte oscura con la que, lo aprendimos también de
chavales con El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (¿Se han
dado cuenta de lo mucho que nos ha influido -y nos ha hecho disfrutar- Robert
Louis Stevenson?), todos nacemos, al menos con su posibilidad, con ese envés
imprescindible para definir el haz, sabemos lo que es el bien porque existe el
mal, digan lo que digan, tenemos que agradecer a Eva su curiosidad, sólo de ese
modo podemos disfrutar de lo que nos resulta placentero (en caso contrario,
simplemente estaríamos en el Edén, pero no lo valoraríamos). Y me he marcado
uno de mis rollos habituales (pero, repito como tantas veces, ya saben que aquí
no se hacen reseñas: se trata de reflexiones/sensaciones/evocaciones despertadas
por la lectura) para llegar a donde quería: Carlos Bardem ha hecho eso mismo en
su estupenda novela Mongo Blanco, editada por Plaza y Janés hace un año
y que ha alcanzado al menos cinco ediciones (lo escribo así porque no he podido
confirmar si, como me suena haber leído, se ha publicado la sexta -si no lo ha
hecho aún lo hará y alguna más también-).
“Yo, don Pedro Blanco, negrero. Un loco. Gigante o monstruo. El Mongo
Blanco. El Gran Mago-Espejo-Sol. El Rey de Gallinas. El Pirata. El Padre. El
Hermano. De los arrabales de Málaga al trono de África, de la gloria de La
Habana a un manicomio de Barcelona. Una pistola. Si tuviera una pistola
mancharía una pared con mis sesos. Esta es mi culpa y mi penitencia. Esta es mi
historia”. Carlos encontró a su protagonista en una nota a pie de página,
relegado como tantos personajes que, de una manera u otra, han construido la
Historia, olvidado o, tal vez, ocultado, al fin y al cabo hablar de él supone
escarbar en miserias que muchos consintieron, en toda una maquinaria de hacer
dinero a costa de la esclavitud, del suplicio, de la trata de personas (a las
que se negaba tal condición y, de ahí para abajo, todos los derechos naturales
y, desde luego, los legales, los otorgados, los adquiridos, los reservados para
los que se consideraban -desde el nacimiento- superiores), en lo sencillo que
resulta (por mucho que nos creamos a salvo) pasar al otro lado, transformarse
en negrero, en explotador, en dictador, en déspota, en criminal. Fue un
auténtico placer conversar con Carlos Bardem (siempre lo es) sobre esta novela
que a mi juicio le consagra como escritor, no porque lo anterior no mereciese
la pena (y mucho), sino porque los cuatro años empleados en su
investigación/redacción han dado como fruto una obra riquísima, compleja como
sólo lo es eso que solemos llamar alma y es lo que aquí desnuda dejando al aire
los recovecos más recónditos, los desconocidos, los poco o nada explorados,
aquellos a los que no nos atrevemos a asomarnos, introspección y hasta
vivisección que, como los grandes autores, hace a través de un personaje, pareciendo
en ciertos pasajes que habla de cualquiera, de todos; además, el trabajo de
reconstrucción/recreación de la época en que transcurre la acción (siglo XIX) es
muy meritorio, sobresaliente, nos zambulle en la época con todo lujo de
detalles, datos, personajes, con una narración torrencial, imparable, de las de
dejarse envolver y llevar, una escritura en la que un servidor encuentra ecos
de Roa Bastos, García Márquez o Miguel Ángel Asturias y que, como muy bien me
señala en la entrevista inmortalizada por mi Pepa Muñoz (https://www.youtube.com/watch?v=4-x_urmOjy8), también
posee tintes conradianos (y sombras, por no repetir la obvia referencia del
título de este texto).
Durante el encuentro que mantuvimos parte de los miembros habituales del
club de lectura el pasado febrero en la Casa del Libro de Gran Vía, Carlos fue
enormemente generoso al compartir con nosotros muchas de las entretelas de Mongo
Blanco, entre ellas cómo fue (re)construyendo un personaje un tanto esquivo
en el sentido de que no es fácil de encontrar, hay que rastrear, investigar, a
ratos suponer, también especular, recurrir a la documentación manejada (y a los
conocimientos de un licenciado en Historia como es él) para ir completando el
cuadro, lo que es una ventaja para el novelista en el sentido de que puede dar
rienda suelta a la creatividad, pisando firmemente en lo estudiado pero
permitiéndose licencias narrativo-creativas que son las que, en definitiva, dan
cuerpo, alas y solidez a la irresistible propuesta que supone este título.
Porque, siguiendo admirablemente una de las citas que sirven como pórtico a la
obra, tal y como dijo su tocayo el grandísimo Carlos Fuentes, “el que
recuerda, imagina. El que imagina recuerda”, Bardem pone al protagonista a dialogar
consigo mismo, crea un impactante juego en que el narrador se va apostillando,
contradiciendo, mintiendo a quien le escucha, engañando, disculpándose,
buscando eximentes, hurtando información a la que da rienda suelta en la
soledad de su celda, en sus delirios, enfrentándose a sí mismo (“Loco. Pero elijo lo que os cuento. Aún levanto mi
mentira como un castillo que me proteja del mundo, de los demás, de su
desprecio. A falta de dos pistolas y buen pulso, yo me defiendo con mi memoria”),
sin subterfugios ni medias tintas, reconociendo sus fechorías, incluso regodeándose
en ellas, sin presentar atenuantes, sin expresar arrepentimiento (“Yo
siempre tuve una razón, mi razón, pues nunca culpé cobardemente ni a Dios ni al
diablo por mis actos, para hacer lo que hice. Y las recuerdo, todas y cada una
de esas razones”), un malvado consciente de serlo (lo que aún horripila
más) lo que no le incapacita para sentir/expresar amor honesto por alguna
persona, por eso sus palabras y sus actos nos sacuden de la manera en que lo
hacen, ese es el vibrante y vívido retrato de la amalgama de pasiones/pulsiones
que anidan en cualquier corazón que logra dibujar (por no decir radiografiar)
el escritor, radiografía a la bestia y de ese modo deja a la vista su condición
humana para que la contemplemos como si estuviéramos frente a un espejo, la
misma que el Mongo niega a sus víctimas para, así, hacerse su dueño: “Que
alguien te sonría te hace sentir más humano. Yo nunca dejé que los marineros
sonrieran a los esclavos, no quería darles esperanzas”.
Es portentoso el modo en que Carlos nos va colocando a uno u otro lado
de esa difusa frontera (y en tantas ocasiones inexistente: todo está mezclado
por más que nos empeñemos en analizarlos como si estuviesen en compartimientos
estancos) entre lo consensuado o dictaminado como bueno y lo que se considera
malo, anatema, pecado, ofensa (al menos para los que tienen capacidad para
decretarlo de ese modo) y, así, sin que nos ponga de su parte (hay que
repetirlo mucho para todos esos susceptibles -o algo peor- que van a sentenciar
sin leer), Pedro Blanco desmonta discursos falsamente humanitarios, realidades
que aún se aceptan hoy en día como inevitables: “Es bueno tener perspectiva
de las cosas, ver para qué se hacen. Toda la actividad del ingenio La Fortuna,
de los cientos de ingenios que se extienden laboriosos por los valles de Cuba,
siempre humeante la chimenea, siempre los rodillos de los trapiches moliendo el
gabazo de caña a fuerza de esclavos y látigo, era finalmente para endulzarle la
vida, el café, las melazas y el ron, al resto del mundo. Para hacer panes de
azúcar”. Sus irreprochables argumentos no le justifican, pero al menos dejan
al descubierto el cinismo y/o la doble moral de muchos: “La esclavitud desapareció
cuando dejó de ser rentable. Solo entonces tuvieron eco y visibilidad los
discursos humanistas y filantrópicos, querido doctor. Solo cuando sirvieron a
los nuevos intereses de los poderosos”. De ese modo, como tantas veces,
algunos reescribieron la historia para que les fuese favorable: “Si los
ingleses se dedicaron a perseguir la trata tras abandonarla fue solamente para
que nadie más se hiciera con tan lucrativo negocio, no os engañéis. Hicieron de
la necesidad virtud y lo vendieron muy bien. Los británicos abandonaron la
trata directa, sí, dejaron que los demás nos manchásemos las manos de sangre
mientras ellos se las manchaban con la tinta de contabilidades y asientos”.
Admiro particularmente los momentos en que Mongo Blanco se enfrenta
directamente a la locura, tan etérea, tan complicada de definir, tan esquemática
o esquematizada, utilizándola en su beneficio, reconociéndola o negándola,
analizándola como pocas veces se ha hecho, contemplando las dos caras de la moneda.
De este modo, primero dice: “No estoy loco. Yo sé lo que es la locura, la
locura que asesina o que suicida. La que convierte a leones en guiñapos
llorosos. La que te hace feroz e invencible. No estoy loco”. Y lo repite
varias veces para, pocas páginas después, reconocer sin ambages: “Sí, ahora
sí estoy loco. La locura es esa voz que no quieres oír y que no calla, ese
susurro atronador que no para, ese grito que no quieres gritar y te despelleja
la garganta, esa mano que se engarfia, ese temblor, esa furia homicida que no
sabes de dónde sale pero que no te asusta, que te calma y te permite dormir.
Sí, imágenes de muerte y destrucción que te traen paz y un sentimiento de
justicia. Eso es la locura. Demonios que no te avisan, que no esperas, que se
presentan de improviso y te despedazan, te agujerean, te desgarran, de los que
es imposible librarse hasta que ellos mismos no deciden irse tan de improviso
como se presentaron. El miedo a que vengan es también la locura”. Porque,
efectivamente, pueden venir, sabemos que no están muy lejos, es la eterna lucha
entre Jekyll y Hyde, por más que creamos al primero a buen recaudo somos
conscientes de que hace falta muy poco para darle rienda suelta.
“Siempre respetaré a quien lucha y mata por su vida y su libertad.
Amigo o enemigo. Solo si estás dispuesto a morir por tu libertad la mereces. No
es tanta la gente así. Blancos, negros o amarillos, las personas se resignan
pronto a la esclavitud, a la dominación. Les resulta más cómoda, es como si les
quitaran una responsabilidad insoportable de encima”. ¡La de veces que pensé
en este párrafo durante la polémica por la (correcta, acertada y hecha con conocimiento)
utilización del término “tío Tom” que hizo Carlos recientemente en redes! ¡Y cómo
demostraron los que aprovecharon para insultarle y tildarle de racista no haber
leído la novela citada ni, mucho menos aún, conocer la figura de su autora, la
activista Harriet Elisabeth Beecher! La cabaña del tío Tom es una novela
que aboga por la abolición de la esclavitud, que apareció como serial en un periódico
que mantenía esa línea editorial (The National Era), a la que el propio
Lincoln reconoció como motor imprescindible para la causa y, consecuentemente,
para la Guerra de Secesión, al dejar al descubierto lo que se ocultaba tras la
imagen idílica e incluso romántica con que el Sur se pintaba a sí mismo. ¡Ay,
si leyéramos (y reflexionáramos) un poco más! Mongo Blanco es un magnífico
alegato contra cualquier tipo de esclavitud, precisamente porque la
muestra/cuenta desde el punto de vista del negrero, del que captura, del que
trata como mercancía a sus semejantes, porque consigue incomodar puesto que “el
hombre nunca está preparado para la revelación del sentido de su existencia”
y lo hace con honestidad infinita, combinando lo mejor de la doble condición de
historiador y novelista del autor para conseguir una novela que transpira, que
hiede, que se agita, que late en nuestras manos, que cobra vida, que la exuda,
una obra admirable, un título por el que Carlos Bardem será recordado.