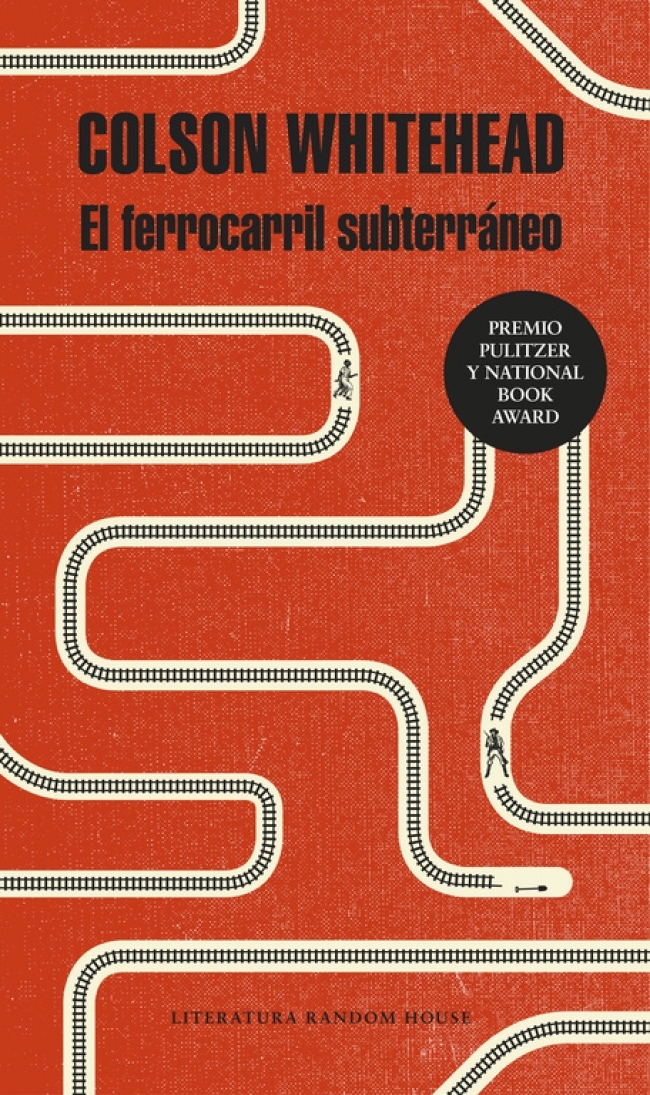Hace poco hablábamos de silogismos llenos de
poros, esos a los que hacía referencia Antonio Mercero en la apasionante (por
muchas razones, más allá de las meramente necesarias al tratarse de una novela
policiaca) El final del hombre, y ya
anticipábamos que durante un momento se pensó en robarle esa frase para dar
título al escrito de hoy, puesto que vamos a hablar de un libro que saca a la
luz una vez más el modo abusivo, tergiversado, perverso, dictatorial, la manera
en que se impuso (aunque, por desgracia, no conviene hablar en pasado como
dándolo por eso mismo -sí, las circunstancias han cambiado y mejorado mucho,
pero a veces sólo en apariencia-) e incluso legalizó el sometimiento, el
aplastamiento, el que una raza se considerase superior, dueña de otra, tratada
ésta como mercancía, como posesión, como capricho, como mano de obra a la que
esclavizar, castigar, poseer, forzar y asesinar. En realidad, no hay silogismo
que valga, como mucho un cruel remedo si lo intentan hacer pasar por tal, no
existe lógica posible en un supuesto razonamiento que se sustenta en el hecho
de sentirse y presentarse como elegidos y, a partir de ahí, actuar con la
impunidad que confiere el creerse herramienta y depositario de un designio
divino, el destino manifiesto que, aunque formulado como tal en 1845 por el periodista
John L. O´Sullivan, ya estaba implícito (y era puesto en práctica) en las
palabras de uno de los muchos ministros puritanos que llegaron al frente o se
convirtieron en guías (no sólo espirituales) de las manadas de colonos que se
asentaron durante el XVII en lo que con el tiempo se llamaría Estados Unidos, en
su mayoría protestantes y puritanos procedentes de Escocia e Inglaterra, fue
John Cotton el que afirmó que “ninguna nación tiene derecho a expulsar a otra,
si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los
israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella”. Como decíamos,
dos siglos después llegaría O´Sullivan para llamar a las cosas por el nombre
que ha llegado hasta nuestros días: “El cumplimiento de nuestro destino
manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por
la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y
autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la
tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento
que tiene como destino.”
El
ferrocarril subterráneo, la a ratos espeluznante, en muchos momentos
hiriente (porque horada, trepana, rae y roe el ánimo -y la conciencia- del
lector), en todo momento magnífica y necesaria novela con la que Colson
Whitehead ha obtenido el Pulitzer y el National Book Award este 2017 (y que
Literatura Random House publicó a comienzos del otoño en España con traducción de
Cruz Rodríguez Juiz), habla de la esclavitud en los EEUU del XIX (la acción
nunca se data, sólo en algunos de los tremendos (y reales) avisos publicados en
los periódicos de la época que salpican la narración y que luego detallaremos,
pero la doctrina (sólo en el sentido de la tercera acepción del DRAE: “Conjunto
de creencias defendidas por un grupo”) del destino manifiesto sobrevuela la
narración, aunque sólo sea en lo que Ridgeway, el obsesivo, lunático y
despiadado cazador de esclavos (y de recompensas) considera “el imperativo
americano”, sustentado en aquellos silogismos torticeros y tramposos (e
inexistentes porque ignoran la segunda premisa, van directos a la conclusión)
de los que venimos hablando: “Si los negros tuvieran que ser libres, no
vivirían encadenados. Si los pieles rojas tuvieran que conservar su tierra,
todavía les pertenecería. Si el hombre blanco no estuviera destinado a dominar
el nuevo mundo, no sería suyo.” Partiendo de algo que existió (se denominaba
ferrocarril subterráneo a una agrupación abolicionista clandestina que ayudaba
a los esclavos en su huida hacia los estados libres del norte o Canadá) y
hundiendo su escritura en sucesos documentados (no es ficción, como a tantos
les gustaría, en un sentido estricto por más que cree personajes y
situaciones), Whitehead da vida a esta vía de escape y hace aparecer ante
nuestros ojos, literalmente, una red de ferrocarril con estaciones ocultas y en
la que los vehículos circulan sin horarios fijos ni paradas predeterminadas
hasta el momento concreto del viaje, con jefes de estación que aparecen como
figuras salvadoras, cómplices imprescindibles, activistas impenitentes que
arriesgan su vida para salvaguardar la de los huidos, una metáfora hecha
realidad con absoluta brillantez y naturalidad puesto que, aunque parece
inevitable encontrar ecos de la gran Toni Morrison (no tantos, o al menos a uno
no se lo parecen, ya que, cuando lo hace, ella utiliza lo mágico, fantástico y
fantasioso con otra intención, situándolo en el centro neurálgico de la
narración), Whitehead no se deja llevar por lo onírico, lo imaginado, lo
deseado, incluso en los momentos que más se prestan a ello por poner el foco en
el mundo interior de sus personajes es, podría decirse, brutalmente realista,
escrupulosamente verosímil, pudorosamente (en el sentido de hacer justicia y no
resultar trivial o quedarse corto) innegable, lo que importa es lo que se
cuenta y no se nos ahorra nada, las máquinas aportan, si cabe, mayor inquietud,
no evitan fatigas, no allanan el camino por más que no se recorra andando,
también hay que buscar las sombras, fundirse con la oscuridad, no hacerse
notar, hacerse invisible, depender de la bondad de los desconocidos, borrar
rastros.
Cora es hija (y nieta) de esclavos, su madre
es alguien popular, fatídicamente popular para ella, también para Ridgeway
puesto que es la única que consiguió escapar sin que él le diese alcance, ese
rencor ha dado paso al odio, a la obsesión que el cazador personifica en Cora,
al desquite que anhela llevar a cabo en aquella que ha recibido la peor herencia
posible: nació esclava y con el estigma de la huida que logró su objetivo. La
columna vertebral de El ferrocarril
subterráneo es el frenético viaje de Cora en busca de la libertad, de la
tranquilidad, de la seguridad, lejos de la amenaza que supone un Ridgeway que
quiere cobrarse la pieza y la deuda, recuperar el honor perdido, su
imbatibilidad, su carta de presentación, aquello por lo que consigue nuevos
encargos, no deja de ser un negocio por más que disfrute la tarea y la crea
parte de ese imperativo al que ningún americano que se precie puede negarse; en
esta narración más o menos lineal aparecen afluentes, breves paradas si
queremos continuar con el símil ferroviario, en que Whitehead dibuja con
pasmosa concisión y pulso firme el pasado (y el destino) de algunos personajes
secundarios, abundando en horrores que entonces (¿Sólo entonces?) eran
cotidianos, captando con precisión y detalle sin necesidad de larguísimas
parrafadas el ambiente, el caldo de cultivo de una época en que era habitual
abrir el periódico y encontrarse avisos como el firmado por Benj. P. Wells el 5
de enero de 1812: “30 DÓLARES DE
RECOMPENSA a cualquiera que me entregue, o deposite en cualquier prisión del
estado para que pueda recuperarla, a una JOVEN NEGRA amarillenta de 18 años
fugada hace nueve meses. Es astuta, y sin duda intentará pasar por libre, tiene
una cicatriz visible en el codo producto de una quemadura. Se la ha visto
merodear por Edenton”.
Sin necesidad de recrearse (y mira que
podría, pero es su prosa nada enfática, incluso somera, aséptica en su mera
exposición, la que imprime una mayor brutalidad a sucesos escalofriantes),
Colson Whitehead da cuenta de la crueldad más despiadada, la cotidiana, la que
se considera lógica y conforme a derecho, la que se ejerce como una enseñanza y
un escarmiento, la que es parte de la diversión, del espectáculo que para
muchos era el dar caza y muerte a los esclavos fugados o indóciles (especialmente
terribles las páginas en que Cora es testigo indeseado de lo que sucede en la
plaza frente a su escondite, toda una vuelta de tuerca del mito platónico de la
caverna -imagina y puede que engradezca y/o distorsione pero lo hace sobre lo
conocido, sobre lo vivido-), esa que hace concluir a la protagonista que sólo
hay lugares de los que huir y no adonde escapar. Aparentemente sinónimas, en
esta oportunidad son palabras que divergen, puesto que se huye (o intenta) de
muchas cosas y gentes pero no siempre se consigue escapar, es decir, ponerse a
salvo como hizo Mabel, su madre, de la que nunca ha vuelto a saber porque
conservar lazos con el pasado, con lo que quedó atrás, con lo que se abandonó
en la huida supone un riesgo, si no escapas de su influencia jamás conseguirás
tu objetivo, eso que alguien califica en un momento dado como “vana ilusión”
porque no se puede escapar de la esclavitud, “sus cicatrices nunca se borrarán”,
y, yendo un poco más allá, “¿Quién os ha dicho que los negros merecen un
refugio? ¿Quién os ha dicho que tenéis derecho a un refugio? Cada minuto de
vuestra sufrida vida indica lo contrario. A juzgar por la historia precedente,
no puede ser”, todo ello sin olvidar que “América también es una vana ilusión,
la mayor de todas. La raza blanca cree, lo cree con toda su alma, que está en
su derecho de apropiarse de la tierra. De matar indio. De hacer la guerra. De esclavizar
a sus hermanos. Si hay justicia en el mundo, esta nación no debería existir, porque
está fundada en el asesinato, el robo y la crueldad. Y, sin embargo, aquí
estamos”, ahí están, hablan en y desde las páginas de este espléndido libro,
ellos que no olvidan que “lo único que tenemos en común es el color de la piel.
Nuestros antepasados vinieron todos del continente africano. Es bastante
grande. (…) Nuestros antepasados tenían medios de subsistencia distintos,
costumbres diversas, hablaban cien lenguas diferentes. (…) Nosotros no somos un
pueblo, sino muchos pueblos”, por supuesto, como el resto, por eso es
necesario, imprescindible, convivir, compartir, dialogar, enriquecerse unos a otros
y viceversa, porque eso es lo lógico, porque así es como se ha sobrevivido, porque
el enfrentamiento aniquila, porque sólo hay vencidos cuando segregamos,
quebramos, hablamos en términos absolutos de “buenos” y “malos”, “puros” e “impuros”,
“superiores” e “inferiores”, porque “tal vez no conozcamos el camino que atraviesa
el bosque, pero podemos levantarnos unos a otros cuando caigamos y llegaremos
juntos”.