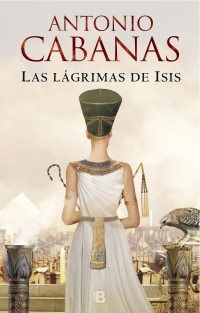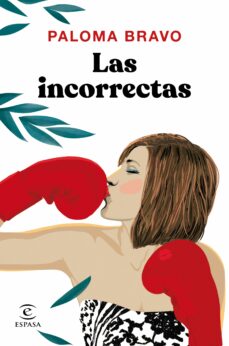Sin querer sonar tremendista o plañidero, lo cierto es que llevo unos
días instalado en una melancolía nostálgica que en los últimos tiempos rebrota
con demasiadas intensidad y asiduidad (tanto que a veces encadeno un episodio
con otro hasta confundirlos), confieso que en parte la propicio, aunque me
desarme, descomponga y hasta anule, aunque el peso de la pena negra que ese
estado conlleva sea cada vez más difícil de soportar, aunque las borrascas
azoten sin misericordia y la tormenta (y el tormento de tenerme cerca) golpee a
quien está cerca con irracionalidad supina y furia injustificada, reavivar
determinados recuerdos (para lo que no debo hacer mucho esfuerzo porque están a
flor de latido) me deja satisfecho, aunque me sienta agotado y como vaciado, sin
caudal en los lagrimales, enfrentado de nuevo al inapelable hecho de que
aquello (y los que allí estuvieron) es irrepetible, a la larga el regusto
amargo se diluye, los ecos de la ya demasiado lejana sensación de plenitud
alcanzada resuenan con fuerza y me espolean, ponen de nuevo la sangre a
circular, me avivan el corazón, me reafirman en mi yo más íntimo, me devuelven luces
y, por supuesto, sombras, errores de los que ya no puedo compensar a quienes
sufrieron sus consecuencias. Aunque cada vez necesito menos excusas para ello,
el verano exacerba esa delectación (a ratos masoquista, no lo niego, es lo de
tocar con la lengua la muela que nos duele y provocarnos un latigazo
paralizante), ese mirar atrás para ver (lo siento, don Antonio, sigo robándole
frases) la senda que nunca volverá a ser pisada (o eso parece, me refiero a lo
iba a decir “profesional” pero lo dejaré en “laboral” y en que tenga
continuidad), añorar aquellos veranos radiofónicos que tanta felicidad me
proporcionaron (no todos, pero ahora no viene al caso y, como digo, lo que
busco con estas inmersiones/flagelaciones en/con el pasado es recuperar el
placer experimentado, aunque llegue en forma de sucedáneo, como un reflejo a
ratos desleído y/o emborronado), pero, sobre todo, evocar aquel tiempo primero
de la libertad y la vida (como tomé prestado de Ray Bradbruy tras la lectura de
su magnífica novela El vino del estío: https://elarpadebecquer.blogspot.com/2017/07/el-tiempo-primero-de-la-libertad-y-la.html),
esas largas vacaciones en que me refugiaba en la lectura durante horas, sin
desear hacer otra cosa, en parte para protegerme, en parte para huir, en parte
para preservarme, ya he contado muchas veces que tengo un espíritu anacorético,
puede que en parte me engañase a mí mismo, cuando cerrase el libro todo lo
negativo (no voy a especificar ahora, más sí quiero indicar que me refiero a
situaciones/personas concretas) seguiría allí, pero entre las páginas estaba a
salvo de cualquier inclemencia (excepto de las provocadas por la lectura, buscadas
y anheladas, lo mismo que la soledad, por más que a veces doliera y de qué modo).
En ese maremágnum en que se mezclan con los libros, canciones, series,
escapadas al cine, ocio sin más límite que el económico, es inevitable regresar
a Machado cantado por Serrat (y en esta ocasión con la música compuesta por
Alberto Cortez), sonó muchísimo en casa, lo que tiene cierta guasa es que, teniéndoles
la manía que les tengo (y no es algo que he desarrollado con los años, lo traigo
de fábrica), me quede con un poema que me entusiasma como composición (en ambas
posibilidades) pero que no comparto más que en algunos versos: nunca podré
considerar amigas a las moscas, lo siento, me irritan sobremanera, más sí es
cierto que me hacen evocar muchas cosas, de hecho su aparición en el patio de
casa suponía el preludio del verano, el horizonte se ensanchaba porque, aunque
no los hubiera, percibía aromas que señalaban la llegada del periodo no lectivo,
los latidos del corazón iban variando de ritmo, dejando a un lado rutinas
implacables, obligaciones escolares, la sensación de permanente condena (mi
padre, el tío Miguel, los mayores salían del trabajo y hasta el día siguiente
mientras que los chavales hacíamos tareas en casa y, cada cierto tiempo,
debíamos examinarnos, como si no sirviese para nada ese esfuerzo), al final
llegaba la mejor recompensa, es decir, sentarme en el patio junto a la abuela
(que leía alguna revista, cosía algo o charlaba con la señora Matilde) y
exprimir al máximo (eso sí) “las largas tardes de estío en que yo empecé a
soñar”. Durante el curso iba dejando a un lado algunos libros a los que me
apetecía dedicar atención sin interrupciones o dilaciones por motivos lectivos,
a eso se sumaba el que todos los años me regalaba el tío Miguel al terminar el
curso y los que fueran apareciendo/cayendo, algo similar he hecho recientemente
con un libro que, además, por lo que cuenta y el modo en que lo hace, por lo
que me ha hecho sentir y viajar mental y emocionalmente (por eso he empezado de
este modo), hubiera sido una magnífica compañía para alguno de aquellos veranos
de niñez y adolescencia (no pongo “infancia” para no copiárselo todo a Machado),
se me antoja una lectura estupenda para quien pueda permitirse hacer ahora un
alto (o lo esté haciendo), pero también es un salvavidas para quien (como hacía
yo) no puede (o a lo mejor no quiere, ¿quién necesita más?) escapar, digámoslo
así, físicamente pero nadie va a impedir que lo haga mental, anímica y literariamente.
Para todo eso, y algunas cosas más, nada como Las lágrimas de Isis, la
por el momento última novela del exitoso y admirado Antonio Cabanas que
Ediciones B (con muy buen criterio por todo lo que vengo contando) lanzó el
pasado mes de junio, es decir, de cara al verano.
Egipto me ha resultado fascinante (como otras civilizaciones antiguas)
desde pequeño, se presta a la leyenda, al relato, a la ensoñación, sacia
curiosidad, enriquece nuestro conocimiento, cuando accedemos a él a través de
la narrativa de ficción o el cine (e incluso de estudios, tratados, monografías,
todo depende del momento, de la edad, de lo que cada uno busca/pretenda) nos
ilustra sin presiones ni aburrimiento (a no ser que la reduzcan a datos y a
ejercicios de memoria algunos llamados profesores con los que uno topó en su momento
o autores que se quedan en la erudición -a veces en querer demostrarla- o no
tienen capacidad ni talento para transmitir), tuvimos la inmensa fortuna de que
Érase una vez… el hombre, El libro gordo de Petete y gran parte
de la programación infantil de TVE nos enseñasen (en todos los sentidos) que
aprender no tiene que doler, que hay que crear hábito, saber despertar interés,
que no hay que no tener miedo a la palabra “divertido” y sus múltiples
posibilidades, que se puede (y cuando te diriges a receptores de cierta edad se
debe, ha de ser así) hacer ambas cosas a la vez, estoy convencido de que fuimos
muchos los que conocimos a Cleopatra como estrella invitada en uno de los álbumes
más populares de Astérix, del mismo modo que supimos de Akenatón gracias a Sinuhé,
el egipcio, la obra que ha proporcionado la inmortalidad a Mika Waltari, título
que hemos compartido varias generaciones desde su publicación en 1945, también Antonio
Cabanas se dejó hechizar en su momento por aquella novela y así nos lo contó cuando
coincidimos a principios de julio en lo que se anunciaba como firma de
ejemplares en la sede de Casa del Libro en Gran Vía, pero su generosidad y el
ruego de los allí convocados (deseosos de escucharle) transformaron en charla
apasionante y apasionada, como lo es su prosa, la que nos devuelve con cada
nueva entrega la magia, la realidad, lo asombroso, lo desconocido, lo
comprobado, lo imaginado (siempre muy asentado en lo que está acreditado y
documentado) del Antiguo Egipto. No negaré que fui de los que más insistió en
que Antonio cogiese el micrófono y nos contase algunas cosas/respondiese algunas
preguntas sobre su novela (o las anteriores, de las que he leído recomiendo
encarecidamente El ladrón de tumbas, su ópera prima, sólida y madura),
puesto que mis queridos compañeros de lectura habían asistido a un encuentro con
él organizado en su editorial coincidiendo con la puesta a la venta de Las lágrimas
de Isis, encuentro en el que tuve que causar baja (y bien que lo
sentí), pero gracias a mi Pepa Muñoz y a Raúl de Casa del Libro pude resarcirme
y quitarme ambas espinas, compartí unos minutos a solas con el escritor (intimidades
de/para lector que lo seguirán siendo) y transformé la novela en una de mis
lecturas veraniegas, tal y como hubiese hecho de haber caído en mis manos (de
haber estado escrita) cuando tenía trece/catorce años (que fue la edad a la que
devoré Sinuhé).
Fue también durante un verano cuando conocí a Hatshepsut (a través de La
Dama del Nilo de Pauline Gedge), su historia y personalidad me cautivaron
pero, las cosas como son, fue un amor propio de la estación porque, más allá de
habérmela tropezado como personaje citado de pasada o muy secundario en algún
que otro texto, nunca profundicé más en su figura, no busqué otros libros en
los que la mencionaran o le dedicasen espacio (o lo ocupase por entero), pero
eso es lo de menos porque Cabanas aborda su biografía descorriendo velos, resolviendo
jeroglíficos, interpretando evidencias/restos, olfateando, escarbando,
especulando, rastreando una memoria que muchos se empeñaron en borrar (lo que en
gran medida consiguieron, de ahí las dificultades para reconstruir su vida, para
separar la paja del trigo, de ahí que aún quede mucho por conocer/reparar, durante
demasiado tiempo lo poco que se sabía sobre ella la pintaba como una déspota,
una usurpadora, capaz de cualquier cosa por alcanzar y después mantenerse en el
poder, por concentrarlo, por ejercerlo). El autor se basa en una documentación
muy exhaustiva (como es habitual en todas sus obras), en un trabajo muy
meticuloso en su doble vertiente de novelista e investigador, aunando a la
perfección ambas disciplinas, alimentando su sabiduría como narrador con la
conseguida como egiptólogo reconocido para trenzar una historia apasionante en
la que nada es accesorio (fundamentalmente por la información que aportan, pero
también por lo que permiten apreciar de la meticulosidad con que trabaja la
verosimilitud recomiendo que no se pierden las notas que no son demasiadas, son
muy concretas y contienen alguna sorpresa que otra). Sin caer en el didactismo
o en lo abstruso, sin acumular datos por el mero lucimiento, sin pretender dar
lecciones, siendo sobre todo un narrador ágil que recrea con profusión de
detalles una civilización, un modo de vida, una manera (o maneras) de
comportarse, de pensar, Antonio Cabanas escribe desde hoy (con prudencia, sin
reconducir/manipular para establecer paralelismos ni incorporar una visión
actual e interesada que tergiverse la Historia ni eche por tierra la historia
-la suya-), pero adopta giros, cadencias, incorpora con enormes acierto y
naturalidad palabras, creencias, costumbres cotidianas que ayudan al lector a
estar más cerca de lo que sucede, a admirarse de la exquisita pulcritud que la
novela destila; así, por ejemplo, puesto que (cito textualmente la nota en que se
explica lo que sigue, de ahí el entrecomillado) “los antiguos egipcios
pensaban que en el corazón residía, además de las emociones, la capacidad de
razonar, y que el cerebro solo producía mucosidades”, Antonio dice de
Tutmosis I que “su corazón terminaba por pensar siempre en Hatshepsut, y muchas
noches meditaba sobre el gran faraón que iba a perder Egipto por el hecho de
que su hija hubiera nacido mujer” (al margen de lo bien que resume este
breve fragmento gran parte del núcleo de Las lágrimas de Isis, nótese
que lo de “su corazón terminaba por pensar”, al margen de ser una imagen
con enorme potencia poética, responde a ese afán de veracidad que vertebra la
novela puesto que así lo decían/hacían entonces).
Cabanas es también un maestro en integrar las descripciones a la acción,
detenerse en rituales, ceremonias y celebraciones mientras mantiene a sus
personajes activos, no es una mera recreación para demostrar lo mucho que ha
investigado, todo tiene un porqué, si se pone minucioso a la hora de describir
un templo, un monumento, una inscripción, un paisaje, una comida, es para
envolvernos en la época, para que comprendamos mejor la cotidianidad de
aquellas gentes, para que nada chirríe; labor que complementa con el ritmo de
su prosa, preciso y en progresión constante, sin precipitación pero sin
demoras, adoptando, podría decirse, la cadencia del calendario egipcio, los
acontecimientos se suceden siguiendo el curso debido, no es que se pueda prever
lo que va a pasar pero cuando pasa resulta lógico, la armazón del texto es
sólida, no puede haber siembra y recolección si no ha habido primero
inundación. A todo ello coadyuva el pulso firme del autor a la hora de (re)construir
personajes de enorme solidez de quienes conocemos aspectos muy íntimos, a los
que vemos crecer y evolucionar, de los que se radiografían emociones, que nos
hacen palpitar mientras ellos mismos lo hacen, que nunca hacen un extraño (otra
cosa es que secundemos sus acciones o las reprobemos), personajes tan poderosos
como Nefertary, tan emocionantes como Neferheru, tan inquietantes como Ineni o
tan maravillosos como Senenmut, eso sin olvidar la plétora de dioses a los que
rinden culto y con los que se sienten vinculados, presentes en el día a día
(por cierto, hay que reseñar y elogiar la habilidad con que Antonio habla de
ellos -y lo mismo puede decirse de los diferentes títulos que algunos personajes
ostentan- para que nunca dudemos de a quién se está refiriendo). Bien saben los
leales a este rincón que jamás hablo del final, que incluso (aquí también lo he
hecho) evito detallar demasiado la trama, pero no puedo dejar de contar que las
últimas páginas/líneas me parecen uno de los colofones más emotivos, bellos y
sublimes que he leído en mucho tiempo, broche de oro para un novelón de los de
toda la vida (aunque esté escrito hace apenas unos meses), tiene ese aliento,
esa maestría, deja esa huella.