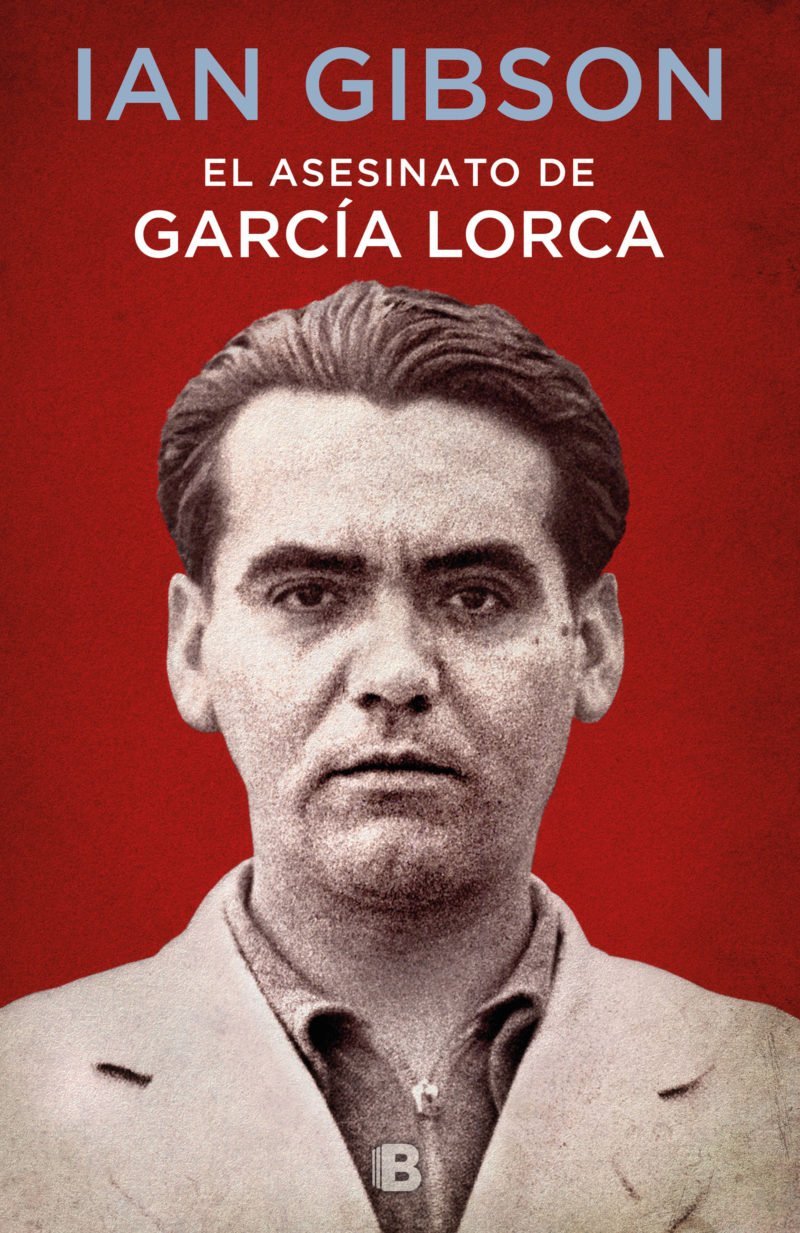Presumo de prepararme las entrevistas lo más exhaustivamente posible, documentarme
con profusión, rebuscar en mi memoria/rescatar de mis experiencias detalles,
anécdotas, historias con las que sorprender/agradar/hacer sentir cómoda a la
otra persona (lo mío nunca ha sido la agresividad, a no ser que sea precisa por
hostilidad en las respuestas o por comportamiento esquivo del otro, he procurado
invitar a una conversación a gente a la que respeto, admiro, conozco, sigo o
quiero descubrir en todo o algo mejor si se dan las circunstancias enumeradas,
gente que me atraía y/o resultaba interesante -y pensaba que lo mismo podían (y
pueden) experimentar oyentes, espectadores o lectores-), en lo que se refiere a
escritores me resulta básico (imprescindible, es una exigencia que me hago y,
del mismo modo, se la impongo a la editorial en el sentido de que he cancelado entrevistas
por no haber podido examinar el material de base -porque no me lo han proporcionado
o no con el tiempo necesario-), como digo, es algo fundamental (y lo aprendí de
Iñaki Gabilondo quien, precisamente, protagoniza el prólogo del libro al que
hoy dedicamos el espacio y la atención/atenciones que merece) haber podido leer
aquello sobre lo que va a versar gran parte/toda la charla, es decir, aquello
sobre la que la persona viene a hablar, su novedad editorial. Pero más allá de
esta podemos llamarla rutina personal (ahí ando, sin ir más lejos, alternando
cuatro novelas para, muy pronto, encontrarme con sus respectivos autores), en
esta ocasión me tomé ese trabajo (que en este caso no fue arduo, sino gozoso en
lo que a la mera lectura se refiere -y a todo lo demás también-) mucho más en
serio si cabe, puesto que se trataba de entrevistar a un antiguo compañero de
clase con quien más adelante coincidí en televisión (aunque fugazmente: yo me
incorporé al canal como becario poco antes de que él terminase su periodo como
tal, no estoy seguro si regresó -ya contratado- en mis últimos días por allí o
lo hizo después de mi salida) y, además, el lugar de la cita era mi/nuestra
antigua Facultad, la de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, esa en la que ahora él dirige el departamento de
Periodismo y Comunicación Global.
Y como si no hubiese pasado el tiempo (y, sin embargo, notándolo en nuestras
palabras -también, claro, en los rostros, en los cuerpos, en el cabello, en
muchas cosas-), allí estábamos un servidor y Javier Mayoral, colegas,
compañeros, no puedo presumir de que seamos amigos (tampoco lo fuimos exactamente
en los años de carrera), pero el tiempo, las redes sociales, la profesión (por
más que me guste tanto llamarla “oficio” aunque comparto lo que Javier expone
en su libro -pero yo utilizo el término con ese cariño hacia lo que uno siente
como propio, jamás para minusvalorarlo-), diversos nexos de unión nos han
transformado en cercanos, mantenemos un contacto habitual y cordial, algo que
sin duda ayuda/estimula a la hora de hincar el diente a su Periodismo herido busca cicatriz, el apasionante ensayo que Plaza y
Valdés Editores ha publicado recientemente. En él, con su amplio bagaje como
profesional y su igualmente nutrida experiencia docente, con sus incansables búsqueda,
análisis, ejercicio e interés por lo que sucede en la profesión, Javier intenta
llegar hasta lo más profundo de la herida que no ha dejado de manar y que
mantiene al periodismo (o a lo que llamamos así) en un coma profundo del que
muy pocos parecen/parecemos empeñados en hacerle despertar, para ello, como se
ha señalado, conversa en el prólogo con Iñaki Gabilondo, alguien que siempre se
contará entre mis referentes, entre los maestros que, al principio
inconscientemente, alimentaron mi vocación y de los que uno fue aprendiendo
modos, maneras, actitudes, solvencia, elegancia, decires, incluso dimes y
diretes, modelos que seguir o al menos tener en cuenta, por eso se ha reunido
con, por ejemplo, Rosa María Calaf, Enric González, Lucía Méndez, Soledad
Gallego-Díaz o José Antonio Zarzalejos, “tal
vez falta alguien un poco más joven como complemento y contraste, pero me
centré en eso: trayectorias dilatadas y en la medida de lo posible no
discutibles, que no generaran controversia, algo imposible por otra parte,
tengamos en cuenta que todo el mundo se ha equivocado en alguna ocasión o así
lo hemos percibido, es complicado encontrar una trayectoria que nos resulte
inmaculada. Pero creo que he conseguido periodistas con carreras que deberían
ser respetables, no digo que admirables, personas de las que aprender y poder
tomar como modelo”. Y no puedo menos que rubricar sus palabras, incluso aunque
sea para discrepar/tomar distancia, para comprender que no todo es blanco o negro,
que hay muchos matices, muchas tonalidades, que la polarización/radicalidad (de
medios y audiencias) es, tal vez, el fango más pringoso y absorbente en que
hemos consentido en caer.
Y, por fortuna para ustedes y porque Javier Mayoral no merece ruido que
perturbe/distorsione/mengue en algo su bien formado y expuesto discurso, voy a
desaparecer desde este momento, limitándome a contextualizar lo que sea preciso
o a exponer de dónde partíamos para que la respuesta fuese esa y no otra; así, hay
que señalar que la entrevista tuvo lugar el día siguiente a que se anunciase que
el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 premiaba a Alma
Guillermopietro por representar “los
mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea con una escritura
clara, rotunda y comprometida” (en palabras del jurado) y, por esa
circunstancia, le recuerdo a Javier que, hace un tiempo, la mexicana comparó
nuestra profesión con Igor, el burrito amigo de Winnie the Pooh, “permanentemente triste por la vida” (si
bien es cierto que, a la hora de valorar y agradecer el galardón, dijo estar
convencida de que el oficio -es la palabra que aparece en el artículo- va a
sobrevivir). Y puesto que toca directamente este aspecto en su libro, lo del
lamento y tal, dejo que Javier continúe a partir de esa frase: “Hay que acabar con esa sensación de tristeza
cuando hablamos de periodismo, porque ese decaimiento, esa sensación de
depresión produce pena y no nos beneficia. En algún momento del libro hablo de
la necesidad de acabar con el lamento, por más que eso parezca contradictorio
si nos atenemos al título, aunque la clave está en lo de “buscar cicatriz”: hay
que salir de esta depresión y hacer, por lo menos, el intento de reivindicar la
necesidad del periodismo. Incluso con cierta alegría, ya sé que la cosa no está
para eso, la situación es muy dura en las redacciones, económica y
laboralmente, pero no nos van a hacer más caso porque estemos todo el rato
diciendo “qué pena, qué pena” y no salgamos de ahí”. Tanto tiempo hemos
pasado hablando de una especie de arcadia, parecía que el periodismo estaba al
margen de los problemas sociales, tantas veces se reprochaba que “perro no
muerde perro” o que “no se muerde la mano que te da de comer” si alzabas
tímidamente la voz contra injusticias laborales, censuras, ceses, tanto se ha
soportado/callado, que una vez se ha abierto la veda (en cierta medida, aún hay
demasiados nichos en que enterrar al “disidente”, al “traidor”, al que se harta
de o no quiere comulgar con ruedas de molino) el grito ha resonado más que el
mudo pero palpable y casi tangible que pintara Munch: “Hemos tardado mucho en quejarnos y, sobre todo, en hacer un necesario
ejercicio de autocrítica: tendríamos que haber empezado en el momento en que
nos dimos cuenta de que las cosas no se estaban haciendo bien, pero nos
callamos porque todavía no nos habían echado de las redacciones, tenían que
haber empezado en ese momento y digo “tenían” porque todo esto se remonta a la
generación anterior a la nuestra. En una de las charlas que recojo en el libro,
Soledad Gallego-Díaz reconoce que su generación sí dijo “esto no es así y no lo
hago”, pero que tampoco hicieron nada más, planteamiento muy generoso, ya que
se reprocha que no hicieran nada para impedir que esa gente que pedía cosas que
no se podían hacer siguiera avanzando y subiendo en el escalafón. En ese
sentido, todos tenemos cierta responsabilidad: hemos tardado muchísimo en practicar
la autocrítica y hay algunos grandes medios, sobre todo los de papel, que aún
no lo han hecho. Maldicen la sociedad actual porque el periodismo de calidad no
vende, pero ¿qué han hecho ellos como empresas periodísticas? ¿No han hecho
nada mal con respecto a esa sociedad maldita que no premia la calidad?”.
El periodismo siempre se ha entendido (o así lo forjaron/demostraron
muchos, por más que haya degenerado y alejado totalmente de su porqué, de su
ética, de sus valores intrínsecos) como un servicio a la sociedad, como un
altavoz, como un vendaval, como una vigilancia de los otros poderes (si es que
sigue teniendo validez/sentido aquello del cuarto en un momento en que todo está
mezclado, emponzoñado en un magma bastardo en que confluyen/se confunden cosas
que deberían estar separadas), se ejerce hacia y para los demás, pero eso no
justifica la dictadura que actualmente impera, esa que todo lo reduce a índices
de audiencia, veces que se visita una página web, retuits de una frase
ocurrente (o de una falacia, de un insulto, de una crueldad), no se atiende a
nada que no pueda reducirse a una cifra: “Antes
las audiencias llegaban al día siguiente, ahora se tienen los datos
automáticamente, minuto a minuto, quién entra, quién se queda, quién sale,
cuánto tiempo se mantiene en sintonía, toda esta información está provocando
que los criterios periodísticos tradicionales estén siendo sustituidos por un
“criterio a la carta” de las propias audiencias. Esto hace que mute la naturaleza
del propio medio: si antes pensábamos en cuestiones que afectasen al conjunto
de la ciudadanía, ahora lo hacemos en temas que interesen a mucha gente, lo que
no es exactamente lo mismo porque una cosa es el sentido colectivo de una
sociedad y otra aquello que puede generar interés en grandes audiencias. Piensa
en “Network”, por ejemplo, ahí está muy bien reflejado el asunto, centrándose en
el mundo de la televisión: no sé si estamos en ese delirio de hacer un
disparate del entretenimiento, utilizando la información como coartada
inaugural y explotando su deriva hacia el reality”. Esto se traduce también
en que el público sólo demanda (así lo expresa al menos) aquello que quiere
escuchar/ver/leer, rechaza de plano todo lo que suponga controversia, diálogo,
oposición, no acepta otras visiones que no sean aquellas que le refuercen sus
creencias, su ideología, sus esquemas, sus prejuicios, sus filias y fobias: “Es una nueva forma de imposición de
contenidos y es realmente lamentable porque son los propios seguidores, es la
audiencia la que marca qué se puede decir y qué no, si te desvías aunque sea un
milímetro de que lo que esperan te lo echan en cara. No se puede entrevistar a
nadie que sea de una ideología diferente, parece que te alineas con él cuando
ese no es el objetivo de una entrevista, pero es como se percibe. La
utilización de la palabra “censura” o “autocensura” me hace pensar que a veces
somos muy benevolentes, ya que aquella que no llegamos a conocer pero sobre la
que hemos estudiado tenía, puede decirse, cierta justificación: al fin y al
cabo, el periodista intentaba publicar algo y era el censor el que decidía que
eso no salía o no del modo en que se había escrito. El problema es que ahora ni
siquiera lo intentamos, tal vez la palabra “censura” es un eufemismo porque
deberíamos utilizar “cobardía”, a veces ni nos atrevemos a proponer el tema o
el enfoque que debería dársele, “no vaya a ser que…”; esto es mucho más
lamentable que la censura institucionalizada porque se trata de falta de rigor,
de profesionalidad, de respeto hacia los ciudadanos para los que deberíamos
trabajar, es cobardía, ya digo”.
Y los intereses creados, por supuesto, no sólo las connivencias, las amistades,
los grupos, las filiaciones, sino las empresas como tales, es decir, con unos
dueños que imponen y sancionan a quien, como siempre se ha dicho, saca los pies
del tiesto: “Cuando un banco es dueño de
un medio de comunicación hay que atender a la información que se da sobre ese
banco, el propio medio debe ser consciente de ello y advertir a los receptores.
En lugar de eso, se ha hecho un ejercicio de camuflaje, “no sé de qué me
hablas”, “hablo de este banco como de otros”, pero resulta que es el que manda,
es el dueño, hay que practicar la transparencia que se reclama a los demás. ¿Y
los medios públicos? Ya sabemos cómo se nombra a los directores generales y de
ahí en cascada cómo es el resto de nombramientos hasta completar el
organigrama, ¿cómo esperar independencia o neutralidad en las cuestiones que
afectan a los partidos políticos y demás si el presidente del gobierno
autonómico o central es el que decide quién estará al frente? Y, para que no
haya sospechas, nombra a su jefe de prensa o puesto similar. ¿Cómo va a confiar
la gente en las informaciones que ese medio difunda si el mecanismo de
nombramiento es éste?”. Recordamos aquí a un maestro común, Bernardino M.
Hernando (Javier lo celebra/homenajea también en el libro), nuestro profesor de
Redacción Periodística durante el primer año de carrera, aquel de quien tanto
aprendimos, aquel que nos explicó que la objetividad tal y como suele emplearse
el término no existe pero es posible (y necesario) acercarse a ella todo lo que
se pueda, hay que ser ecuánime, neutral, ceñirse a los hechos, distinguir lo
informativo de lo interpretativo: “La
idea de que la objetividad no existe ha servido de coartada para cometer
cualquier barbaridad periodística. La objetividad no existe en los sujetos, no
podemos serlo. Ayer mismo en clase estuvimos hablando sobre el prejuicio y una
de las conclusiones a las que llegaron los alumnos es que hay que estar
prevenidos contra los propios: cada vez que vayamos a elaborar una información
va a ser así, es inevitable, tenemos ideas, ideología, experiencia,
sentimientos, preferencias, pero hay que tenerlas claras para intentar
controlarlas, para que no se cuelen sin ningún tipo de filtro; algo va a pasar
siempre, pero no pueden pasar todas. Por otro lado, cuando se planteó el asunto
de la objetividad en el periodismo, se refería a los procedimientos no a los
sujetos, es decir, a cómo deben hacerse las cosas: para preparar y redactar una
información hay que comprobar lo que se va a contar, no basta con el testimonio
de una sola persona, no voy a poder abarcar ese círculo que nos decía
Bernardino [así era como lo explicaba: mirar un círculo completo no es
posible de una vez] pero voy a intentar
mirarlo desde varias perspectivas y lo que cuente ha de estar comprobado y no
depender de mi estado de ánimo, de mi ideología, de lo que prefiero”.
Volvemos a recorrer la lista de compañeros en esta travesía, once periodistas
entre los que también se cuentan Vicente Vallés, Paco González o Jesús Maraña,
gentes a veces reducidas, tanto para aplaudir como para denostar, a una
anécdota o ni eso en este mundo de consumo ultrarrápido en el que, como se ha
dicho, vales lo que tus últimos números en lo que a seguidores o cuota de
pantalla se refiere y, así, el periodismo se queda sin referentes: “Lo de la falta de referentes actuales es muy
importante recordarlo, porque en el periodismo siempre han convivido diferentes
generaciones y ha podido darse un aprendizaje por ósmosis en ambas direcciones:
los veteranos tal vez pensaban que tenían todas las ideas claras, llegaba el
jovencito y proponía hacer una barbaridad, eso obligaba al veterano a
reflexionar por qué lo veía de ese modo. Al mismo tiempo, los jóvenes aprendían
de los veteranos sobre el terreno, algo muy importante y es una tragedia que
las redacciones hayan perdido eso. Por otro lado, hay un ambiente social de
crítica absoluta a todo lo que sea diferente a lo que yo pienso lo que nos ha
llevado en el periodismo a que se haya generado una crítica muy radical a gente
que ha hecho bien su trabajo en general y podían haber sido modelos que han
dejado de serlo al identificarse con una tendencia política. ¿Cuáles son en
España las referencias periodísticas? ¿Cuáles son los modelos? Si trajésemos a
la universidad a Jordi Évole los alumnos se sentirían mucho más identificados
con el que con, por ejemplo, Soledad Gallego-Díaz, a la que posiblemente no
conozcan. Ha habido y hay una tendencia a destruir esas referencias porque un
día hicieron una cosa mal; no se puede ser tan estrictos porque todos nos
equivocamos. Hay que seguir cultivando esos modelos y buscar la calidad en
nuestro trabajo no puede ser una cuestión ideológica o de dónde te posiciones:
hay que buscar referencias profesionales pero, entre unas cosas y otras, no
tenemos maestros, hay que esperar hasta su muerte para reconocerles, en vida
cuesta hacer el ejercicio de generosidad de darles su lugar”. Aunque,
lógicamente, Periodismo herido busca
cicatriz sea una lectura especialmente interesante (y necesariamente
dolorosa, pero querer paliarlo nos pone en alerta y en movimiento) para la
gente del gremio, cualquiera puede encontrar materia sobre la que reflexionar
porque la responsabilidad de qué medios de comunicación tenemos/mantenemos, consentimos,
sufragamos, apoyamos es de todos, a uno le parece que sólo con esa implicación
podemos encontrar soluciones y obtener resultados que nos devuelvan la fe en la
profesión, la misma que, en contra de lo que pueda parecer, Javier no ha
perdido, de hecho me atrevo a calificarle de “moderadamente optimista”, algo
que le hace sonreír: “A veces, un extremo
lleva a otro: soy tan terriblemente pesimista en general que, cuando no esperas
nada, de repente un algo, lo mínimo, ya te entusiasma. Y por exageración de
pesimismo he terminado por ser optimista, hay elementos de cambio que me llevan
a serlo, hay síntomas de regeneración, creo que estamos en una situación que
nos ayudará a salir adelante, hay conciencia de querer hacer las cosas mejor.
También hay herramientas como Twitter que ayudan a que nuestro trabajo, el
funcionamiento de las empresas, lo que se hace y lo que se deja de hacer se
difunda y, así, hacemos un necesario ejercicio de transparencia, el trabajo
sucio ya no queda en la trastienda”. Sobre esto añadiría uno mucho, pero ya
lo he hecho en otras ocasiones y, como digo, ahora es el momento de Javier Mayoral
y su espléndido libro (del que, aunque no lo crean, no hemos dejado de hablar
en ningún momento, digresiones personales incluidas).