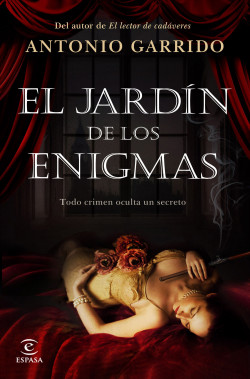Tenga más o menos relevancia en el conjunto del texto, suponga un somero
resumen del contenido (de lo escrito y/o de lo leído) o sea tan sólo algo que
me gustó como encabezamiento, se trate tanto de una frase robada del libro o de
cualquier otro lugar (la mayoría de las veces) como de una ocurrencia o
evocación sugerida por la lectura, el caso es que cada vez me resulta más
imperioso (incluso diría -y creo haberlo confesado en alguna ocasión-
imprescindible) tener decidido el título del escrito antes de ponerme con él,
aunque llegue con carácter provisional (a veces se gana su permanencia porque,
de un modo u otro, consigue afianzarse al establecer lazos con lo que le sigue,
al marcar el camino de lo que escribo, en otras, las cosas como son, porque no
aparece nada que me resulte más idóneo y quiero publicar el texto), el caso es
tener una idea sobre la que ir dando vueltas (o no), un apoyo, una
presentación, algo a lo que aferrarme para que, a los pocos segundos de
crearlo, el documento deje de estar en blanco. En el caso que hoy nos ocupa, el
título ha tardado en llegar, llevaba ya unos días rumiándolo, ordenando notas,
repasando la transcripción de lo grabado durante el encuentro, queriendo
ocuparme de este libro, pero no terminaba de concretar, todo se me iba en una
frase hecha y demasiado obvia (hay quien me dijo que quedaba simpática, y es
cierto, pero me parecía un recurso de lo más facilón -tampoco es que me haya
roto mucho las meninges, en seguida lo comprobarán-) o, y ese ha sido el mayor
escollo, las soluciones más satisfactorias (por sonoras, por llamativas, por
significativas, por bien trenzadas -algunas tomadas literalmente de la novela a
comentar-) anticipaban demasiado de lo que el lector va a encontrar en una
narración que, algo lo que nos tiene acostumbrados su autor desde el mismo punto
de partida (los cuatro títulos que ha publicado hasta el momento no pueden ser
más diferentes entre sí), es una continua y fabulosa sorpresa, no sólo en su
argumento, no sólo en su desarrollo, sino en cómo homenajea a una manera de
hacer literatura, a un estilo, a un género (o varios, en realidad), a una
época, en el modo magistral en que combina elementos muy diferentes sin perder
jamás coherencia ni verosimilitud, con un rigor histórico impecable a la hora
de recoger detalles, ambientes, condiciones de vida, anécdotas reales, sucesos
que se estudian en las aulas, todo puesto al servicio de una ficción narrativa
muy sólida, que provoca adicción desde las primeras líneas, una trama muy
enrevesada y compleja que se sigue con deleite y facilidad porque el autor
rehúye la erudición innecesaria y epatante en que tantos incurren, demuestra el
movimiento andando, es decir, hay mucho que el lector curioso y amante de la
Historia podrá reconocer o descubrir, a buen seguro más de uno irá consultando
a través de Google qué hay de verdad en esto o en aquello, si este personaje
existió o es inventado, pero todo está al servicio de la historia, nada es
accesorio ni responde al mero lucimiento de virtuosismo y/o conocimientos, la
novela puede leerse sólo como eso, siempre juega a favor del lector, Antonio Garrido,
que conoce perfectamente el oficio de contador de historias, tiene muy claro
que está escribiendo una novela, no otra cosa camuflada de tal (o ni eso) como tantas
veces corre por ahí.
El jardín de los enigmas (que Espasa lanzó al mercado el pasado
noviembre) es, como ya se ha dicho, la cuarta novela del escritor de Linares,
una nueva ficción histórica (es en lo único que se parecen entre sí sus obras
-bueno, y en el placer y la diversión que producen-) que nos traslada al
Londres de 1850, inmerso en la preparación de lo que será la primera Exposición
Universal, motivo por el que se está construyendo en Hyde Park el Crystal
Palace. Con semejante telón de fondo, Antonio va reuniendo otros
acontecimientos y hechos de la época que por un lado nos la acercan y hacen
vívida como pocas veces se ha logrado (sin ser británico, quiero decir: ellos
juegan en ese aspecto -y en otros, no hay más que admirar su industria
audiovisual- con lógica ventaja) y por otro producen un efecto dominó medido
con pulso templado de narrador que no deja nada al azar, las piezas van cayendo
en diferentes direcciones y todas se interrelacionan y afectan sin que el más mínimo
detalle resulte ajeno o caprichoso, todo se sucede con lógica y sin que sea
posible vaticinar qué va a ocurrir en el siguiente capítulo. Es, como
señalábamos, una de las máximas virtudes del autor, empezando por el hecho de
que, hasta el momento, no ha repetido época histórica, no se puede prever nada
en lo que se refiere a la trama o la acción en sí antes de abrir una novela de
Antonio Garrido, de lo que no existen dudas (si has leído alguna de las demás)
es de la pulcritud y meticulosidad de su trabajo, de su muy bien entrenado
músculo narrador que le permite ir sumando elementos, dando giros y alcanzando
picos de muy diversa índole e intensidad sin que el indudable y meritorio
esfuerzo se perciban ni un segundo, puesto que (ahora hablamos de El jardín
de los enigmas en concreto) la lectura, no puede ser de otro modo con una
prosa cuidada (no tendría por qué aclararlo, pero todavía hay muchos que
piensan que la calidad es incompatible con el entretenimiento y viceversa) que
invita a ello, se hace con fluidez, con sumo interés, con emoción y tensión
adecuadas a cada momento, sin precipitaciones pero sin consentir pausas, con
una progresión dramática (en cualquiera de los sentidos posibles, en todos) de
infinita precisión. Por todo ello, repito, querría que ustedes llegasen a la
lectura como lo hice yo, es decir, leyendo lo que cuenta la contraportada o
casi ni eso, encontrándose con una nota introductoria que pone en (pocos, no
hacen falta más) antecedentes, por eso me decidí a hablar de las flores en el
título (evitando el manido “dígaselo con flores”, al menos no ser tan
predecible), porque lo explica Antonio en el prefacio, porque ese fue el
pistoletazo de salida para empezar a tejer la novela.
Es algo en lo que abunda en la nota final (que no deben perderse, pero
sólo en ese momento) y sobre lo que da algunas pinceladas (es también maestro
en contar lo imprescindible y, además, dejar al interlocutor con ganas de más,
es decir, de leer) durante el encuentro que mantuvimos en Cervantes y Compañía a
finales de noviembre y en el que mi Pepa Muñoz volvió a colocarme frente a la
cámara para conversar unos minutos a solas con el autor: https://www.youtube.com/watch?v=qPqXYmEy_jU&t=59s.
Cuando nos reunimos con el resto de asistentes (no el grupo habitual completo,
pero una nutrida representación) y con Miryam Galaz, la editora, puesto que,
como es norma y cortesía en este tipo de actos, como es (o debería ser) lógico
(y lo mismo sirve para las entrevistas, queridos colegas -o lo que seáis-), todos
llevábamos la novela leída y bien leída, no hubo freno ni tapujos, empezamos a
desgranar aquellos aspectos que más nos habían llamado la atención, mil detalles
que la destripan e incluso diría deshuesan, es por eso que no reproduciré gran
parte de lo que dijimos/reímos/analizamos, entretelas de El jardín de los
enigmas que Antonio tuvo la amabilidad de compartir con nosotros, regaló su
complicidad a lectores parlanchines con la única intención (confío en que así
lo percibiese) de agasajarle del mejor modo que sabemos, demostrando a las
claras el entusiasmo incontenible que nos despierta su obra (aunque nos centrásemos
en la última, porque es lo que correspondía). Pero, para que abran boca, aunque
se lo pueden escuchar en el vídeo (después de terminar el texto, confío/ruego),
como si fuese el preámbulo antes indicado, dejemos que el propio escritor nos
cuente algo de la génesis de su novela: “Ha tenido un proceso de gestación
similar al de las anteriores: estoy mucho tiempo buscando una historia que me
atraiga y sólo cuando lo hago, cuando encuentro aquella que siento tiene
fuerza, potencial, que me pide que escriba, cuando me apasiono es cuando me
embarco en la tarea. Ésta apareció durante unas vacaciones, visitando el
palacio de Topkapi, fue allí donde conocí el sistema de comunicación
clandestino que diseñaron las concubinas a través de las flores para dialogar
con sus amantes, con el consiguiente riesgo para su vida. Además, un agregado
comercial francés, que era espía al servicio de lo que aún no se llamaba
Foreign Office, lo adoptó y se empleó en las comunicaciones de las Indias
Orientales”. Fueron apareciendo otras piezas que se irán descubriendo según
se avance en la lectura, asuntos, personajes y hechos muy diferentes que posibilitan
que El jardín de los enigmas se mueva entre varios géneros y a todos
haga justicia y engrandezca: novela de aventuras, de misterio, de espionaje, crónica
social, un mosaico cuyas teselas parecen sólo una por lo magníficamente unidas
que se presentan, un auténtico y soberbio folletín, palabra que Antonio no
tiene ningún reparo ni complejo en utilizar (no hay por qué, bien saben lo
mucho que la defendemos en este rincón) y que reivindica/homenajea, puesto que
en la época que recrea fue donde floreció la industria editorial gracias a
historias por entregas, novelas completas o narraciones cortas firmadas por Dumas,
Dickens, Galdós, Verne, Stevenson, Conan Doyle y tantos otros, ese es el espíritu
que se recupera, imprimiéndole un sello propio y actual (aunque muy respetuoso
con formas, decires, maneras y estructura: huele a literatura victoriana -periodo,
por cierto, que abarca casi 64 años, que hay quien sólo piensa en Jack el
Destripador y por ahí-).
Es un deleite y también una sorpresa (depende de a qué nos refiramos)
comprobar gracias a la nota final del autor lo mucho de verdad que hay en las
páginas precedentes a la misma, cómo se han cuidado los detalles, cómo el
novelista ha inventado empapándose de realidad: “El epílogo sirve para
legitimar la novela, aunque no haga falta, porque si el lector se lo ha creído
y ha vivido esa Inglaterra victoriana que ahí se cuenta, es que todo funciona
como debe. Pero así se confirma que casi todo es verdad, que hay un trabajo
detrás, que no es una mera invención, cuando leo agradezco ese tipo de
explicaciones. Del mismo modo, me gusta que todo se comprenda, que la lectura
sea natural y fluida, algo que no hay que confundir con simplicidad: la
sencillez requiere una gran complejidad a la hora de elaborarse, se trata de que
el lector no tenga que esforzarse más que en disfrutar”. Y lo consigue con
creces, no sólo evitando explicaciones prolijas e innecesarias, sino
permitiendo al lector entrar en el juego e intentar resolver los enigmas antes
que los personajes algo que, todo hay que decirlo, no siempre le importaba a Conan
Doyle, ya que le hemos citado antes y viene a cuento; la profundidad
psicológica de sus personajes coadyuva a que esto sea así, puesto que son arquetipos
(algunos) con fundamento y contenido, las compartamos o no, las comprendamos o
nos provoquen rechazo, conocemos (en el momento adecuado) sus pulsiones, sus razones,
sus recovecos, sus emociones: “Las novelas tienen que ser en parte un
reflejo de la sociedad y por eso hay personajes de todo tipo, no se trata de un
cuento de hadas; creo que eso hace más humano el libro, se trata de comprender a
los personajes, no hay que estar de acuerdo con ellos. En ese sentido, la que
más trabajo me ha dado es Daphne porque es muy compleja, no por ella misma,
sino por la situación en que se encuentra: situación complicada en la que
entran en juego sus sentimientos, en contradicción con sus obligaciones.
Manejar su comportamiento y mantener la intriga no ha sido fácil, todo un reto.
Por el contrario, Memento ha sido el más sencillo, ya que no tiene dobleces”.
Sin ahondar demasiado, no podemos dejar de mencionar al fantástico protagonista,
Rick Hunter, una creación que impregna cada escena, cada frase, una personalidad
ambigua tan espléndidamente dibujada que en diferentes ocasiones a uno le dio
por pensar que la novela estaba escrita en primera persona, tal prospección se
hace en sus dolores, las sombras que arrastra, tanto miramos a través de sus
ojos y latimos al ritmo de su corazón que se produce una simbiosis entre los
tres (personaje, narrador y lector) que resulta enormemente atractiva,
irresistible como lo es El jardín de los enigmas.