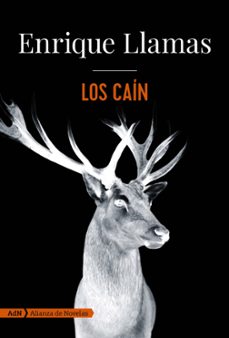En aquellos años, los de la adolescencia, incluso en los últimos de la
EGB, indudablemente durante los cuatro que sumaban los también extintos BUP y COU,
aunque es una sensación que siempre he procurado mantener viva (y por momentos
reaparece prístina, sin interferencias ni vicios, sin condicionantes ni prejuicios),
comenzaba la mayoría de mis lecturas (también de las películas y en menor medida
-por razones económicas que las hacían más inaccesibles- de las obras de
teatro, lo mismo vale para la música, la pintura y otras disciplinas artísticas
aunque, lo reconozco, no les dedicase tanta atención como a las dos primeras)
como si fuesen un descubrimiento (y gran parte lo eran, teniendo en cuenta mi
inexperiencia en esas lides por más que devorase cualquier letra impresa desde
muy pequeño: cuántas devociones se fraguaron en aquellos años -y, todo hay que
decirlo, cuántas decepciones y cuántas injusticias al no poseer el bagaje
suficiente para poder habitar en algunos títulos-), una posibilidad de seguir
enriqueciendo mi imaginario, de seguir aprendiendo, de sumar intereses, buscado
infatigable nuevas aventuras que vivir al modo de Bastian (sí, siempre regreso
a él y espero poder algún día saldar en forma de tonada del arpa la deuda
contraída con ese personaje, el libro que protagoniza y su autor). Y recuerdo
que sentí un gran estremecimiento cuando, de repente, encontré en una novela
una cita que era capaz de repetir de memoria, y de la que identificaba a su
autora sin necesidad de consultar ninguna enciclopedia, sé que puede sonar
absurdo (los letraheridos me comprenderán) pero fue como adquirir
definitivamente la categoría de miembro de pleno derecho de la comunidad
lectora, conocer parte (nunca se deja de ampliar) de ese código restringido
(por fortuna compartido con tantas personas en todo el mundo) que permite
utilizar nombres de pila, títulos mutilados, palabras clave que para otro
lector son totalmente comprensibles y llena por sí mismo de significado(s),
palabras que quedan impresas en el alma y funcionan al modo de la magdalena
proustiana (tal vez sea el mejor ejemplo de esto que venimos contando, al
margen de sus capacidades sensoriales, esas que también pueden quedar atrapadas
en un único vocablo o nombre -por ejemplo, más allá de otras muchas cosas, la
tía Agatha me hace añorar especialmente aquellas noches de invierno leyendo
compulsivamente en la cama, las primeras en que nos conocimos). Fue al abrir De amor y de sombra de Isabel Allende,
aún atrapado, inmerso y extasiado por la saga de los Trueba-del Valle (una de
las varias epifanías literarias que nunca agradeceré bastante a Nati, profesora
de Ciencias Naturales del instituto), siempre he creído que La casa de los espíritus resonaba
demasiado en mí y no supe apreciar con justicia la segunda novela de la chilena
(pero no he dejado de leerla y de recobrar y ampliar el deleite sentido con su
ópera prima), el caso es que ahí estaba ante mis ojos uno de los inmortales
versos de Violeta Parra: “Sólo el amor
con su ciencia nos vuelve tan inocentes”. Lo conocía -como la composición a
la que pertenece- gracias a la exitosa y magnífica versión que de Volver a los 17 había hecho unos años
antes Rosa León (con la colaboración de Víctor Manuel y Ana Belén),
canción/poema que siempre anda rondando porque puede aplicarse y citarse con
total pertinencia en muchos momentos de la vida, tal como me ha sucedido (de
nuevo) recientemente.
“Volver a los diecisiete, /
después de vivir un siglo, / es como descifrar signos / sin ser sabio
competente. / Volver a ser de repente / tan frágil como un segundo, / volver a
sentir profundo / como un niño frente a Dios: / eso es lo que siento yo / en este
instante fecundo”. Lo cierto es que es para quedarse detenido horas y horas
admirando el modo en que Violeta (así sin más la adoramos y reconocemos
muchísimos) sintetiza tantas cosas y las penetra, desvela, ofrece, explica,
deja intuir, sugiere, evoca en apenas diez versos, pero debemos avanzar (ya
deberíamos haberlo hecho) y baste con subrayar lo del instante fecundo, resumen
perfecto del modo en que uno trae al presente sensaciones del ayer, emociones
que tal vez se creían dormidas y hasta desterradas o superadas, olvidadas,
agazapadas detrás de las convenciones, de lo que consideramos correcto, de una
madurez mal entendida cuando extirpa de raíz aquello que nos define, cuando
traza fronteras inamovibles entre lo que conviene hacer y lo que ya (por edad,
por posición, por alienación, por estupidez) no debe hacerse. Pero la fuerza de
lo auténticamente vital termina por imponerse y nos arrolla haciéndonos
descifrar signos, sentir profundo, retirar velos, recuperar anhelos (por más
que, al mismo tiempo, nos demos de bruces con lo inapelable, aquello por lo que
en parte sepultamos lo que nace en/alberga nuestro corazón: las circunstancias,
los ambientes, las gentes que alumbraron todo aquello son irrecuperables -en el
sentido físico- e irrepetibles), frágiles como un segundo pero poderosos porque
llegamos a la esencia de nosotros mismos, a quienes nunca debimos dejar de ser.
Fue comenzar a leer Cinco horas con Mario
y sentirme abducido por el túnel del tiempo, no pude resistirme a
zambullirme en aquellas aguas profundas y un bastante pantanosas para
establecer contacto con un chaval con la edad que decía Violeta (año arriba,
año abajo, pero también me prestó el libro Nati y ella llegó al instituto en el
curso 1986-87), alguien que leía con frecuencia a Miguel Delibes (tuve la
fortuna de que mis profesores dejasen a un lado el consabido -e inadecuado para
ganar adeptos- Diario de un cazador
para hacernos leer El camino o Las ratas, fue el tiempo en que triunfó
la espléndida versión cinematográfica de Los
santos inocentes debida a Mario Camus, coincidí en clase con un compañero
que rendía culto absoluto al escritor vallisoletano y nos cruzamos varios de
sus libros), un lector que sintió el maravilloso vértigo de empezar a leer un
libro que desde las primeras páginas sorprende, sacude, transforma, un libro
que va inundando los ojos, el corazón, el cerebro, que hace pensar, que interpela,
que invade rincones privados, que se queda dentro, que pasa automáticamente a
formar parte de esas lecturas troncales y fundacionales de las que seguir
extrayendo fruto durante todo el tiempo que se quiere, el que quede libre, el
dedicado a lo que tanto (nos) merece la pena.
Además del encuentro con, podríamos decir, el otro Delibes (aunque hay
pocas trayectorias que resulten tan compactas, con las piezas tan perfectamente
engarzadas, formando un conjunto rebosante de coherencia y honestidad narrativa
y ética, fiel a sus principios hasta las últimas consecuencias), el que
abandona su escenario más recurrente (y que de aquello uno pensaba único), el
que arriesga, el que innova, el que trasgrede (no es que no lo hiciera en
títulos ya citados o en El príncipe
destronado -que nos bebíamos después de disfrutar con La guerra de papá, la prodigiosa adaptación cinematográfica debida
al enorme Antonio Mercero y que nos entusiasmaba por su sencillez sin saber
apreciar su virtuosismo-, pero uno todavía no captaba todas las esencias ni
leía entre líneas con la agudeza precisa), al margen de sentir la sacudida de
estar ante una novela distinta en el sentido puramente formal, Cinco horas con Mario suponía satisfacer,
de alguna manera (de la mejor posible aunque en ese momento la viviese como un
sucedáneo -fabuloso, pero sucedáneo al fin y al cabo, ahora lo explico-), un
deseo que pensaba nunca iba a hacerse realidad: ser espectador de la versión
teatral de la que todo el mundo hablaba desde hacía años (en concreto desde
noviembre de 1979, recuérdese que yo leí la novela unos siete-ocho años
después). El estreno fue noticia durante varios días, las críticas fueron
unánimes (o así las recuerdo), la gente se entusiasmaba, al poco oí hablar (a
Chari, la peluquera de casa, a Peña, una amiga de mi hermana que estaba en el
teatro cuando eso ocurrió, la cosa empezó a correr de boca en boca) de lo
fatigosa y terrible que era la obra en el sentido de lo muchísimo que exigía a
la única actriz que la protagonizaba, tanto que se había desmayado durante alguna
representación, Cinco horas con Mario empezaba
a adquirir tintes históricos por diferentes motivos (algunos mal explicados o
peor comprendidos), el caso es que aquel niño que ya gustaba del teatro aunque
lo conociese y amase a través de televisión se puso a imaginar cómo sería aquella
función en que una señora totalmente vestida de negro (ahí tenía sin saberlo
aún la frase y la realidad que le he robado al autor para titular este texto -“Tan sólo el sentimiento fanático del luto y
el libro sobre la mesilla de noche la ligaban ahora a Mario”-) hablaba con
su marido muerto, por eso, a pesar del entusiasmo experimentado (y de que su
lectura me llevó a títulos como Entre
visillos, motivo más suficiente para estarle permanentemente agradecido),
viví la novela como una especie de eco de lo que imaginaba poderoso, impactante
y sobrecogedor (adjetivos que también le cuadran a aquella) sobre las tablas.
Y, por fortuna, hecho histórico en sí mismo (no lo mío, sino que la
intérprete original regrese cada cierto tiempo a un texto que, por derecho
propio, es suyo), pude quitarme la espina (y no una única vez) porque Lola
Herrera, la única Carmen Sotillo posible (da igual la edad que tenga el
personaje o la que tenga ella: ambas se han fundido en una, resulta creíble -y
más- en el momento en que la veas), ha regresado en varias ocasiones a Cinco horas con Mario (ahora mismo está
en el Bellas Artes de Madrid hasta el 18 de noviembre, pero no queda ni una
entrada desde hace tiempo, tal y como viene sucediendo en cada reposición
-seguirá después de gira, está inmersa en la que se anuncia como la despedida
definitiva desde el pasado abril-) lo que ha permitido demostrar la vigencia
del texto y, al mismo tiempo, actualizarlo, poder leerlo con los ojos del
presente, hacer justicia a ambos personajes (Carmen y Mario), poder analizarlos
con distancia, comprensión y conocimiento sin el maniqueísmo con que (y el
propio autor así lo reconoció años después) fueron recibidos/juzgados en su
momento, enriqueciendo la actriz con sus propias sabiduría y experiencia a esa mujer
que tanto ha callado aunque también (ella misma lo va desvelando/revelando)
tanto ha dicho por más que sus palabras hayan caído tantas veces en saco roto. Cinco horas con Mario se ha
descontextualizado de algunas interferencias exógenas o coyunturales para
permanecer como un implacable (por no ahorrar nada) retrato en el que hay
tiempo para la ternura, para la chanza, para la crítica, para la sutileza, para
marcar un sublime gol por la escuadra a la censura y, sobre todo, al
pensamiento único e impuesto del momento en que Delibes escribe y publica su
novela (1966), algo que avisaba a su editor cuando trabajaba en ella: “Vivimos en un tiempo de mentiras, o de
medias verdades, que aún es peor. He iniciado una novela cuyo fondo es éste”.
El acontecimiento teatral es indudable, no se puede dejar de aplaudir en el
patio de butacas y después (esos lujos de espectador que te acompañan para
siempre), quise volver al punto de partida para, siguiendo las apreciaciones de
Delibes, hacer auténtica justicia con la novela que, repito, no es que no me
maravillase en su momento, pero siempre leí y valoré (era uno de los textos
obligatorios en COU) en función de la teatral que ensoñaba, algunos me
contaban, entresacaba de imágenes de televisión y entrevistas con alguno de sus
responsables (película de Josefina Molina incluida que, debo decir, me pareció
incómoda, perturbadora, puede que innecesaria en el sentido más puramente
artístico, me he negado a revisarla aunque a buen seguro ahora la miraría con ojos
muy diferentes a los de hace veintitantos años -la vi cuando la emitió TVE-).
“Carmen se vuelve y entra en el
despacho. Vacía los ceniceros en la papelera y la saca al pasillo. Con todo,
huele a colillas allí, pero no le importa. Cierra la puerta y se sienta en la
descalzadora. Ha apagado todas las luces menos la lámpara de pie que inunda de
luz el libro que ella acaba de abrir sobre su regazo y cuyo radio alcanza hasta
los pies del cadáver”. Cualquiera diría que es una acotación teatral, tal
parece, es el modo en que Delibes concluye el prólogo del libro narrado, por
decirlo de alguna manera, al modo tradicional (por más que en la mayoría de las
ocasiones es mucho más vanguardista de lo que algunos le reconocieron, cualidad
que aún le niegan incluso quienes gustan de su obra, al menos de determinados
títulos), el mismo que retomará en las páginas finales. El resto, ya se sabe,
es el monólogo de Carmen, subterfugio/hallazgo del autor para esquivar con
holgura y sin problemas la censura, la novela no funcionaba tal y como la
comenzó, en forma de diálogo entre el matrimonio, lo que Mario decía, pensaba,
hacía hubiese sido demasiado para los férreos vigilantes de lo que entonces se
imponía como moral y buenas costumbres, la única manera de colarlo (más
teniendo en cuenta la nula perspicacia -no digamos inteligencia ni tan siquiera
comprensión lectora- de los que llevaban a cabo tal tarea) era que todo lo
contase Carmen, echándoselo en cara a Mario, sin posibilidad de que éste
replicase, motivo por el cual tenía que estar muerto. Y así se fraguó esta
novela que, en todos los sentidos, rompió tantos moldes y aún lo sigue haciendo:
una vez -como hemos reproducido al comienzo de este párrafo- Carmen se queda sola
con el cadáver de Mario, coge la Biblia subrayada por él y va escogiendo frases
o breves fragmentos con los que hilvanar/salpicar su dolido y doliente
discurso, su ajuste de cuentas, su petición de perdón, su diatriba, su
confesión, su imparable torrente de palabras que constituye una cima absoluta
no sólo en la producción de Delibes sino en la de la literatura española de la
segunda mitad del siglo XX, manteniendo todas sus virtudes en perfecto estado
leyéndola (escuchándola, viéndola representar) en el siglo XXI. Es imposible
dejar de escuchar la voz de Lola Herrera, su cadencia, sus inflexiones,
mientras se lee una prosa que suena y resuena, un magnífico ejercicio de estilo
al que su autor insufla vida, demostrando su privilegiado oído para captar y
reproducir un modo de decir, nada chirría ni resulta disonante, es una
partitura que reclama ser tocada, es decir, leída/dicha/expresada en voz alta: “El luto es para recordarte que tienes que
estar triste y si vas a cantar, callarte, y si vas a aplaudir, quedarte quieto y
aguantarte las ganas (…), para eso es
el luto, botarate, para eso y para que lo vean los demás, que los demás sepan,
con sólo mirarte, que has tenido una desgracia muy grande en la familia,
¿comprendes?, que yo ahora, inclusive gasa, que no es que me vaya, entiéndeme,
que negro sobre negro cae fatal, pero hay que guardar las apariencias”.
Lógicamente, en la versión teatral que compusieron el mismo Delibes y
José Sámano (productor que siempre ha apostado por el vallisoletano y volverá a
hacerlo en breve cuando estrene la adaptación de Señora de rojo sobre fondo gris que va a protagonizar José
Sacristán -quien ya estuvo antológico en Las
guerras de nuestros antepasados, producida igualmente por Sámano, la otra “novela
oral” de don Miguel transformada también en obra de teatro-) hubo que suprimir
muchas cosas o la función hubiese durado cinco horas y puede que alguna más,
hacerla legible/comprensible para el público de 1979 (por más que estuviese
cerca el contexto en que crecían personajes como Carmen y Mario), ahí reside
(en ambas direcciones) el porqué de su interés y éxito: la novela se mantiene
vigente porque retrata una época pero, sobre todo, retrata un modo (o modos,
los dos que se contraponen) de pensar que, no nos engañemos, no es ajeno al
mundo actual, nos alerta, nos advierte, señala con el dedo, abre en canal, de
todo ello se beneficia la función en la que, dejando un tanto (o un todo) de
lado las referencias localistas y coyunturales, reflexiones sobre política y
religión, queda aún más al descubierto la esencia de una mujer que, al no haber
tenido oportunidad (o valor) para hacerlo antes, dialoga (porque así lo hacemos
muchas veces cuando nos dirigimos a alguien ausente o que no puede responder, así
lo señala Delibes mediante algunas expresiones: Carmen replica/contesta a
palabras que, aunque no se escuchen, todos percibimos y comprendemos). Y aunque
la novela fue durante mucho (demasiado) tiempo interpretada en clave
maniqueísta (que no tiene aunque hasta Delibes lo creía y así lo afirma en el
prólogo escrito para sus obras completas, dándose cuenta -y alegrándose- de que
los años han jugado a favor de ambos personajes, sobre todo de Carmen), la obra
de teatro siempre se ha visto como lo que es y queda aún más claro gracias a la
madurez alcanzada por su intérprete, alejada de cualquier arquetipo, sin
estridencias, dejando fluir las emociones al ritmo preciso (algo que, sin duda,
tiene mucho que ver con el hecho de que la función esté dirigida por Josefina
Molina, otra gran conocedora del universo delibesiano, elegante incluso en sus
trabajos menos memorables): Carmen es una mujer prisionera de sus miedos, gran
parte de ellos adquiridos por su educación, atrapada en una telaraña de convencionalismos,
presa de las contradicciones entre lo que debe hacerse y lo que le nace dentro,
autoconvencida de su rigidez mental, de su solidez moral, alguien que no quiere
cambiar pero resquebraja en lo que puede (un tanto inconscientemente) los
barrotes de la jaula en que la han encerrado (como a tantas), es decir, el
papel adjudicado, sin consentirle pensar y actuar por sí misma.
Casi como si fuese Mario, he ido apuntando un montón de fragmentos que
me han llamado la atención porque podrían haber sido escritos ayer, hoy, hace
un rato, porque, cambiando muy pocas palabras, todavía hay muchas Cármenes
Sotillo que, por otro lado, quieren seguir siéndolo, por eso se perpetúa la
especie, también hay muchas (y muchos) que comparten su discurso, lo que late
en él, que se examinan y no se gustan, que expresan su disgusto, su malestar,
que se oponen a seguir rumiando su decepción y alzan la voz y que, al revés de
lo que sigue sucediendo en determinados ambientes, no quieren un futuro similar
para sus hijas: “(…) Menchu, estudie o
no, por lo menos, es dócil, y mal que bien aprobará la reválida de cuarto,
tenlo por seguro, y ya está bien, que una chica no debe saber más, Mario, hay
que darle tiempo de ser mujer, que a fin de cuentas es lo suyo.” Suena terrible,
sí, pero tan auténtico que aún da más pavor: Carmen (en contra de lo que pueda
creerse) no cae simpática cuando se lee la novela, provoca lástima, dolor y/o
rabia, sobre todo en aquella primera y ya lejana lectura, ahora la he
comprendido mejor (lo que no significa disculparla), si sólo te cuentan/dejan
ver una parte de la historia te la crees a pies juntillas como la única posibilidad,
como si fuese lo correcto: “(…) a los
pobres les estáis revolviendo de más, y el día que os hagan caso y todos
estudien y sean ingenieros de caminos, tú dirás dónde ejercitamos la caridad,
querido, que esa es otra, y sin caridad, ¡adiós el Evangelio!, ¿no lo
comprendes?, todo se vendrá abajo, es de sentido común.” La Carmen de la
novela está muy preocupada por no perder su posición (al menos en lo moral,
puesto que en lo social ha tenido que conformarse con menos de lo que cree
merecer -y es cierto, aunque ella y un servidor no lo digamos por las mismas razones-):
“Yo estoy con papá, Mario, completamente
de acuerdo, todos iguales, para Dios no hay diferencias, negros y blancos por
un mismo rasero, ahora bien, los negros con los negros y los blancos con los
blancos, cada uno en su casita y todos contentos, y si la Universidad esa, como
se llame, que nunca acabaré de aprenderlo, me quiere colocar un negro, que
pague doble, a ver, que también los perros son criaturas de Dios y al demonio
se le ocurre meterlos en casa. (…) no
hay ley divina que te obligue a aceptar un huésped de otro color, pues sólo
faltaría. (…) si en Madrid no hay
negros, que no venga, que te pones a ver y nadie le ha llamado, que estudien en
su pueblo, no me vayas a decir ahora que en América no hay universidades, que
ya le oyes a Vicente, que bien buenas que son”. Ya lo ven: escrito en 1966 y
se despega muy poco de lo que escuchamos hoy mismo a gente que es votada por
una mayoría para gobernar un país.
Si la novela se mantiene en plena forma, la obra de teatro aún más,
sobre todo por la manera sutil en que Lola Herrera la ha ido adecuando a su
momento, al del público y al personal, siendo la Carmen Sotillo perfecta ayer,
hoy y mañana, revitalizando el personaje, deteniendo el tiempo y sin negarlo,
un auténtico milagro teatral que hace posible que, casi cuarenta años después del
estreno, no se pueda imaginar a nadie más en escena y, como se ha dicho, se
relea el original de Delibes al ritmo de sus respiraciones, de su modulación,
de su manera de musitar esto y matizar aquello, impregnando incluso aquellas
páginas que quedaron fuera de escena, tal es su poderío, su presencia, su
grandeza, su manera de saber decir con la intención con que el autor escribió
(no en vano ambos son de Valladolid) e intercalar a la perfección palabras como
“adoquín”, “despepitada”, “estrambótica” o similares (¡Ese “pelele” que en alguna
ocasión ha contado Lola dedicaban ella y las amigas a los “bandidos” que las cortejaban!).
Aunque no lo diga exactamente igual en escena (la versión teatral viene en uno
de los tomos de las obras completas de Delibes, pero no he querido leerla), es
inevitable (y deseable y gozoso) leer el siguiente fragmento dejando que lo
haga por nosotros la voz de Lola Herrera: “A
mí, Paco, para pasar el rato, pero nada más, que él sería divertido, no lo
niego, pero su familia era un poco así, de medio pelo, ya me entiendes, y de que
le escarbabas un poco enseguida asomaba el bruto. Y yo, otra cosa no, pero cada
cual con los de su clase, buena era mamá, desde chiquitina, fíjate, al tiempo
que a rezar, “Casarse con un primo hermano o con un hombre de clase inferior es
hacer oposiciones a la desgracia”, date cuenta, y yo no estaba por la labor,
que no es que vaya a decir que tú fueses un marqués, clase media, eso, más bien
baja si quieres, pero gente educada, de carrera, (…)”. ¡Cómo no se va a
adorar a Delibes! ¡Cómo no repetir y ponerse una vez más de rodillas ante una
actriz de semejante calibre!