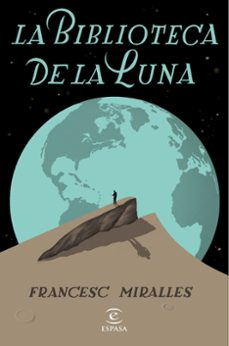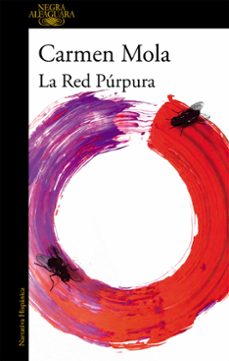Era aquella edad del constante descubrimiento, del casi permanente deslumbramiento,
de la epifanía cotidiana, por supuesto que hay un punto importante de
sublimación en el recuerdo, lo acepto, en gran medida es hasta lógico, todo se
percibe multiplicado a la enésima potencia en los primeros años cuando hay
muchas sensaciones/emociones, infinidad de realidades a las que uno aún no sabe
poner nombre, le faltan referencias y experiencias para calificarlas, se limita
a atesorarlas, a darles rienda suelta, a extrañarse de sí mismo, a comenzar a
procesarlas/digerirlas, a decidir si le provocan placer o rechazo, alegría o
dolor; sin embargo, aunque no sería la primera vez que reivindicase la
nostalgia, a pesar de gentes y momentos que por desgracia son irrepetibles más
que en los latidos del corazón y que hacen inevitable el suspiro por lo que no
volverá, recurro muy pocas veces al popular adagio que, precisamente, le nacía
a Jorge Manrique en situación similar a estas que señalo, es decir, cantando en
coplas dolientes y hermosísimas la muerte de su padre, “cómo, a nuestro
parecer, / cualquiera tiempo pasado / fue mejor”. No obstante, como digo,
son variadas (y según se suman años aumentan exponencialmente) las ocasiones en
que no hay mejor sentencia (dicho con toda la intención) con la que lamentarse
de muchas cosas que se han perdido en el camino, que se han arrinconado, que se
han eliminado de un plumazo incluso aceptando el convencimiento de que era
mejor así quienes deberían rebelarse ante lo que supone una merma considerable,
me refiero en concreto al acceso a la cultura, antes tan sencillo (y
divertido), tan al alcance de la mano, bastaba con encender la (ya entonces)
denostada televisión, volveremos a reivindicar los contenidos de aquella
programación infantil/juvenil de TVE (sin olvidar, por supuesto, a los
profesionales que la hacían factible, en los despachos y en los platós,
escribiendo, interpretando, escogiendo, acudiendo, participando del modo que
fuese) que trataba a los niños como seres pensantes, que estimulaba la
imaginación, la curiosidad, el interés por cualquiera de las que recibidas como
asignaturas en el colegio daban tantos quebraderos de cabeza (uno, que fue de
Letras antes incluso de saber en qué consistía eso, asistía con la boca abierta
al modo accesible en que se contaba la ciencia -dicho en general- a través de
las historias de Petete o del fabuloso 3, 2, 1… Contacto), programación
que atendía al contenido (dicho sea sin ironía ni hacer mención a la realidad
política que corresponda -soy de 1970, casi diría que mi primer recuerdo de
quien ustedes saben está asociado al hecho de que un día de noviembre quitaron el
Barrio Sésamo anunciado (donde Epi se empeñaba en comer galletas en la
cama) porque había muerto-), programación que dejaba ganas de saber más, de
leer. Y llegamos a un sábado indeterminado de 1982-83, en que Pista Libre (que
tanto nos ilustró entreteniéndonos y tanto alimentó nuestra cinefilia) emitió Fahrenheit
451, la espléndida adaptación de François Truffaut de la no menos sublime
novela de Ray Bradbury y, pasó así, no exagero ni un ápice, tuve claro a qué se
refería Obi Wan Kenobi cuando sentía una gran conmoción en la Fuerza, “como
si de pronto millones de voces gritasen de terror”, porque (al margen de lo
despertado por la película en sí) sentí un estremecimiento de pavor ante la
posibilidad de que a alguien se le ocurriese prohibir los libros y, para colmo,
mandar quemar los existentes (en ese sentido, aún a través de los dibujos
animados, nunca me cayeron demasiado bien el cura y el barbero a través de los
que Cervantes se vengó de algunas lecturas que se le debieron atragantar -pero
le inspiraron una de las novelas más apasionantes que jamás se escribirá, en lo
divertido y en lo reflexivo-).
Permanezco en aquellos años (los primeros 80, bueno, casi la década
completa, hasta que entré en la Universidad) porque, en medio de tantos descubrimientos,
debo señalar otro más que viene muy a cuento con la novela en la que quiero
empezar a centrarme y que fue la que me llevó a recordar mi toma de contacto
con Bradbury/Truffaut (en lo tocante al primero, no estoy seguro de cuándo la
emitió TVE, pero no seguí la serie inspirada en Crónicas marcianas): me
refiero a las distopías, a las que incluso no llamábamos así (o yo al menos no
lo recuerdo hasta tiempo después), a lo mucho que nos atraían los mundos
futuros, fuese en cualquiera de las pantallas (ya he citado la primera de la
saga Star Wars -aunque, no lo olvidemos, en realidad ocurrió hace mucho tiempo
en una galaxia muy muy lejana-, hace poco me referí a Espacio 1999, a
esa serie la sustituyó en televisión El planeta de los simios que no
otra cosa es, no podemos olvidar La fuga de Logan, Galáctica y
hasta La escoba espacial), fuese a través de los libros que devoraban
los hermanos mayores (1984, puesto que estaba a punto de llegar, Dune
o los de Isaac Asimov). Y si una distopía es lo contrario a una utopía, es
decir, si describe un futuro (por muy cercano que resulte) apocalíptico (en
cualquier sentido), de sometimiento, de alienación y/o anulación de la voluntad/el
albedrío, un futuro en que lo tecnológico se imponga/controle/sustituya las emociones,
si una distopía cuenta algo que no nos gustaría que sucediese (incluso cuando
no estemos por aquí), no hay duda de que La biblioteca de la Luna de
Francesc Miralles que Espasa publicó hace unos meses es una de las mejores que
uno recuerda haber leído y sufrido, por más que (y eso la diferencia del resto
y le confiere su propia naturaleza) esté narrada con apabullante sencillez, con
mesura, sin cargar las tintas, casi podría decirse con bondad (o cuando menos
con bonhomía), despojando al género de una carga que demasiadas veces deviene
en literatura cargante, incluso panfletaria, que no deja resquicio al lector,
que le hace vivir su propia distopía porque lo enclaustra y no permite disidencia/libertad
alguna, todo lo contrario que hace Miralles quien, por encima de todo, nos invita
a perseguir nuestros anhelos, a que nunca demos la batalla por perdida, también
a que escarmentemos en cabeza ajena, ya han sido muchos los que han creído que
para cumplir un sueño había que poner muchos kilómetros de por medio y que lo
de alcanzar la Luna como quimera, como alimento de poemas y canciones, puede
sonar muy bien pero, a la hora de la verdad, y ahí llegamos al meollo, al
origen de la cuestión, lo que pensábamos utopía realizable y satisfactoria
torna en distopía terrible o cuando menos desoladora y frustrante: “La
colonización de la Luna no tiene ningún sentido: tal y como se explica en la
novela, es un pedrusco en medio del espacio, no tiene ningún recurso, hay que
llevarlo todo. En ese sentido, Marte tiene muchas posibilidades de que se pueda
establecer una colonia humana”. Y llegados a este punto, puede que alguno de
los leales que aún no haya abandonado se pregunte que, entonces, de dónde sale
mi pavor reavivado, el viejo (y permanente) dolor ante la destrucción de los
libros/de la cultura, reconozco que me he puesto un tanto tremendo, hay cosas
que no se me pueden ni insinuar porque reacciono por instinto, el caso es que,
como ya se ha apuntado, Francesc lo hace con enorme sutileza, con una pasmosa
ligereza que es la que vertebra su (también por eso) magnífica novela, lo que
no consigue evitar que un letraherido encantado de serlo (puestos a no ejercer
mi profesión, es la única que me apetece ejercer hasta la extenuación y más
allá -de leer no me canso-) se fije especialmente en ese detalle, que no es
tal, sino centro y vórtice de la narración que no en balde se titula del modo
en que lo hace: en La biblioteca de la Luna el papel ha desaparecido, se
ha dejado de fabricar, no existen libros que puedan tocarse, olerse,
manosearse, abrazarse, ¿cómo llamamos a eso sino distopía?
Precisamente pocos días después de terminar la Feria del Libro de Madrid
(en la que las ventas aumentaron un 14% con respecto al año anterior), tuvimos
la deliciosa e impagable oportunidad (gracias a mi Pepa Muñoz) de mantener un
encuentro con Francesc Miralles en Cervantes y Compañía y desde el principio,
con la complicidad y participación de esa entusiasta y estupenda editora que es
Miryam Galaz, fuimos salpicando la conversación con referencias a algunos de
los títulos (de películas, novelas y series) que ya han aparecido en este texto,
hasta que un servidor llegó a donde quería desde el principio, es decir, Fahrenheit
451, por más que lo que se plantea en La biblioteca de la Luna es
algo muy diferente y, además, el autor desmonta en parte la distopía, lo cierto
es que no ha sido tan radical, no la ha llevado hasta las últimas
consecuencias, simplemente ha especulado con algo que a veces se ha puesto
sobre el tapete (aunque, esto es añadido personal, tiene su miga que en este
mundo plastificado sea la cruzada contra el papel la que consiga imponerse): “Aquí
los libros existen, no es como en lo de Bradbury, pero se ha eliminado el papel:
el fin del libro se ha anunciado muchas veces y no ha sucedido, no hay más que
ver las ventas de la última Feria del Libro, pero podría pasar algo similar a
lo del MP3, que acabó con el soporte físico de la música. Yo creo que siempre
habrá gente que amará los libros como objeto, el olor del papel, el olor del
tiempo como se dice en la novela, de ahí la emoción de Verne cuando, tras años
de estudio, por fin toca un libro y, además, es el momento en que se reconcilia
consigo mismo, el contacto con los libros y asumir su responsabilidad como
bibliotecario le ayudan a ganar confianza”. Verne, ese grandísimo personaje
cuyo nombre no nació como el homenaje obvio que es (“Conocí a un empresario
norteamericano que se llamaba así, imagino que por el escritor, y se lo robé”),
un antihéroe en el sentido más puro del término, alguien corriente y moliente sin
grandes aspiraciones más que la de vivir en la Luna (literalmente), puesto que
allí se ha ido a trabajar la mujer de la que está enamorado, Moira, quien desde
la primera página (es un mensaje suyo dirigido a Verne el que sirve como
arranque a la novela) advierte de las particularidades de esta podríamos llamar
distopía suave (las verdaderas cargas son de profundidad, están diseminadas/camufladas
con sumo acierto), desmonta de un plumazo tantos sueños y promesas inspirados
por la contemplación del satélite (y si a ello le sumamos una aureola
romántica, para qué queremos más) porque “la vida en la Luna no tiene nada
que ver con lo que te imaginas. No nos dan trajes ni combustible para poder
salir, como te dije. Para nosotros esto es como vivir en un puto centro
comercial, eso sí, con vistas a la Tierra” y, para que no queden dudas,
remata en la despedida con “sé que alucinas con el hecho de que esté aquí,
pero ahora soy yo la que te tengo envidia, Verne. Por muy mal que vaya todo, tú
al menos puedes ir a la playa”. En el cara a cara, sin perder jamás la
sonrisa ni recurrir a gestos o inflexiones tajantes, Francesc es un poco más
duro con su protagonista y no tiene reparo en describirle como “el típico
amargado, es una persona que se preocupa por el dolor de los demás, sufre con y
por ellos, pero no deja de ser un protestón que tiene que llegar a la Luna para
darse cuenta de lo que tiene en la Tierra, lo valora cuando lo mira desde lejos,
cuando ve la Tierra como antes veía la Luna”. Es un trayecto que quien más
quien menos ha hecho en alguna ocasión, por fortuna a veces se puede rectificar
y volver al punto de origen, recuperar lo que hemos dejado caer pensando que
suponía un lastre, Verne lo hace alterando al lector que se da cuenta de sus
equivocaciones antes de que estas lo sean, pero es parte del modo en que,
irremediablemente, por unas razones u otras, por varias o por todas (o por las
contrarias a las que exhibe el personaje), empatizamos con él y nos interesa su
periplo, en nada diferente al que en algún momento hayamos vivido/podamos
vivir.
La biblioteca de la Luna es un fantástico homenaje a las lecturas
ya evocadas y otras de la juventud, recoge a la perfección el espíritu y el
desarrollo de novelas que, siendo enormemente complejas en los mundos creados,
en la filosofía que los inspiraba/alentaba, en sus hondas raigambres, en sus
múltiples densidades, resultaban muy fáciles de leer, podías quedarte en un primer
nivel superficial (en el sentido de no profundizar, no en el de denostar el
divertimento) y no perderte absolutamente nada, de hecho la mayoría eran
novelas que en pocos casos superaban las 200 páginas, la propia Fahrenheit
451, las de Richard Matheson, las (nunca mejor dicho) fundacionales del Ciclo
de Tántor al Isaac Asimov continuó añadiendo volúmenes hasta su muerte (de
hecho, Hacia la Fundación se publicó de forma póstuma) –Dune,
como bien recuerda Miryam, era más tocha, limitándose el adjetivo a señalar su
volumen-, detrás de la escritura de Francesc Miralles hay mucho (leído, reflexionado,
pensando y sentido), pero su prosa es limpia y despojada/despejada de
elucubraciones, dogmas o mantras: “La novela puede seguirse tal cual y punto
o pararte cuando se menciona esta idea o tal autor, saber qué hay detrás, he
querido recuperar algo que me sucedió, por ejemplo, con “La insoportable
levedad del ser”, en la que Kundera de repente menciona una canción, un hecho
que aparentemente no tiene nada que ver con lo que está contando. Pero desde el
principio quise ser sencillo porque, como lector, no consigo entrar en aquellos
libros que en el estilo está por encima de la historia”. Y ese cuidado, ese
remar a favor del lector se nota en todo momento, especialmente a la hora de
introducir los libros que merecen ocupar un lugar, es decir, volver a ser
objetos, volúmenes en toda la extensión de la palabra a los que, bromeo con él
y regresamos al Quijote, salva de la quema (o cuando menos de la
desaparición física): “No es un libro puramente de ciencia ficción, es una
novela de amor pero no es sólo eso, creo que uno de los grandes protagonistas
es el libro como objeto, por eso en la biblioteca opté por meter títulos raros,
no los considerados clásicos, no los de siempre”. Títulos que tendrán mucho
que ver en lo que Verne descubre/recuerda en la Luna, aprende/recupera junto a
Kumar (otra gran creación, pero prefiero no anticiparles nada más, tropiecen
con él tal y como le sucede al protagonista), empezando, claro, por el acto de
tocar un libro, “el solo hecho de rozar con los dedos la cubierta de tela y
el título en relieve le provocó un escalofrío”, esa comunión/trasvase de emociones
tan difícil de describir pero tan fácil (y mágica) de experimentar y que, da
igual los discursos apocalípticos y/o distópicos que puedan enarbolarse, jamás
podrán arrebatarnos porque nada puede sustituirla, bien lo demuestra la defensa
encendida y maravillosa que hace Francesc Miralles en esta novela conmovedora y
palpitante, es decir, con corazón.