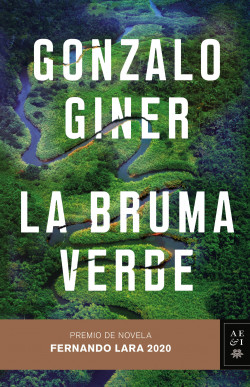Del mismo modo que, como he confesado en múltiples ocasiones, me resulta
muy difícil ponerme a escribir sin tener claro el título, algo a lo que
aferrarme aunque puede que al concluir lo cambie por otro que encuentre más
idóneo, se me hace muy enojoso querer preparar un texto para el blog sin tener
claro el arranque, lo primero que quiero contar, el punto de partida. Sin
embargo, en el caso que hoy nos ocupa tengo o, tal vez, lo más apropiado sea
utilizar el condicional y afirmar que tendría mucho por dónde empezar (y
continuar), es tanto lo que he sentido, lo que he evocado, lo que he suspirado,
lo que he vibrado durante la lectura, las cuerdas menos templadas de este arpa
se han afinado al máximo para extraer sonidos esenciales, exquisitos, profundos,
sonidos vívidos y vivaces, la lectura ha supuesto un auténtico viaje a aquello
que solemos llamar alma, he vuelto a ser Bastián, aquel niño abducido
(literalmente) por un libro, participando de los avatares, venturas (pocas,
todo hay que decirlo) y desventuras de los personajes. Sin embargo, en mi afán
por no destripar nada, por no anticipar ni un ápice, va a haber bastantes cosas
que me guarde y, así, no desvelar en lo más mínimo los múltiples vericuetos de
una novela de esas que me encanta denominar torrenciales (por su flujo potente,
por su riqueza, por el modo en que inundan al lector), novela que merece
lanzarse de cabeza, sin contemplaciones, sin titubeos, sin mirar atrás,
dejándose acoger por sus palabras, dejándose llevar por su impulso, rindiéndose
a su fuerza, sumergiéndose en el mundo que convoca, recrea y homenajea. Es
decir, si así lo desean (incluso les invito a ello), no hace falta que
continúen en este ángulo oscuro del salón, les agradezco como siempre la visita
y el interés, pero creo que no deben perder más tiempo con un servidor (los
leales ya me tienen muy visto y soportado, el resto no tienen por qué
aguantarme más) y buscar Libelo de sangre, la ópera prima de Sandra Aza
publicada por Nova Casa Editorial, un auténtico impacto, un deleite, novela
embrujadora en la que uno no puede sino sentirse feliz y pletórico, hipnotizado
por su cuidada y riquísima prosa, conquistado por la historia (o historias: se
mezclan con acierto las peripecias de bastantes personajes), recuperando unas
calles por las que paseo (o lo que se puede actualmente) casi a diario y otras
que he debido dejar de frecuentar (a las que he regresado gracias al poder de
la literatura y a la precisión descriptiva de la autora), unos olores y sabores
de aquí al lado, unas gentes que pasaron y dejaron huella, una herencia todavía
muy viva, una realidad muy presente, el Madrid que aprendí a amar gracias a mi
abuela, el Madrid que defenderé hasta la muerte, el Madrid de y para todos, mi
ciudad, mi cuna, mi hogar, el verdadero protagonista de esta novela que late
entre las manos, que arrebata, que roba el corazón, que lo ensancha.
Como tantas experiencias y gentes enriquecedoras, Sandra Aza llegó a
través de mi Pepa Muñoz, como lectura a compartir para uno de los encuentros
que aún hemos de hacer vía Zoom (y es fabuloso poder coincidir con compañeros
de otros lugares, pero se echa de menos, más en el caso que nos ocupa, no poder
juntarnos físicamente -superamos con creces la limitación de seis personas-,
charlar, abrazarnos, morirnos de risa, pasear, disfrutar en vivo), encuentro
que tuvo lugar hace un par de semanas y que ustedes pueden ver completo, como
siempre, en el canal de YouTube de Locura de Libros (https://www.youtube.com/watch?v=i9dcqpFlToY&t=14s),
encuentro en el que pudimos constatar sin filtros (más allá del imprescindible
de la pantalla) la calidad humana de la escritora (sí, ya lo eres, ¿quién te lo
puede negar después de estas 858 páginas rebosantes de magia y sensibilidad literaria?),
su inagotable generosidad (demostrada, por ejemplo, en la dedicatoria que me
envió y que desvelaré en mi perfil de Instagram), su amor y pasión (y respeto)
por esta carrera que acaba de emprender y en la que ha pasado directamente de
debutante a maestra, no en vano ha empleado cuatro años de trabajo para dar lo
mejor de sí misma y se percibe el mimo puesto en cada palabra, en cada detalle,
procurando (y consiguiendo) que nada chirríe, estorbe o empequeñezca el
conjunto. La documentación es profusa y minuciosa, tiene talante y hechuras enciclopédicas
pero consigue hacerla fácil, la pone en pie como parte de la narración, muy
pronto se hace imprescindible saber lo más posible, por qué una calle se
llamaba (o llama todavía) de tal modo, de dónde viene aquella tradición (o esta
que aún se sigue en la actualidad), qué edificios continúan en pie, cuáles no y
qué se erige ahora en su lugar, traza un mapa físico y sentimental de Madrid
como pocas veces se ha visto, sólo comparable (con otras intenciones) a lo que
el genial Galdós plasmó en su obra, hay en ese sentido un potente vínculo entre
don Benito y Sandra: Libelo de sangre es un magnífico folletín, un
fresco bullicioso con una inmensa plétora de personajes, en mimbres y formas
emparenta directamente con la tradición decimonónica de la que el sublime autor
canario de cuya muerte se está conmemorando el primer centenario es máximo
representante.
Más la acción transcurre en pleno Siglo de Oro (en concreto en 1620-21),
por lo que la prosa de la autora se envenena hasta la médula de un ritmo, unos
tonos, un fulgor que no se apaga, recoge los ecos (y les da vida propia) de un
teatro, una poesía, una literatura inigualable, bebe con ansia (y le
aprovecha), también se nota con total admiración, de aquellos autores que
trasladaron a sus obras (y les confirieron categoría) los decires de las
gentes, ese modo de hablar natural por más que lo llamemos “barroco” con un
sentido peyorativo, esa riqueza en ripios, requiebros, insultos, refranes,
frases coloquiales, prosopopeya cotidiana que afloraba en cualquier rincón,
habla fértil, lenguaje elaborado en sí mismo, sin afectación, porque así nacía,
claramente distinto el de, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo que el de
Segismundo, de ahí la variedad de estilos, de ahí que tantos talentos
alumbrasen en ese tiempo algunas (muchas) de las mejores páginas que vamos a
leer (y gozar) jamás en castellano. Sandra Aza caracteriza a sus personajes por
la manera de expresarse, por cómo (se) comunican, por su vocabulario, por su
infinita capacidad para inventar vocablos o adaptar los fijados a su realidad,
esa musicalidad impagable de las comedias de Lope, Calderón o Tirso, esa lengua
viva que aún resuena en algunos barrios, en ciertos lugares, en creaciones de
antes y de después, en los múltiples chascarrillos (algunos de los cuales
aparecen en Libelo de sangre porque ya se empleaban entonces) que tuve
la fortuna de aprender/heredar de mi abuela, gata por los cuatro costados, abanderada
de un madrileñismo de brazos abiertos y sin clasismos (como ha sido y es la ciudad,
como son y somos sus gentes, da igual la zarabanda -por no emplear otro término
menos amistoso- que algunos organizan y las apropiaciones indebidas que de tal
condición se hace, sin perder de vista que, por supuesto, tontos -y malvados-
los hay en todos lados).
La ópera prima de Sandra Aza captura un momento, una realidad, unas
rutinas, unas tradiciones, se recrea en los detalles para que nos sintamos
inmersos en lo que narra, reconstruye con meticulosidad y precisión, levanta ante
nuestros ojos, erige en nuestros corazones una ciudad, suministra una
información que, de modo natural, se imbrica con la peripecia, no es concebible
Libelo de sangre sin la disección de las costumbres, las explicaciones
pormenorizadas de los lugares en que la acción transcurre, los entresijos del
funcionamiento de la sociedad, las acotaciones en que se pormenoriza el futuro,
es decir, poder ubicar cada capítulo, cada edificio, incluso el domicilio de
los personajes en el Madrid de ahora mismo. En lugar de, como podría suceder (y
sucede en demasiadas ocasiones), lastrar el impulso novelístico, eso que
solemos englobar en la palabra “trama”, la documentación histórica insufla
energía, sentido y una innegable e irresistible emoción a la lectura porque se
quiere saber algo más, conocer el pasado que en ocasiones tenemos al alcance de
la mano sin prestarle atención, incluso habrá quien, como en mi caso, busque su
calle, su casa, la de su familia, mire sus alrededores con otros ojos a partir
de ahora y, como le comenté a Sandra durante el encuentro, aunque para siempre
viviré, como me gusta decir, a espaldas de Misericordia de Galdós -vínculo
que existe desde antes de ser vecino de este barrio, en eso que ando preparando
lo explicaré con detalle-, desde ahora habito en Libelo de sangre, soy
feliz prisionero de sus páginas, de su verdad, de su belleza, de su compromiso
con la literatura y con la Historia, de su corazón (el de la novela y el de la
autora). De mi abuela aprendí algo que se dice aquí, aquello de “don sin din,
cojones en latín”; perdón si la frase suena mal (para mí es música celestial
porque la escucho en la voz y la risa de esa mujer inolvidable), el caso es que
Libelo de sangre tiene mucho din, lo tiene todo, no le sobra nada, de ahí
su señorío, su empaque, su plausible grandeza, la novela de una vida, la que
palpita en sus páginas, la que nos regala Sandra Aza, la que debe seguir alimentando
con nuevos títulos para que la hazaña conseguida no se quede sola, aunque sólo
sea “por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí”.