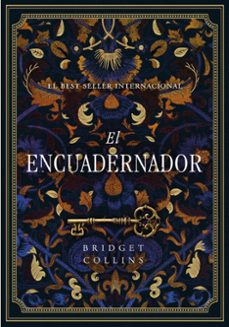Empecé desde muy niño a emborronar cuadernos con pretensiones
literarias, inicié un buen puñado de novelas, las primeras eran copias más o
menos descaradas de los libros de Enid Blyton, en seguida comencé con mezcolanzas
de las series y películas que veía, llegaron los delirios donde Starsky y Hutch
compartían protagonismo con mis dos mejores amigos de los primeros años de
colegio y un servidor, también diseñé una serie con los chicos de Parchís como
centro (y dos de sus títulos, El país de la magia y Unas Navidades
diferentes, llegaron a tener bastantes páginas), osé continuar, con
resultados patéticos, las hazañas de Poirot y Miss Marple -a los que me
empeñaba en juntar cuando, con muy buen criterio, la tía Agatha lo evitó a toda
costa-, seguí con ese impulso mucho tiempo hasta que entendí que la ficción es
fantástica para leerla y que el ejercicio de mi profesión, mis desvaríos orales
y escritos dispersados por aquí y por allá, no digamos los dos libros escritos
a medias con Pablo -ojalá el tercero, terminado hace tiempo, vea algún día la
luz-, satisfacen plenamente una vocación que para nada siento frustrada porque,
como digo, me ha dado cuenta de que no es la mía, al menos del modo en que quise
darle cauce antaño (y si algo que pudiese ser llamado novela terminase por
cristalizar, tengan por seguro que su contenido no procederá más de mis vivencias
que de mi imaginación). No obstante, de vez en cuando tomo notas (la mayoría
mentales) con posibles ideas para relatos, historias más o menos largas,
incluso pienso en libros de distintos géneros, pero ni tan siquiera empiezo a desarrollar
alguno de esos proyectos, sé que con tesón tal vez lograría sacar alguno
adelante (y que, en todo caso, me consta que hay dos o tres personas a las que
podría pedir ayuda/asesoramiento y me los proporcionarían -y, algo fundamental,
no me regalarían los oídos-), pero vuelto a tropezar con mis probadas
limitaciones (que no me acomplejan, en serio, sólo me frustran unos días, cada
vez con menos intensidad, es algo que he aceptado sin mayores traumas y, a qué
negarlo, alguna lágrima que otra), es entonces cuando me lanzo al teclado(aunque
sea el del móvil para cumplir con mi autoimpuesta cita diaria a través de las
redes), como hoy, como todos los días, destenso el músculo escritor, lo
ejercito un buen rato, lo mantengo en forma; por lo demás, hay muchos
novelistas a los que admirar, pudiendo ser lector soy feliz y alcanzo la
plenitud (es como cerrar un círculo) cuando doy rienda suelta a mi máxima
pasión (la lectura) escribiendo sobre ella, un poquito autor, permítanme la
inmodestia, me siento, ya que me vuelco en cada texto, me implico, me
significo, escribo a mi modo, son las memorias de un lector, algo propio y
particular (en este rincón, como no me canso de repetir, no se hacen reseñas ni
se publica información al uso sobre novedades literarias -ni, como hacen
algunos (que, obviamente, no son buenos -sí, va por ti, envidioso absurdo que
cuando no copias/plagias cometes faltas de ortografía-)-, fusilo dosieres de
prensa u otros materiales y omito señalar su procedencia).
Y en esas veleidades en que a veces me pierdo, se fue forjando en mi
cabeza un volumen con textos de diversa extensión/temática titulado Acordes
cotidianos (ese fue el primer nombre que quise poner al blog, un guiño a mi
adorado Benedetti, pero no fue aceptado porque, en teoría, ya existía uno
llamado igual -que nunca localicé-), una especie de bestiario, un recorrido por
aquellos tipos (y tipas, nadie se escapa) peculiares (dejémoslo en eso) con los
que me he ido topando en la vida, explicar a qué nos referimos mi hermano y yo
cuando decimos de alguien que “es un/una lilí” (sin olvidarnos, por
supuesto, del “primo Eugenio”: suelen convivir, cuando no asemejarse hasta la
mimetización), narrar la triste vida de Sam Pípol, nacido Samuel, el
hombrecillo perdido en sus fantasías, un depredador y parásito emocional, hay
unos cuantos más, por supuesto, pero no voy a aburrirles con su enumeración.
Todo esto viene a cuento (o no, pero ya me conocen) porque también se me
ocurrió hablar sobre septiembre, un mes que siempre me ha parecido un estado de
ánimo, una atmósfera, mucho más que una mera convención (como el resto del año,
como la división en horas, como todo), algo que se adueña de nosotros cuando llega
para recordarnos que el verano no es eterno (aunque a cierta edad así lo
creamos); y en este caso lo que me salió fue una canción, tomando como base la
música de Soy rebelde, algo parecido a lo que sigue: “Yo soy septiembre
porque el año se hizo así, / porque agosto pilló sitio antes que yo, / porque
no soy tan lluvioso como abril. / Yo soy septiembre, ese mes soso y tristón, /
sin festivos, San Isidro o San Fermín, / sin el puente de la Consti-Concepción.
/ Y quisiera ser como el mayo aquel / con sus flores en el jardín. / No ser
nunca más el que pone fin / a las horas de diversión. / Y gozar y reír / y
comer un roscón / y bailar y vivir / en plena vacación”.
Sé que, una vez más, me he excedido y he abusado hasta límites estratosféricos
de la paciencia de esos leales que, a pesar de todo, siguen asomándose por este
ángulo oscuro del salón donde, repito, voy dando cuenta de mis experiencias
lectoras y, por eso, he querido contar (aunque haya sido de un modo tan prolijo)
cuál es mi parecer (aunque ahora lo matizaré un poco) sobre el mencionado mes,
así podrán imaginar mejor el enganche inmediato que sentí con Si sentara la
cabeza, pensaría con el culo, la segunda novela de Paula Miñana publicada
recientemente por Espasa, no en vano sus primeras líneas son: “Siempre he
odiado el mes de septiembre. Le tengo entre asco y muchísimo asco, aunque la
gente se empeñe en decir que es la vuelta a la rutina, el primer mes del año de
verdad y no sé cuántas tonterías más. El mes de septiembre es un asco y punto”.
Puede que yo no llegue a tanto, pero el caso es que siempre me ha provocado
desazón, tristeza, frío en el estómago y el alma, el regreso a las aulas estaba
cada vez más cerca, la rutina de pasar junto a los Cela las fiestas de Morata
de Tajuña en los primeros días del mes pesaba cada vez más, los tíos siempre se
marchaban quince días de vacaciones (así lo preferían, huyendo de agosto y las
aglomeraciones), es ciertamente un mes que me desagrada, fueron muchos los
gozosos veranos radiofónicos (con Yáñez, con Bea, en solitario por las noches) a
los que, indefectiblemente, hubo que poner final en septiembre, incluso ahora (en
todos estos años de paro forzoso) no puedo evitar un notorio enfurruñamiento, es
como si una condena me cayese encima, no terminamos de enganchar/conectar por
más que existen diversos motivos (reencuentros, cine con los tíos, estrenos,
nuevos proyectos) por los que atesoro muy buenos recuerdos asociados a esos 30
días. Pero, precisamente por esto, me fue tan fácil sumergirme en las páginas
escritas por Paula Miñana, hay desde el principio un aire de complicidad,
naturalidad, verdad, reconocimiento que impregna las palabras y consigue que el
lector se sienta bien recibido, integrado/reflejado en la historia (incluso aunque,
de todo hay, septiembre le parezca un mes genial o, simplemente, uno más -sí, algunos
somos un tanto melodramáticos, es verdad, ¿qué hay de malo en que Lana Turner
nos tire tanto?-).
Hubiese debido participar en el divertidísimo encuentro que, gracias a
los buenos oficios y la coordinación de mi Pepa Muñoz, mantuvieron mis
compañeros del club de lectura con la autora hace cosa de un par de semanas
(pero lo pude gozar aunque fuese en diferido y ustedes también pueden hacerlo,
ya que está colgado en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zurtkX7G1es&t=8s),
pero un motivo personal (nada grave, una gestión ineludible) me lo impidió,
espinita que espero poder quitarme lo antes posible ya que me encantaría poder
felicitar personalmente a Paula Miñana por lo que ha conseguido con su novela. Si
sentara la cabeza, pensaría con el culo deja claro con semejante título
(todo un hallazgo -y, tal vez, algo que deberíamos hacer más-) que se va a
mover en el terreno de la ironía, de una mordacidad que muy pronto demuestra su
inteligencia, su sutileza, su verismo, si no nos ha pasado a nosotros sabemos
de alguien que ha vivido algo cercano a lo que se narra en sus páginas; pero lo
mejor, lo que merece ser destacado y aplaudido, es que, aunque las peripecias
de los personajes, sus realidades, sus conflictos, sus hechuras y haceres sean
completamente diferentes a los nuestros hay algo que Paula ha sabido captar con
precisión de entomóloga: las emociones, las inseguridades, las comeduras de
coco, el ojo crítico de los demás y, sobre todo, lo poco que solemos
valorarnos, lo mal que nos tratamos incluso cuando creemos que lo hacemos bien.
La novela se nota forjada a fuego lento, muy meditada, por eso se desarrolla
con una cadencia incontenible que nos arrastra a seguir leyendo, posee un ritmo
interno pasmoso, todo un logro, nunca pierde el tono preciso, no cae en errores
disparatados, en esperpentos mal gestionados, en clichés chirriantes, todo
fluye, la lógica se impone sin perder la frescura, sin evitar el dolor, sin
agresividad pero sin paños calientes, querámoslo o no, eso es lo que hay.
“Dentro de tres días es mi cumpleaños. Cumplo treinta y nueve. Así, a
priori, es una buena noticia: sigo viva. Lo malo es lo que ello implica: me
queda un año para los cuarenta. (…) El problema no está en las canas, las
arrugas o la flacidez, el problema está en lo que no se puede solucionar con
tratamientos estéticos. Es como si mi mente hubiera estado programada durante
años para asumir que me puedo divertir hasta el 1 de octubre de 2019. Antes de
esa fecha puedo hacer la cabra loca por festivales de música, beber hasta que
me escuezan los ojos, liarme con quien me dé la gana, ver series sin control
ninguno irme al trabajo habiendo dormido dos horas o pasar el fin de semana
comiendo pizza, helado y restos de pizza y helado. Pero a partir de ese día, se
me exige que sea una persona adulta con todas las consecuencias”. Y esto es
algo, incluso llevando una vida tranquila/sedentaria, sin cerrar garitos ni quemar
la ciudad cada fin de semana (o entre semana, ¡ay, aquellos años 90!), que
todos hemos sentido en ese momento, en esa frontera que algunos se empeñan en alzar
y remarcar, las edades que terminan en cero tienen en general muy mala prensa,
este es el modo en que la autora expone los lugares comunes/estereotipos a que
en tantas ocasiones reducimos nuestra cotidianidad, ciertos clichés existen y
son inevitables porque nos empeñamos en ello, es decir, les damos carta de
naturaleza, los hacemos realidad, eso es lo que Paula Miñana recoge y reproduce
con mano maestra, dándoles un sentido y un porqué en la trama, consiguiendo que
demos cabezazos de reconocimiento (lo mío ha sido un no parar: otros músculos
que he ejercitado, nunca está de más), enfrentándonos a ellos sin necesidad de
fustigarnos, si los identificamos estamos en el buen camino, en el de abandonarlos.
Es indudable que el fragmento escogido tiene que decirlo/escribirlo una mujer
(Cristina, la protagonista/narradora), pero otra de las grandezas de la
escritura de Paula Miñana es su capacidad de inclusión, la ausencia de dogmas,
su alejamiento de lo que de un tiempo a esta parte se considera políticamente
correcto y lo que hace es provocar más distanciamiento, más crispación, más
desconfianza, más enfrentamiento, ahondar en una grieta que, novelas como esta
lo demuestran, no sería tan difícil restaurar como algunos (y algunas,
importante aquí el matiz) se empeñan, tal vez porque de esa tensión (y lo que
viene después) sacan réditos de diferentes tipos. Esta novela la habitan
hombres y mujeres, eso es así, debe ser así, pero están tratados sin maniqueísmos,
sin polarizaciones, claro que algunos son más negativos que otros, por
desgracia es lo que conseguimos/perpetuamos comportándonos del modo en que lo
hacemos, algo que Paula deja muy claro sin pontificar, sin adoctrinar, simplemente
dando cuenta de lo que hay (o puede haber), hablando de corazón, apelando al de
los lectores.
Una de mis profesoras de bachillerato (pido perdón a los leales porque me
consta que esta anécdota ya le he contado) nos decía cada dos por tres que debíamos
usar el cerebro para que no se atrofiase (algo que con los años me confirmó la
neurocientífica Raquel Marín no es tan metafórico como parece), que todo era
cuestión de ejercicio, que uno debe tener sus capacidades siempre a punto. Por eso
decía antes que deberíamos poner en práctica lo que el título de la novela
propone, es decir, perder miedos, soltar lastres, dejarnos caer de culo más
veces, como asombro ante los logros de los demás, también como manera de
escapar de la rigidez mental/social en que nos dejamos encorsetar (o que
nosotros mismos propiciamos); es cierto que una buena nalgada duele muchísimo,
que no parece un ejercicio muy recomendable, pero no conviene olvidar que cada
nalga está formada por tres músculos glúteos (esos, por cierto, que se quejan
cuando, como ahora, llevo demasiado tiempo sentado en la misma silla -voy a ver
si me aplico entonces el cuento-) y que los ejercitásemos, no nos importase
tanto equivocarnos, nos consintiéramos actuar, es decir, vivir, atender a los
impulsos del corazón, a los instintos, improvisar, respirar sin esquemas,
aprenderíamos a caer de pie y, en todo caso, la repetición continuada de la
culada nos provocaría cada vez menos agujetas (tal vez no sea correcto decirlo
así, pero, al fin y al cabo, puede reducirse a una cuestión de músculo). Los
personajes de Paula Miñana deben afrontar decisiones en las que se trata
fundamentalmente de soltar lastres, lo expresa muy bien la narradora (alguien
que descubre sobre la marcha, reflexionando a posteriori, que tiene ese músculo
pletórico de fibra -magníficas, por cierto, todas las reflexiones en torno a la
escritura, perfectamente integradas con la evolución del personaje-), y no se
trata de ir dando bandazos o dejándolo todo al azar, sino de medir los pasos
según se dan o incluso un poco después de haberlo hecho, sin prejuzgar ni enjuiciar
al menos hasta que haya un resultado concreto. Es muy de agradecer y celebrar
que una novela tan divertida rebose sensibilidad, sea un espejo nada deformante
(ni deformado) puesto frente a cualquiera de nosotros, llegue muy hondo sin ponerse
abstrusa ni estupenda (por no decir algo más grueso que distorsione el halago),
nos ponga de cabeza para hacer caer de los bolsillos todo lo que nos impide
caminar con agilidad, nos reconcilie con nosotros mismos (no somos tan malos,
no somos tan tontos, no somos tan inútiles, sólo un tanto torpes).