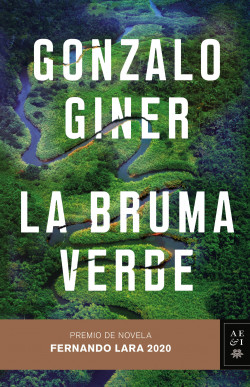A la hora de escribir sobre África, sobre lo que uno experimenta cuando
(dicho en términos generales) tiene noticias sobre ella, sea como continente o
centrándose en alguno de sus países, de sus lugares, buceando en la Historia,
conociendo a sus gentes, aproximándose a ella en cualquiera de sus variadas y
múltiples posibilidades/realidades, es inevitable recordar aquel huracán de nostalgia
y fascinación que recorría la columna vertebral y hacía nido en el corazón de
cuando, con quince años recién cumplidos, se vio por primera vez (y en la
fabulosa pantalla del cine Palafox) Memorias de África. Más allá de
motivos personales que ahora no vienen a cuento, me sentí apelado, llamado,
conquistado, me rendí desde la primera y antológica frase, “Yo tenía una granja
en África, al pie de las colinas de Ngong”, descubrí a una escritora, se inició
mi reconciliación con Meryl Streep (que sería definitiva con Las horas),
fue como volver a casa, estallar de felicidad, saberme acogido y protegido, una
mágica sensación que, más allá de la belleza de las imágenes (y de la fuerza de
la banda sonora entrando por cada poro de la piel), destilaba de aquellos parajes,
de la naturaleza, de la belleza de un mundo virgen, puro, prístino, de un lugar
(que daba igual fuese Kenia en concreto: se impone el todo) sometido, expoliado,
arrasado, conquistado en aras de una civilización que, para más inri, nunca
llega porque no interesa ni mucho menos preocupa a quienes sólo buscan
beneficios antes, ahora y, por desgracia, después (ojalá el tiempo desmintiese
pronto esta afirmación). Por debajo de la imagen indudablemente romántica e idealizada
que muestra la película (y lo hace con maestría, nada que objetar), más allá
del indudable encanto, de la belleza que transmite la prosa de Isak Dinesen, de
la pátina evocadora que recubre sus palabras, de la añoranza de un tiempo
pasado/perdido, África (de nuevo dicho como conjunto, como si fuese una única
cosa, metonimia aceptada que se refiere a un espíritu, a algo intangible pero
fácilmente perceptible) impone su verdad, su dolor, su vulnerabilidad, sus
heridas, su escarnio, su aplastamiento, aquello de lo que, a pesar de todo, se
erige victoriosa, resistiendo, peleando, avanzando, insuflando vida (allí
brotó, allí nació, la sangre llama y no miente, de ahí que nos capture del modo
en que lo hace).
Cuando investigó para escribir la que tal vez sea su última gran novela,
El jardinero fiel, mi admirado John Le Carré afirmó que África cambia
para siempre la mirada, que uno no vuelve a ser el mismo, que se mete dentro,
que afecta más allá de lo que se percibe en un primer momento, que altera la
manera de escribir (es decir, el modo en que el escritor mira y cuenta el
mundo) y, añade un servidor, eso no tiene por qué suponer nada negativo, se
trata de variaciones, de si se quiere evolución, de un estilo que se va
enriqueciendo, depurando, bebiendo de lo que le rodea. No puedo evitar formular
esa pregunta a Gonzalo Giner cuando tengo el infinito placer de formar de nuevo
parte del club de lectura que comanda mi Pepa Muñoz y participar en el
encuentro vía Zoom celebrado a finales de octubre para conversar sobre La
bruma verde (y que pueden ver completo en el canal de YouTube de Locura de
Libros: https://www.youtube.com/watch?v=Ubzc1VZvPqo&t=25s)
, título que le ha valido el Premio de Novela Fernando Lara 2020 y que Planeta
publicó recientemente; lo cierto es que siempre me ha parecido un escritor eminentemente
sensorial y sensitivo, sus obras exudan, huelen, envuelven, de algún modo se
pueden tocar, pero encuentro que aquí esa capacidad ha aumentado, que sus
palabras traen olores y sabores incorporados, que han adquirido un poder
evocador que no es tal en el sentido de que se siente y vive lo que les pasa a
los personajes y él reconoce que sí ha sentido que su mirada ha cambiado y, precisamente,
lo ha hecho fundamentalmente en ese aspecto: “Mi mirada ha cambiado muchísimo,
tanto es así que creo que en anteriores novelas había un trabajo de personajes
un poco menos complejo que aquí, vamos a decirlo así. En ese sentido, mi mirada
profundiza en el modo de contemplar a mis propios personajes, ahí he cambiado: he
dado más trascendencia, mayor recorrido a cada uno de ellos”. Es, además,
la primera vez en que Gonzalo Giner abandona las narraciones de corte histórico
para abordar una historia de ahora mismo, cercana en el tiempo (arranca en
diciembre de 2009), pero como él mismo explica en la apasionante nota incluida
al final de la novela (y que no debe leerse antes, no me sean impacientes), “hay
novelas que se meten en tu vida sin llamar, os lo puedo asegurar; entran en tu
interior a codazo limpio e inundan tu cabeza a borbotones”, tal vez sea una
vez más el efecto africano, el caso es que dejó aparcado el que iba a ser su
nuevo trabajo (pero promete que lo retomará) para dejarse llevar por una
historia que merecía ser contada.
La bruma verde se alimenta de varios géneros, no es fácilmente
clasificable, es una novela muy rica tanto en matices como en tramas que se
imbrican conformando una narración apasionante que toca asuntos espinosos que
deberían ocuparnos y preocuparnos más, que deberían aparecer en los medios de
comunicación más allá de algunos titulares alarmistas y apocalípticos que
buscan más el sensacionalismo (y los réditos -eso es siempre África para los
demás: una fuente de ingresos-) que la concienciación, que la acción, que el
cambio de comportamientos, que el final del continuado latrocinio tanto en
recursos como en vidas, el agotamiento de fuentes naturales de vida, el exterminio
de especies, una denuncia que Gonzalo maneja de manera magistral porque la
articula de un modo orgánico, la explicita a través de los personajes, de lo
que ocurre, de a lo que se enfrentan, de por lo que se sacrifican, evita cualquier
tipo de discurso que lastre la novela, consigue hacerlo presente a través de
los hechos: “Nunca me planteé una novela denuncia porque considero que ese
no es el papel del escritor”. Del mismo modo, integra a la perfección en el
devenir de los personajes y sin presentarlas como tales posibles soluciones a
tantos desmanes, señala qué debería cambiar, nos abre los ojos (seguimos con el
asunto de la mirada) de la mejor manera posible, a través de lo que viven los
protagonistas: “Nada tiene una solución definitiva ni única, pero creo que
si empujamos en la misma dirección podemos conseguir resultados positivos”. Es
algo, por cierto, de lo que también hablan los fantásticos documentales a los
que David Attenborough ha puesto voz (su emocionada y emocionante voz de 93
años) en Our Planet: no debemos olvidar (no deberían quienes lo interrumpen,
alteran, expolian y masacran) el ciclo de la vida que tanto celebramos en el inicio
de El rey león, si se mueve una pieza se viene abajo todo el edificio, a
veces en cuestión de minutos, a veces en cuestión de eras, pero se diría que
algunos están empeñados en que andemos inmersos en el final de una (o de varias).
“Piensa que estás viendo la gran arteria de África, el segundo mayor
caudal del mundo después del Amazonas. Aunque tiene menos longitud que el Nilo,
ahí donde lo ves, ese río es capaz de regar un territorio seis veces más grande
que tu país. Gracias a su generoso caudal, cada día se obra un gran milagro,
insospechado y enorme, justo ahí abajo, porque esas aguas tejen la vida”.
Así le presenta Colin Blackhill, un cooperante británico, a Lola Freixido, una
de las dos poderosas protagonistas femeninas de la novela (la otra es Bineka,
una de las mayores creaciones de Gonzalo Giner, un personaje impactante y maravilloso),
el río Congo, así es como el autor se impregna de la vida de los escenarios, se
la da, nos los presenta con alma y corazón, describe sus múltiples caras,
aquello por lo que deberían ser amados, aquello por lo que son codiciados: “(…)
en este momento estamos sobrevolando un enorme país en venta. Cada día,
grandes capitales compran miles y miles de hectáreas de esta selva. Sobre todo
chinos, pero también un puñado de empresas de origen europeo, malasio,
estadounidense, canadiense, con intención de explotarlas en el futuro como
tierra de cultivo”. Con un profundo conocimiento del asunto que trata pero
sin que eso pese excesivamente en la narración (algo que ya había demostrado en
sus anteriores novelas, donde nunca la Historia fagocita lo puramente narrativo/ficticio),
Gonzalo va diseccionando el terrorífico rompecabezas en que se ha convertido la
República Democrática del Congo: “Se trata de trasladar la realidad, eso no
es ninguna novela, y me hacía sentir impotente mientras escribía porque hay
gente que está sufriendo y muriendo”. En ese sentido, no hay paños
calientes en La bruma verde, se cuenta sin paliativos la crueldad, la
brutalidad, la amoralidad, la codicia, pero también el empeño, la entrega, la
solidaridad, la lucha en demasiadas ocasiones suicida pero necesaria y ejemplar,
la valentía y el desprendimiento de “tantos soñadores llegados a aquel
asombroso continente con la única intención de ayudar. Gente que lo daba todo,
sin reservarse nada”. Da igual el motivo concreto por el que han llegado, como
le explicará a Lola en un momento dado Keita, un médico nacido en Kinsasa que ha
abandonado Nueva York para regresar a la tierra de sus ancestros “la mayoría
estamos aquí porque tenemos algo que olvidar, algo que nos falta por hacer o
algo que recuperar…”; el caso es que allí están, seducidos por un continente
que, como afirma Colin, “te devuelve más de lo que tú le das”, es (volvemos
a citar a Keita) “un lugar donde todo es verdad, por brutal y descarnado que
parezca”.
La formación y experiencia como veterinario del autor, sus conocimientos
sobre el mundo animal (uno se atrevería a decir que sobre etología, al menos
así lo demuestra en el modo en que lo transmite, en cómo caracteriza y mima a
ese tipo de personajes) vuelven a aflorar en todo lo relativo a Bineka y los
primates que la acogen en las primeras páginas, un análisis de sentimientos
enormemente verosímil y en absoluto trivial ni infantilizado, les otorga su
propia y verdadera personalidad, no se trata de humanizarlos (en el sentido más
pueril, al modo de los cuentos o fábulas) sino de acercarse a ellos, de
entenderlos, de plantear vías de comunicación, de viajar hasta el corazón de
los instintos, de las pulsiones, de aquello que nos iguala, de no olvidar que
el hombre es también un primate (por más que digamos lo de “superior”, tan mal
utilizada y entendida esa ventaja, bien se demuestra en la novela). Es La
bruma verde, por más que nos estruje las entrañas al hablar de lo que habla,
un constante regocijo para el lector que vive una completa inmersión en un
mundo que aún conserva esencias a salvo de la intoxicación capitalista (en cualquier
sentido), que todavía hace latir un corazón que preserva su pureza, una bruma
verde que se adueña de la mirada y del alma de quien no busca otro interés que
el de vivir y dejar vivir, el de quien sólo escucha su voz interior esa que le
conecta directamente con, como dice Gonzalo Giner, “el continente más
sorprendente, el más bonito, el más variado, espectacular, pero siempre se ha
ido a expoliar”, ojalá gracias a novelas como esta lo miremos con pupilas
incontaminadas por el símbolo del dólar (como le sucedía al tío Gilito).