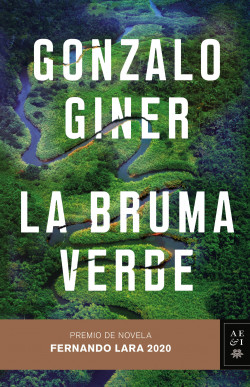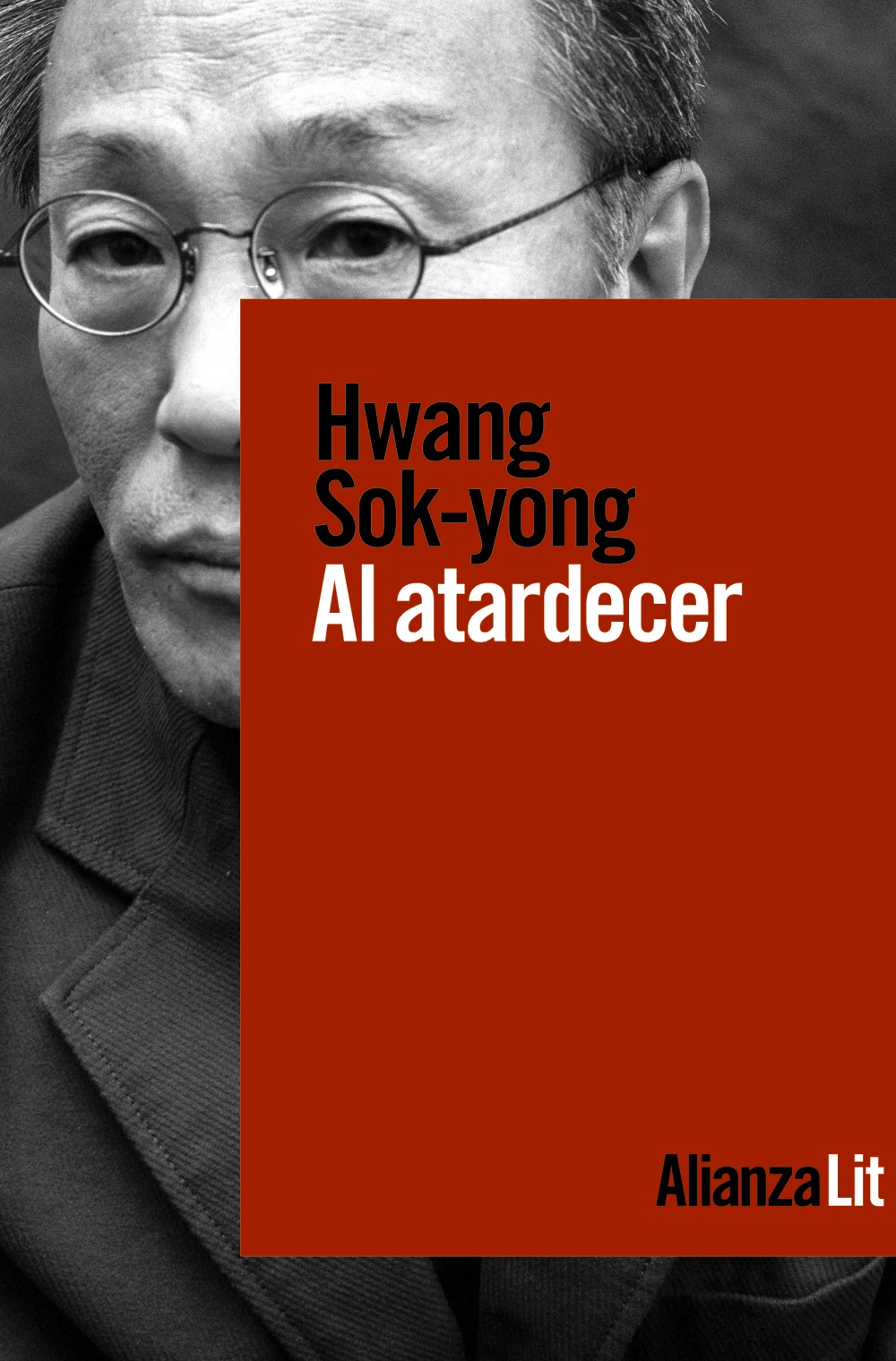Si bien es cierto que, en general, uno hace continuamente memoria, que no
quiere dejar en el olvido personas, hechos, lecturas, películas, canciones,
sensaciones; si bien es cierto que gusta de detenerse y volver a pisar las
huellas dejadas en la senda que va quedando atrás (contradiciendo de ese modo a
uno de mis poetas de cabecera); si bien es cierto que en este ángulo oscuro del
salón, al igual que hice anteriormente en tantos estados de Facebook, he ido y
voy desgranando emociones, ausencias, nostalgias, experiencias, sentires de
ayer (dicho sea en un sentido amplio, no en vano cumpliré 51 años en un par de
meses); si bien es cierto que tengo muy a flor de piel, a latido del corazón, a
temblor del alma vivencias/gentes que no preciso convocar porque van/están
conmigo, llevo un par de meses recopilándolas, propiciándolas, recuperando
algunas adormecidas y otras casi borradas (tanto consciente como
inconscientemente), me gusta decir que estoy armando mi propio rompecabezas
partiendo de los libros (como siempre), en realidad lo estoy reconstruyendo y,
en parte, descolocándolo aún más o, al menos, encontrando el lugar que me
parece más adecuado para cada pieza. Es un proyecto que aún está muy en pañales
(al menos en lo escrito, en mi ánimo y en mi cabeza se va desarrollando casi
sin sentir), pero que crece día a día de mil formas posibles, a veces de las
más insospechadas, como ha sucedido con la novela de la que hoy quiero ocuparme:
El asesinato de Platón, el espléndido nuevo título de Marcos Chicot que
Planeta lanzó en octubre, su primera obra cuatro años después de ser finalista
del premio que concede la editorial con El asesinato de Sócrates, ha
reavivado con fuerza y hasta diría furia el año en que cursé COU, un periodo
realmente significativo de mi vida, el tiempo en que cambiaron muchas cosas y,
sin saberlo/pretenderlo, nacía de algún modo este tañedor de arpa, fue un año
en que tomé algunas decisiones correctas y muchas erróneas (o a deshora),
precipité otras aunque eso me obligó a, ahí sí, dejar a mi espalda un camino que
no me apetecía volver a recorrer y seguir mi instinto, a no concederme tiempo
para arrepentirme de lo que no lo merecía (aunque así lo sintiese al
principio), también cometí equivocaciones estrepitosas y no es disculpa decir
que no supe hacerlo de otro modo, consentí que algunos quemasen naves por mí,
me escondí detrás de una máscara construida con frustración, miedo e impotencia
y cuando quise zafarme de ella era demasiado tarde para frenar/evitar las
consecuencias (al menos me sirvió para detectar a algunos que sólo entienden la
amistad, lo que ellos llaman así, cuando vienen bien dadas o, siendo más
lapidario y honesto, cuando los afectados/tristes son otros). Bueno, abandono
la inmersión, no voy a desbordarme ahora, no es el lugar ni el momento, valga
sólo para transmitir el contexto, el modo en que no he podido evitar vibrar con
una de las lecturas más apasionantes, enriquecedoras y pletóricas de los
últimos meses.
Nací entre letras, leo desde antes de ser consciente de ello, amo la
literatura de manera orgánica y natural, nunca se me ocurrió estudiar otra cosa
que una carrera de esa rama por más que (herencia paterna) tuviese buena
disposición y mejor cabeza para los números, cierta facilidad que no motivó que
me atrajesen las matemáticas, la física o la química más allá de momentos
concretos en que me resultaba divertido resolver problemas, despejar
incógnitas, todo lo que podía compararse con un trabajo detectivesco (siempre
apunté maneras, la sangre de la tía Agatha es muy poderosa). Como era una
decisión que tenía muy tomada, tuve que aceptar las burlas a veces crueles de
mi grupo de amigos, igualmente convencidos estudiantes de Ciencias desde el
primer curso de Bachillerato, menosprecio que fue a más cuando en el tercero
tomamos vías diferentes, sobre todo de quien exhibía un expediente tan
brillante como el mío (perdón por la presunción, es por explicar la historia
del mejor modo) pero aborrecía la literatura en bloque, renegaba de la ficción,
de lo que tildaba como “fantasioso”, “inconcreto”, “especulativo” y otras
palabras que ahora no recuerdo, siempre ponía el acento en que lo suyo era,
como se decía entonces, algo exacto. Y tuve que aguantar su permanente enfado
porque Filosofía (así como Lengua Española, pero esta le molestaba menos) fuese
una asignatura troncal y común a las dos ramas, afirmaba no necesitarla para
nada (a lo que yo alegaba que la regla de tres venía muy bien en la vida
diaria, pero, por ejemplo, a lo de saber hallar una raíz cuadrada aún no le
había pillado el chiste fuera de las aulas), estoy convencido de que habrá
aplaudido (y lo seguirá haciendo) su paulatina desaparición en los planes de
estudio, su ostracismo, su en el fondo eterna condición de prescindible. No es
que le disculpe, pero actitudes/sinrazones de ese tipo obedecen a la manía por
atomizarlo todo, por cegar los vasos comunicantes, por segregar saberes, por
especializar desde la base, por desunir antes de tiempo, por no ofrecer una
visión global para, después, centrar el foco en lo que cada uno
necesite/disfrute/estudie; vivíamos (igual que ahora, si bien es cierto que
menos radicalizados) polarizados, o se era de una cosa o de otra, no supimos
aprovechar a docentes como María Ángeles Ortiz o Natividad Gutiérrez (que nunca
me dio clase, pero fui mentora y amiga en la lectura) que impartían asignaturas
de Ciencias pero amaban los libros, a maestras de vida como Margarita Giménez
que decía que había que saber un mínimo de todo, que nada debía sernos ajeno,
que explicaba de modo transversal antes de que se pusiera de moda la palabra,
atravesando asignaturas y programas para que aprendiésemos y aprehendiésemos
(odiaba la memorización). Y, así, regresamos a El asesinato de Platón.
Precisamente era él, su obra, el protagonista de la primera unidad del
programa de Filosofía que, como tanto repetíamos aquel año, “entra para
Selectividad”, don Antonio Pinillos nos lo transmitió con pasión, le dedicó
bastante tiempo, leímos los textos indicados con suma atención, los debatimos,
nos pusimos en su piel, he recordado con honda emoción sus clases casi desde la
primera página de la novela de Marcos Chicot, novela que pone el saber, la
doctrina, el pensamiento platónico en su eje, es la columna que vertebra una
narración prodigiosa, una recreación/reconstrucción de la época impecable,
detallada, verosímil, completa, educativa y entretenida a partes iguales (en
realidad, hace primar lo segundo, es uno de sus máximos aciertos, por eso
consigue que aprendamos tanto, que resurjan de las brumas algunos conocimientos
olvidados pero no borrados). Porque, aunque recurriendo muy poco a la dialéctica,
ni tan siquiera a la retórica, siendo bastante elementales en nuestra
argumentación, la frase que podía leerse en el frontispicio de la Academia
platónica nos dio bastante juego (aunque no el que hubiese debido) puesto que
los de Ciencias la consideraban un triunfo, un claro ejemplo de superioridad,
mientras que los de Letras la desdeñábamos al quedarnos en su literalidad, al
no aplicarla, al no analizarla, al no hacer filosofía: “No entre el que no
sepa geometría”. Y es que se trata de eso, algo en realidad sencillo, sobre
todo porque es el modo en que brota el pensamiento, en que le damos curso, y
esa digamos actividad es común a cualquiera de los saberes, está en su germen, sólo
así podemos dar forma a lo abstracto, qué lástima que no supiéramos verlo (que,
en parte, no nos lo hicieran comprender) del modo tan fácil como lo narra
Marcos Chicot: “[Platón] Cerró los ojos y se concentró en la noción tosca e
imperfecta de un pentáculo que se podía adquirir a través de la representación
de uno, o de miles de ellos. Después elevó su mente hacia la Idea matemática,
única y perfecta del Pentáculo. Experimentó una gran serenidad con esa
transición y el aire escapó lentamente por sus labios entreabiertos. No estaba
imaginando algo con características físicas, estaba percibiendo el Pentáculo a
través del intelecto, el órgano de percepción del alma”. Así es cómo nos
transmite/inocula el autor la filosofía en su más pura esencia, con facilidad,
con un afán didáctico que es el mejor sostén para una narración vibrante,
apasionante, cautivadora, despertando las ganas de desempolvar los libros de
aquel tiempo, de recuperar el interés, el entusiasmo por la filosofía, de darle
la posibilidad de ser, de llevarla a cabo, de ponerla en práctica.
Porque esa era/es otra, incluso los convencidos (o, al menos, los que
sentimos cierta querencia, los que la estudiamos) utilizamos lo de “hacer
filosofía” o “filosofar” con tono peyorativo, quitándole importancia, como
sinónimo de desbarrar o echar balones fuera, cayendo en el estereotipo,
negándole su verdad, su pertinencia, su necesidad, su posibilidad, volvemos de
nuevo a algo que está muy presente en la novela, no en vano era uno de los
fundamentos del pensamiento platónico, que la filosofía se aplicase en la vida
diaria, en el gobierno, en la convivencia, que no se entendiese como algo
utópico, que lo ideal (que no idealizado) tomase forma en reyes filósofos que
fuesen justos y propiciasen la paz. Y su creencia en que eso podría llevarse a
cabo en Siracusa proporciona una de las fascinantes tramas que conforman esta
novela que se bebe como tal, a lo que no le sobra ni una sola de sus más de 900
páginas, pero que es al mismo tiempo un sublime libro de Historia, un impagable
tratado de filosofía, algo que ya nos tiene acostumbrados Marcos Chicot con sus
dos anteriores “asesinatos”, el ya mencionado de Sócrates y el de Pitágoras que
inauguró esta peculiar serie hace casi ocho años. Es lógico colegir que estos
títulos están relacionados entre sí, especialmente este que ahora nos ocupa con
el que quedó finalista del Planeta (Sócrates fue el maestro de Platón),
comparten personajes, pero pueden leerse, comprenderse y vibrarse de manera
independiente, El asesinato de Platón se explica por sí misma, no
precisa de su antecesora (aunque quien los lea en orden tendrá algún que otro
regocijo extra). Y, de nuevo, la palabra “asesinato” se usa como metáfora
(aunque, por desgracia, haya sido/sea más real de lo deseable, de lo que nos
deberíamos permitir) porque de lo que se trata es, volvemos a ello, de negar la
posibilidad a, en este caso, la doctrina platónica de desarrollarse, de
coartarla, de impedirla, de, como sucede ahora, dejar de explicarla, de
transmitirla, de leerla, de acudir a sus enseñanzas, de borrarla de un plumazo
de los planes de estudio. Por eso, entre otras muchas cosas, es tan loable el
empeño de Marcos Chicot para recuperarla, el talento para contarla de un modo
ameno, absorbente, magnífico, devolviéndole su valor, su lugar, lo que nunca
debió dejar de ser: “La filosofía no debería ser peligrosa… (…) No,
es todo lo contrario: si eludiera los peligros no sería una verdadera
filosofía. Y entonces no tendría la capacidad de cambiar el mundo”.
Eso es algo que piensa el filósofo en la novela, pero se percibe que también
lo sostiene el autor, es fácil captar su entusiasmo (y contagiarse del mismo)
cuando se comparte un encuentro que ya le hubiese gustado a uno en aquel tiempo
evocado/revivido al calor de El asesinato de Platón. Comandados por mi
Pepa Muñoz, los del club de lectura asistimos a lo que fue una charla apasionada
y apasionante sobre filosofía (es decir, sobre el amor por la sabiduría,
etimológicamente hablando), encuentro que pueden encontrar íntegro en el canal
de YouTube de Locura de Libros en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=I2kwtLRYSV4
y en el que, una vez más, el autor nos dejó con la boca abierta. Entre otras
cosas porque, sin despegarnos del método platónico, nos hace mirar a la
realidad y no a las imágenes parciales o incompletas, por no decir a los mitos,
porque habla de los muchos pros de una civilización que posibilitó la proliferación
de mentes como la de Platón sin olvidar sus muchas sombras, las mismas que el
propio pensador trata de despejar y disolver cuando afirmaba que “en lugar
de la retórica y la persuasión, deberían gobernar la razón y la sabiduría”,
aunque era consciente de que “aquel ideal era un sueño del que la democracia
ateniense estaba demasiado lejos”. Porque aquella democracia de la que
tanto queda todavía por aprender y aplicar era imperfecta, era para unos pocos,
y aquí no se trata del masculino genérico sino de que las mujeres no contaban,
salvo para Platón: “Platón dice en “La República” que a las mujeres debe
ofrecérseles la enseñanza de la música, la gimnasia y las artes que conciernen
a la guerra, y también que debe tratárselas del mismo modo que a los hombres.
Sin embargo, Atenas dista mucho de la ciudad ideal en la que eso podría ocurrir”,
así se lo recuerda, vestida con una túnica masculina, Axiotea a Altea, la gran
protagonista femenina de la novela, una mujer a la que el maestro pone a dar
clase en la Academia con el consiguiente revuelo (por no decir algo peor) de
quienes se sienten amenazados/menospreciados por este gesto revolucionario, por
esta posibilidad hecha realidad que algunos reciben como una afrenta, como un
peligro, como un ataque, porque, como le dice a Platón su sobrino Espeusipo, “una
idea escrita en un papiro resulta menos amenazante que una mujer subida en una
tarima para darte lecciones. (…) Además, muchos admiran tus obras a pesar
de lo que dices sobre las mujeres, no gracias a ello”.
Las vicisitudes familiares de Altea se entremezclan de manera asombrosa
con los conflictos políticos, con la guerra, con la doctrina platónica, anudando
saberes con hechos, tomando aliento tanto de la epopeya como del teatro (los
apartes de los personajes, lo que piensan, lo que ocultan, lo que sólo dicen
para el lector son muy significativos, definitorios y en ocasiones definitivos).
Deja sin aliento (y sin adjetivos) la tarea titánica asumida por Marcos Chicot
y, sobre todo, los resultados alcanzados, la calidad de la prosa, la ingente
documentación manejada que no es una losa (como tantas veces sucede) sino un
trampolín para que la emoción se dispare, inyectando tensión en los momentos en
que la acción parece/podría detenerse, construyendo, en definitiva, una de esas
novelas que, por diversas razones, se convierte en libro de consulta, en fuente
a la que acudir, en justicia debida a lo que uno no supo apreciar cuando era
joven y, sobre todo, inmaduro (si es que ahora ha alcanzado alguna madurez), en
pedorreta literaria y honda a quien le quiso hacer sentir inferior, en
imbricación imprescindible de los diferentes saberes que, a la postre, son uno
con muchas ramas; demos la palabra a Altea, quien expone con claridad las
enseñanzas platónicas: “(…) quien pretenda ser filósofo debe consagrarse a
la ciencia de los números y el cálculo. Y no hacerlo de forma superficial, sino
hasta que por medio de la pura inteligencia llegue a conocer la esencia de los
números. Su objetivo no es servirse de esta ciencia en las compras y en las
ventas, como hacen mercaderes y negociantes, sino facilitar al alma el camino
que debe conducirla desde la esfera de las cosas perecederas hasta la
contemplación de lo inmortal e inalterable”.