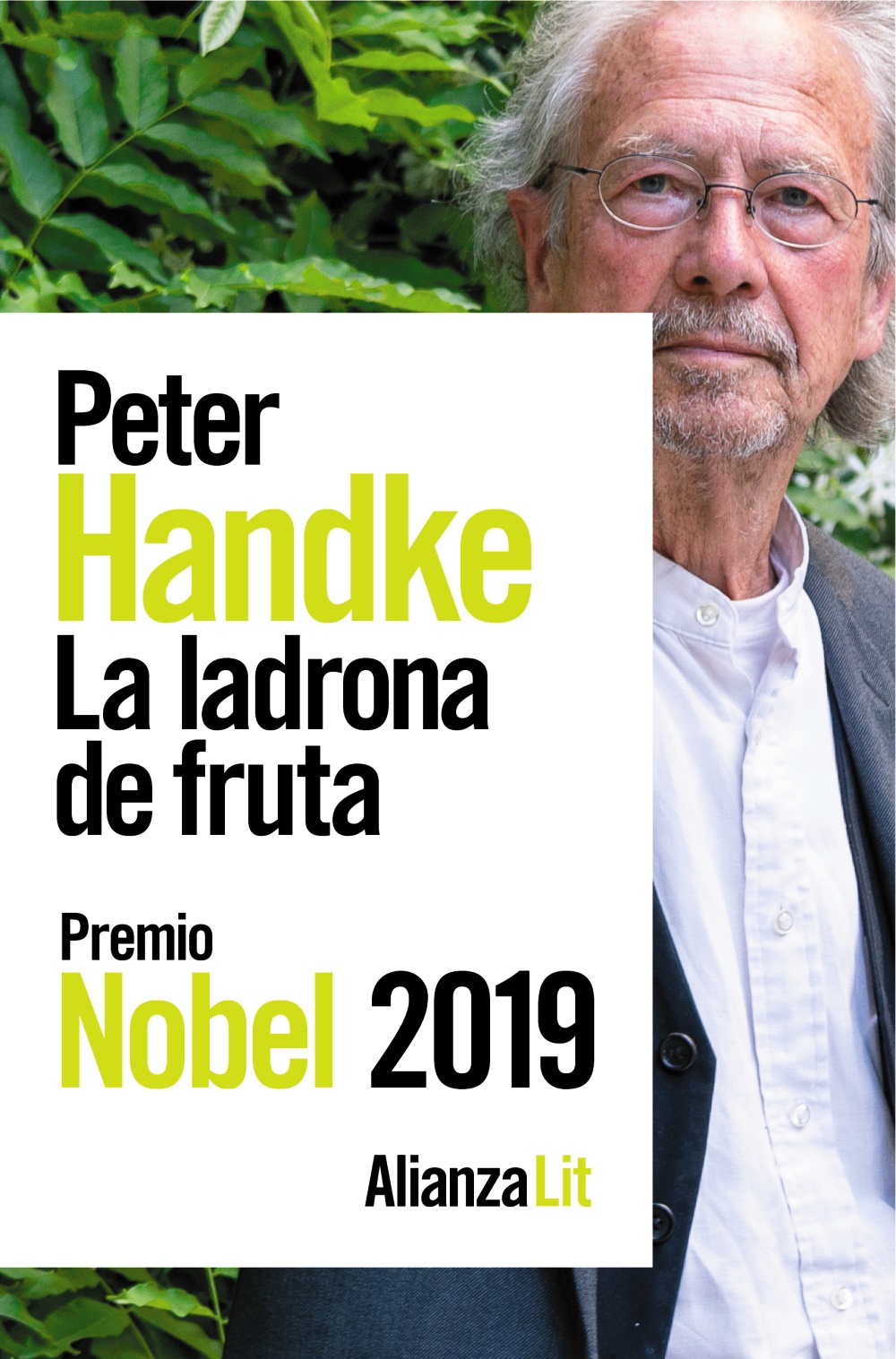Por más que rehúyo todo lo posible el tono bronco, el enfrentamiento, la
polarización, los insultos (y algo aún peor: la imputación de delitos falsos) que
campan por sus respetos en las redes sociales, especialmente en Twitter, hay
momentos en que uno no puede más, sobre todo para que el silencio no devenga en
complicidad o en otorgamiento de la verdad, para dejar claro mi parecer, mi
disconformidad, mi defensa, para que nadie se crea impune, para reclamar
convivencia, igualdad, respeto. Así, hay gente a la que prefiero ignorar,
silenciar, dejar de frecuentar, procurar que los cauces legales actúen como se
supone deberían, que las leyes se apliquen en/con rigor, pero no dedicarles ni
un minuto de atención, no seguirles el juego, aunque en demasiadas ocasiones
resulte imposible permanecer impasible/al margen; también, por supuesto,
bloquear sus perfiles, para que no puedan expandir su miseria moral, mental y
humana por el mío, para que su veneno no afecte a mis amigos (o lo haga con
escasa virulencia), a la gente a la que admiro y aplaudo, en mi casa entra
quien yo quiero y es bien recibido quien considero lo merece, no tengo que
explicar más. Del mismo modo, excepto con los más cercanos y/o con los que se
puede discutir en el sentido en que hablábamos recientemente a raíz de La
maestra de Sócrates (es decir, dialogar y disentir, incluso con vehemencia,
pero con buen rollo), hace mucho que no irrumpo (que es lo que suele hacer la
mayoría) en una conversación ajena para decir lo poco o nada que me gusta esa
serie/novela/película/canción/lo que sea de que se declara fan alguien que,
rizando el rizo, no se cuenta entre mis contactos, ni siquiera conozco, pero a
quien me siento obligado a sacar de su error (eso afirman quienes así se
comportan). Por cierto, ya que lo he mencionado, hay quien te bloquea como
medida preventiva/cobardía, es decir, antes de que puedas hacerlo tú (sólo con
la intención de evitarlos, en serio, lo que me importa es perderlos de vista) para,
así, poder seguir tus tuits y, sobre todo, poder publicar lo que se les antoje
sin temor a réplicas, sin dar la oportunidad de responder; eso es lo que
hicieron las tipas (perdón, pero soy incapaz de emplear un término menos
despectivo, es poco para lo que merecen) que motivaron mi decisión de eliminar
la posibilidad de comentar los textos de este blog, gentecilla que pulula por
ahí envidiando lo que hacen otros, sin reflexionar (¿para qué?) en que son sus
actitudes, malos modos, peores acciones (o viceversa), la cizaña que diseminan,
la hostilidad que emanan, los privilegios que exigen (sin hacer nada por
intentar ganarlos, todo lo contrario), su escasa repercusión más allá de los de
su cuerda, es por todo eso (entre otras razones) por lo que se van quedando sin
zonas/personas en las que influir (que es, además, lo que pretenden: sectarias
hasta el final); para colmo, su modo de buscar acólitos es atacar indiscriminadamente
a todo aquel que no está con ellas (cuando ni las conoces ni te ocupas de ellas
-en contra de lo que pensáis, almas de cántaro, nadie habla de vosotras ni va
impartiendo consignas u organizando escaramuzas, algo que sí se os puede echar
en cara; otra cosa es que, lógicamente, obligáis, como ya he dicho, a pasar a
la acción, y tampoco en ese caso hay una estrategia pergeñada en conciliábulo-),
intentar desacreditarte porque tu amiga (y lo digo bien alto) es alguien a quien
jamás podrán compararse en nada, pero su única forma de hacerse valer es
insultar, denostar, lanzar el enjambre, demostrar por qué, aun sin saberlo, has
escogido bien junto a quien ríes, celebras, compartes, vives.
Y traigo hoy aquí este asuntillo a colación porque aquellas que no saben
escribir (me he documentado, hijas mías, y aún me duelen los ojos) ni tienen
idea de lo que es una reseña (ni las hago ni lo pretendo, siempre lo recuerdo) ni mucho menos tienen preparación/sensibilidad
para llevarla a cabo (pero dan lecciones sobre ello -quedan más en evidencia
aunque crean lo contrario, al igual que con sus tuits insidiosos en los que se
atreven a decir a las editoriales “que se lo hagan mirar” por ignorar sus
requerimientos y hasta sus provocaciones-), esas que sólo saben destripar la
novela sobre la que abaten sus garras más allá de cualquier consideración (especialmente
la abeja reina, la única que, al menos, demuestra algún que otro conocimiento),
son las que ponen en marcha cada cierto tiempo una lectura conjunta en Twitter que
se limita a ir extrayendo frases del libro que toque sin medida ni freno, copiando
literalmente párrafos enteros, añadiendo (o ni eso) una frasecita como único comentario
(sí, la primera acepción en el DRAE señala que una reseña es una “narración
sucinta”, pero se espera algo más de quien acomete tan noble tarea),
anticipando al posible lector gran parte de las peripecias, de las sorpresas,
de aquello que debería descubrir por sí solo. Puedo comprender que haya autores
que se involucren, que formen parte de la iniciativa, lo consideran promoción,
visibilidad, que haya un hashtag con el título de alguna de tus obras dando
vueltas siempre es positivo, también sé de alguno que se ha desmarcado con
infinita elegancia para lo que ellas han escrito antes/durante/después sobre
él, me consta que hay quien les ha pedido encarecidamente (sin perder la
educación) que no desvelasen determinados aspectos de una obra (y, precisamente
por ello, se han dedicado con mayor delectación a hacerlo), otros han marcado convenientemente
las distancias (hay fans que mejor no tenerlos), lo que se me hace más cuesta
arriba (aunque es algo que, por desgracia, se da mucho en esta mi profesión -no
la vuestra, por cierto-) es que todavía hay alguna editorial que las tiene en cuenta
y las coloca por delante de medios de comunicación/programas/publicaciones/páginas
web con audiencias millonarias/numerosos seguidores (son demasiados los
personajillos -lacra enquistada en el oficio desde hace décadas por no decir
siglos- que consiguen un insólito acceso a actos/presentaciones/ruedas de prensa/entrevistas
que se niegan sistemáticamente a profesionales -y no lo digo por mí, ya que en
este momento sólo ejerzo a título personal, por más que lo he vivido en otras
épocas, sino por lo que constato como receptor-). En fin, prefiero dejar aquí y
así las cosas, entrando en materia de lo que me importa y, eso sí, explicando
el porqué de semejante (y extenso) exordio.
Cuando Maeva lanzó la muy esperada segunda novela de Ana Lena Rivera, Un
asesino en tu sombra, un servidor andaba envuelto en esos asuntos que me mantuvieron
alejado un par de meses de este ángulo oscuro del salón (los mismos que,
intermitentemente, han interrumpido el flujo de escritos), con todo el dolor de
mi corazón tuve que decirle a mi Pepa Muñoz (¡Amiga adorada!) que no podría participar
en el encuentro previsto con la autora (y que este infierno que hemos vivido -y
aún no hemos superado, ojalá no lo reavive tanto descerebrado como anda suelto-
obligó a postergar -ojalá podamos celebrarlo pronto aunque sea a través de Zoom-),
por los mismos motivos no pude lanzarme a sus páginas como hubiese deseado, fue
entonces cuando las susodichas de los párrafos anteriores empezaron con su
lectura conjunta; sí, como apunté, la mayoría me bloquearon incluso antes de
interactuar -de algunas ignoraba su existencia hasta el momento en que el bicho
mayor las lanzó contra mí, todo por osar escribir (poco, es verdad, tampoco me
iba a esforzar con un supuesto compañero que esgrime excusas fácilmente
reconocibles como baratas para negar la entrevista prometida en una
presentación en la que, por cierto, no le arroparon estas ni la (ir)responsable
de prensa), comentar algo, como digo, sobre un autor que publica con un sello
que consideran propio y del que a tanta gente han alejado-, pero siempre queda
algún cabo suelto por ahí, gente que captura pantallas en lugar de retuitear,
el caso es que hay posibilidades de fuga de esa “información” que no deberías
ver (porque así lo quieren algunos y yo tan contento, lo malo es que se escudan
en ello para seguir zahiriendo -y plagiando dosieres que venden como
originales, será que le parecen buenos-) y, por lo tanto, de leer esos mensajes
que, repito, tanto revelan sobre lo que uno quiere leer a su ritmo, a su modo,
cuando así lo elige, no porque alguien lo pone delante de tus ojos (como
ocurre, por otro lado, con tantos talifanes de series que presumen de ser los
primeros en haber visto un capítulo haciendo todos los spoilers imaginables). De
un modo u otro, en gran medida por estar volcado en la tarea encomendada que
debía entregar en un plazo concreto, conseguí no saber apenas nada de la novela
hasta que, por fin, pude sentarme con ella (y, lo anticipo, devorarla) y
regresar al Oviedo en que habita Gracia San Sebastián, uno de los personajes
más originales, sorprendentes y atractivos que ha dado la novela de intriga en
nuestro país (y en el resto del mundo) en los últimos años.
He escrito “novela de intriga”
con toda la intención, los leales a este rincón saben la de veces que hablo
sobre el género y sus posibles etiquetas (empleadas erróneamente en demasiadas ocasiones,
a veces con la artera intención de confundir/engañar al lector, todo hay que
decirlo), que tiendo a decir (y a aclarar) que cuando me refiero al “género
negro” lo hago por economía (yo, afectado por una verborragia incurable), por
resumir, utilizo el término en la máxima extensión, versatilidad, incluso
polisemia posible, pero en este caso (a pesar, ahora iremos con ello, de lo
mucho que las sombras han crecido y lo bien que le quedan al conjunto) recurro
a la otra etiqueta porque es, con todo acierto, la que prefiere la propia
autora, porque Ana Lena Rivera es, ante todo, muy honesta y se presenta ante el
lector con las cartas boca arriba (ya se guardará, en lo que a la trama imaginada
se refiere, los ases pertinentes en la manga para intentar -y lo hace-
sorprendernos, para que la solución al misterio no sea fácil de vislumbrar);
así nos lo contó en el primer (lo considero de ese modo porque estoy convencido
de que pronto tendremos el segundo) encuentro que mantuvimos con ella el pasado
septiembre (qué lejano parece) y del que se dio noticia en este blog: https://elarpadebecquer.blogspot.com/2019/10/cuando-la-heroica-ciudad-desperto-de-la.html
(perdón por la autocita, pero remitiéndome a aquel texto evito repetirme más de
lo debido -aunque ya saben que soy redundante en mí mismo-). Un asesino en
tu sombra confirma y aumenta todas las percepciones positivas nacidas con Lo
que callan los muertos, ópera prima de por sí muy sólida, germen de este particular
microcosmos que Ana Lena expande y enriquece sin perder sus máximas virtudes, sin
abusar de ellas, dosificando con sumo acierto las apariciones de los
imprescindibles secundarios, evitando caer en reiteraciones y rutinas que
anquilosen la serie desde casi el origen (como, por desgracia, hemos visto
estrellarse a más de una), midiendo muy bien los pasos, trabajando el texto
para que, como sería deseable ocurriese siempre (otra cosa es que el título en
concreto que cada lector va a preferir), más allá de que la novela pueda ser
comprendida por quien no conozca la anterior, la serie que ya está en marcha (y
que arrancó de modo inmejorable por más que naciese como historia única) vaya
incorporando elementos, evolucionando, creciendo al mismo tiempo que lo hacen
sus personajes, encajando con suavidad pero con firmeza, al modo en que lo
hacen las diferentes entregas de Benjamin Black con Quirke como protagonista o
(ni lo escojo por azar) las de Henning Mankell con Wallander.
Me fui inevitable (y muy gozoso) pensar en uno de los maestros del
género negro escandinavo (cuánto bueno nos ha llegado y llega desde aquellas
latitudes, cuánto se ha revitalizado este tipo de historias gracias a sus
modos, ritmos, crímenes, idiosincrasias) en cuanto la endiablada y absorbente
trama pergeñada por Ana Lena me fue envolviendo, sin renunciar al imprescindible
color local que le ha conferido voz propia desde su debut, con la dosis adecuada
de costumbrismo para lograr un escenario (del crimen y de todo lo demás) y,
sobre todo (es su máximo aporte, su gran creación), unos personajes verosímiles
y cercanos, percibí (como siempre, hablo de mi experiencia lectora, es una
sensación personal) que esta segunda entrega era más oscura, las sombras
importan y mucho (ya el título advierte de que el asesino se oculta en la tuya,
más próximo no puede estar), hay una atmósfera ominosa convocada a través de
una prosa pausada, que introduce tensión y misterio no sólo en lo digamos obvio,
en lo que se espera de una novela de este tipo (y el impactante prólogo ya deja
claro que la autora lo tiene muy en cuenta), sino en la cotidianidad de su
protagonista, es en ese tratamiento/desarrollo, en la humanidad de Gracia San
Sebastián (qué bien maneja la autora los arquetipos literarios, las
convenciones del género, dándoles un aire propio y evitando los clichés), donde
empecé a establecer conexiones con Wallander, con Hedström y Flack (las
criaturas de mi admirada Camilla Läckberg -por cierto, que no les engañen: los
crímenes de Fjällbacka sólo pueden leerse en castellano en Maeva-), en Saga
Norén (inolvidable en El puente, gran serie sueco-danesa). Pueden, por
lo tanto, imaginar mi sorpresa, también mis enérgicos movimientos de cabeza aplaudiendo
la elección, mi complacencia como lector al comprobar que Ana Lena no deja
ningún detalle al albur, incluso solté un “¡bravo!” cuando la acción de la
novela se desplaza de Oviedo a Copenhague, me pareció un modo fascinante de ir
cerrando círculos (o abriendo otros, así funciona -con pasmosa maestría alcanzada
en sólo dos novelas- la escritora: abre interrogantes de mayor o menor
consideración sin tregua -y sin precipitación-, mantiene activos el interés y
la(s) intriga(s) en todo momento). Sin copiar/imitar
a nadie, la escritora ovetense consigue tejer una tela de araña en la que
quedar atrapado/caer rendido porque nada sobra o es baladí, cada pieza cumple
con su función, no hay páginas de transición, la investigación policial avanza
y, al mismo tiempo, perfectamente ensamblada, lo hace la vida de su
protagonista, así como el resto de subtramas, los afluentes que alimentan el
cauce principal, ese espléndido torrente (guiño particular con la autora) que
es Un asesino en tu sombra.