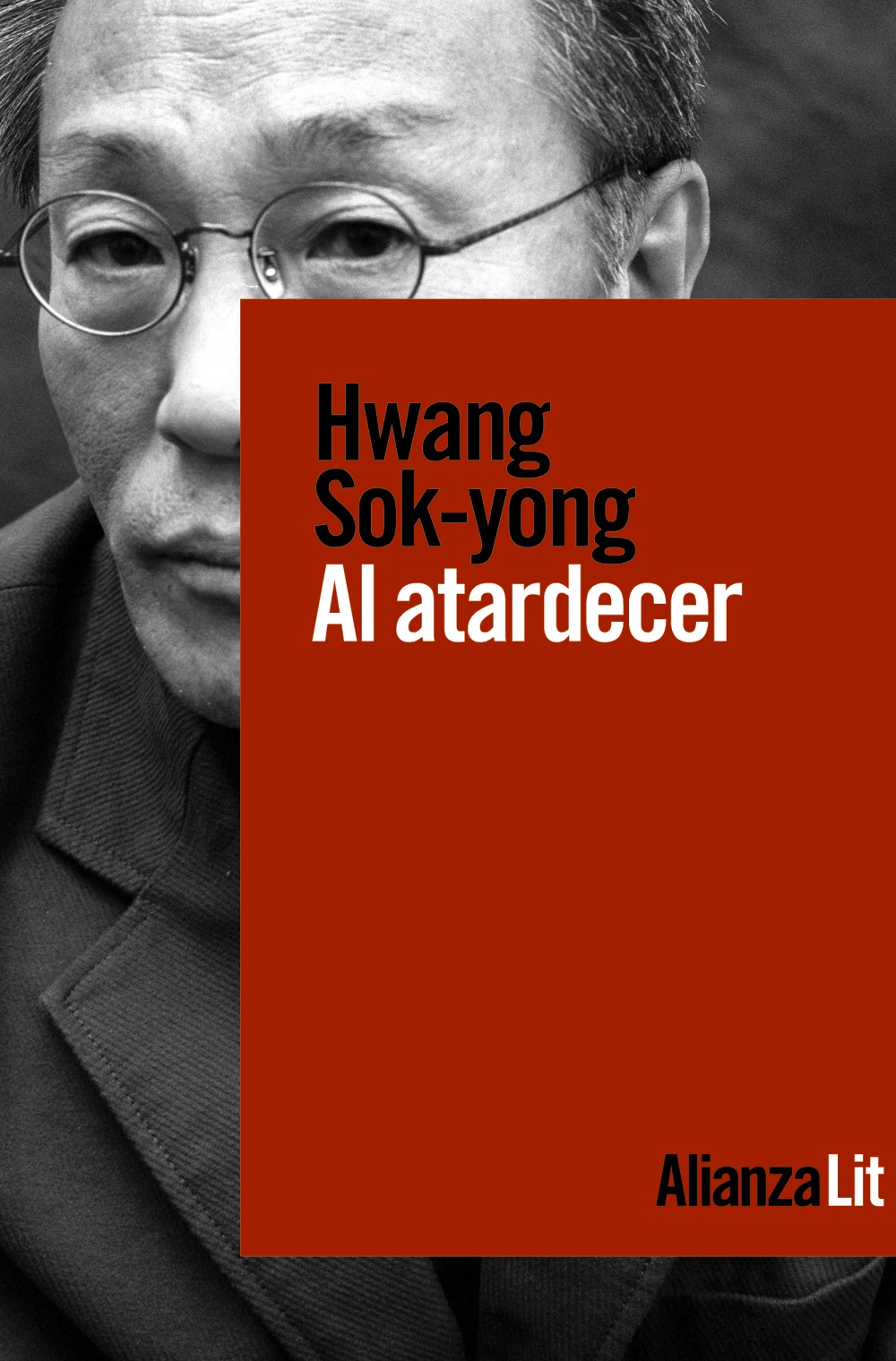Es uno de los momentos más estremecedores y desoladores que guardo en mi
memoria, en realidad no ocurrió hace tanto (en unos días se cumplirán seis años),
pero trae ecos tenebrosos de la infancia, terrores y dolores que no se han
acallado, negruras que aún me inundan, sensaciones que no he superado del todo
y en las que vuelvo a quedar atrapado, latigazos crueles que yo mismo me
inflijo con un cierto sadismo autodestructivo, recuerdos que mantengo vívidos y
en los que a veces me refocilo no tengo muy claro con qué intención, enfrentarlos
me provoca un alivio momentáneo, pero su martilleo permanece, cargado de
reproches hacia otros y hacia mí mismo (y estos son los que tienen las puntas
más afiladas). El 1 de noviembre de 2014 mi padre fue ingresado en lo que,
durante unos días, parecía una recaída, un empeoramiento momentáneo provocado
por la quimioterapia que había empezado a recibir en septiembre, estuvo más o
menos bien (consciente, hablaba, entendía todo, leía el periódico, incluso
caminaba algo a pesar de su delgadez y debilidad, a pesar de precisar ayuda/apoyo
para mantenerse erguido, de parecer a punto de ser fagocitado por el colchón)
hasta que, una vez pasó a planta (estuvo en la UCI cuatro días porque en la planta
de oncología no había camas disponibles), su deterioro fue veloz, se consumió
en horas, no pudimos hacer otra cosa más que asistir impotentes a su muerte,
acompañándole en su largo delirio agónico. El caso es que, al pasar aquellas
primeras jornadas en la UCI, las visitas estaban muy restringidas y yo no fui a
verle hasta la tarde del día 2, teniendo que recoger el pase en la casa
familiar y, así, acompañar a mi madre. Cuando salí del metro en mi antiguo
barrio la oscuridad ya era total (y eso que debían ser poco más de las seis y
media de la tarde, pero ya habíamos cumplido con el ritual del cambio de hora -al
igual que el pasado fin de semana-), llovía (siendo honesto, creo que en ese
momento no lo hacía), el suelo estaba empapado, soplaba un viento que se me
antojó huracán desapacible, se sentía un frío que aumentaba el que yo tenía en
corazón y alma, parecía un domingo de los de antes, había muchos comercios
cerrados, las farolas de las calles pequeñas y estrechas (como la que fue mía,
la que lo será siempre) iluminaban de un modo mortecino por no decir tétrico, en
una de las más cortas antes de acceder a aquella en que aún viven mi madre, mi
hermano y la tía Carmen encontré a un crío de poco más de diez años que jugaba con
una peonza, que la arrojaba contra el suelo con la rabia que convocan la
soledad, el aburrimiento, el rencor, qué fácil me fue identificarme con él y
dejarme abducir por el agujero negro de tantos domingos amargos,
desilusionantes, ominosos, crueles que me contrariaron, arañaron, pesaron y
pesan.
Ha sido por ese lado (de los varios posibles) por donde más me he sentido
concernido, por donde más me ha hecho vibrar la muy emocionante Al atardecer,
novela de Hwang Sok-yong que, con traducción de Laura Hernández Ramos y Lee Eun
Kim, publicó Alianza Editorial el pasado mes de junio. Porque, al margen de lo
evocado (de lo que tengo presente casi cada día) en el párrafo anterior,
regresar al barrio de tantos años (lo que sucede como poco una vez a la semana
-y cruzando los dedos para que la situación actual no lo complique/impida-)
supone asistir a su continua degradación, a la continuada desaparición de
gentes y lugares, a las ruinas de lo que fui y lo que hice: por más que la
sigamos llamando así (forma parte de la finca en que viví), hace mucho que la
tienda de Gonzalo ya no es tal cosa, lo mismo sucede con el Tinte Bellas Vistas
donde los viernes consultaba el TP junto a Clemente para saber qué íbamos a ver
en televisión la próxima semana, qué decir de la librería y papelería de Pedro
y Conchi donde tantos sueños hice realidad, tanto descubrí, tanto aprendí,
tanto vibré. Queda la esencia, queda la atmósfera, queda flotando en el ambiente
eso que nunca muere mientras uno lo recuerda, lo lleva grabado, pero a pesar de
todo es inevitable sentirse como uno de los personajes de la novela (y, aunque
como digo suceda muy a menudo, el impacto nunca mengua, tan sólo pierde
intensidad -y no siempre-): “(…) volví a nuestro barrio después de mucho
tiempo. No quedaba ni rastro de nuestras vidas allí. Todo había desaparecido:
la tienda de pasteles de pescado de tus padres, nuestro restaurante de fideos,
la fuente pública, el puesto de Jaemyeong, el cine, el paso elevado… Todo
estaba tan cambiado que incluso llegué a plantearme si aquello había existido realmente.
¿Cómo podían haber pasado tan rápido cuarenta años?”. Pablo Milanés, a quien
he robado la frase que da título a este texto, lo expresó a las mil maravillas
en Cuánto gané, cuánto perdí (y a pesar de la nostalgia y de la
sensación de orfandad -en cualquier sentido- conseguía terminar el tema con una
sonrisa, con la satisfacción de lo vivido y su permanencia), de una manera u
otra siempre estamos haciendo memoria (o, permítanme que añada, deberíamos), es
un ejercicio conveniente sobre todo porque, por más que lo pretendamos/creamos
no resulta tan sencillo olvidar y, en el momento menos pensado, una vez hay que
volver a Proust, cualquier estímulo nos puede sumergir en una catarata de
evocaciones, puede que placenteras, puede que gozosas, puede que
reconfortantes, pero también lacerantes, no sólo por lo que son, sino por el
reproche nacido de haberlas arrinconado.
Algo así ha hecho Minwoo Park, el director de un gran estudio de
arquitectura de Seúl, ha prosperado, ha triunfado, ha sido partícipe de la
modernización de su país, ha optado por mirar al frente, por no hacer(se)
preguntas, por no volver la vista atrás, por no querer ver lo a veces evidente
(la sutileza con que el autor introduce la crítica política es admirable, sin
perder por ello acidez, pertinencia ni firmeza), hasta que una nota recibida al
terminar una conferencia le introducirá en una vorágine de recuerdos, en una
revisión completa de sus esquemas, en la confrontación con las injusticias que
ha podido cometer, en un replanteamiento de sí mismo: “Todo el mundo tiene
un pasado duro y sufre adversidades que forman parte de una historia llena de
sudor y lágrimas, pero no es algo de lo que se pueda alardear ante los demás”.
Tal vez fue cobarde, tal vez fue mendaz, tal vez fue insensible, indudablemente
fue débil, imperfecto, se equivocó, pero no quiso verlo de ese modo, no hizo
nada por rectificar, se dejó llevar, se convenció de que era lo correcto, puso
sus ambiciones por encima de sus pasiones, lo económico y el prestigio social
por encima de las personas, Hwang Sok-yong da voz a un personaje que a ratos
intenta justificarse/reafirmarse, pero cuyas palabras se van tiñendo con suma
delicadeza de amargura, de nostalgia, rescatando del pasado afectos dormidos y
hasta extirpados pero sólo en parte tal y como comprueba tras leer la nota entregada
por la otra narradora de la historia, Woohee Jong, una joven directora de teatro.
Dos historias en apariencia distintas y sin posibilidades de cruzarse (Woohee
es simplemente la emisaria, nada tiene que ver con lo que resucita en el interior
de Minwoo) van conformando un conjunto sólido que el autor teje con elegancia,
una prosa delicada que, sin perder su exquisitez, adquiere fiereza cuando es
necesario, se erige en conciencia, se implica y toma partido (su compromiso político
le ha costado la cárcel y el exilio), de manera solapada pero indudable cuando
toma la palabra Woohee, sin ambages cuando lo hace Minwoo: “Cuando era
joven, no veía el mundo de manera cínica. Comprendía a los que luchaban contra
lo que no era correcto, pero al mismo tiempo, gracias a mi autocontrol para
convencerme de que debía aguantar, me perdonaba el no involucrarme. Con el paso
del tiempo, se convirtió en una especie de resignación habitual y adquirí la
costumbre de mirar a mi alrededor de forma fría e indiferente, sin mostrar mis
sentimientos. Pensé que eso era madurez”. Téngase en cuenta, además, que el
personaje es arquitecto, diseña el país o da cauce a lo que otros quieren, participa
en la imagen que se desea transmitir, erige edificios destinados a permanecer,
a perpetuar, levantados muchas veces sobre los cimientos de otros: “Hacía
mucho había llegado a la conclusión de que no puedo confiar ni en la gente ni
el mundo. Después de un tiempo, las ambiciones nos obligan a filtrar algunos de
los valores que nos quedan; la mayoría los transformamos para que encajen con
nosotros y otros los desechamos. Los pocos valores que conservamos los dejamos
olvidados en el desván de la memoria como si fueran algo viejo y manido. ¿De
qué están hechos los edificios? En definitiva, eso lo deciden el dinero y el
poder. Ellos son quienes deciden qué recuerdos cobran forma y perduran en el
tiempo”. Con un tono elegíaco, por lo que supone y por cómo afronta la
remembranza, el narrador masculino va recreando su peripecia personal, muy ligada
al devenir de su país, mientras que la narradora femenina incorpora lo actual (la
novela se publicó en coreano en 2015), lo cotidiano, lo particular, logrando
momentos de enorme compunción que se cuentan casi en off, a través de elipsis,
sacudiendo aún más precisamente por el tono diríase imperturbable que mantiene,
son las corrientes subterráneas las que van haciendo crecer en nuestro interior
lágrimas, indignación, dolor, comprensión por unos personajes asomados al mayor
abismo que podamos encontrar: el corazón de cada uno.