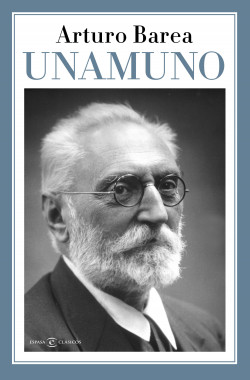A pesar de tener la sensación de vivir sobre puntos suspensivos (o si se
quiere -y ya saben lo dado que soy a ellos, no en vano acabo de abrir uno-
entre paréntesis, una digresión que la mayoría de las veces no aclara demasiado
o, por el contrario, oculta/camufla en ese aparte lo que debería ser
sustancial, lo que convendría destacar, aquello por lo que merecería la pena alzar
la voz), un tanto incompletos, como a medio hacer, inmersos en una eterna
zozobra, sin sentirnos/vernos capaces de concretar, de rubricar, de concluir, de
determinar; por más que la mayoría de las veces sintamos que tenemos
asignaturas pendientes, aunque no nos las reprochemos, aunque hayamos
abandonado el empeño, aunque estemos a otras cosas y ya no nos preocupe
demasiado poder poner el punto final, sin esperarlo, de repente, el azaroso
destino que tanto me gusta invocar actúa (tal vez le dimos un empujoncito hace
tiempo, tal vez, caprichoso y juguetón -por no llamarlo injusto, cruel o algo
aún peor- como es, ha esperado a pillarnos desprevenidos para hacerse notar),
sin llegar a comprender del todo cómo ha sido posible o reconstruyendo a
posteriori y a nuestra conveniencia (a nuestro mejor conformar) las carambolas que
nos han colocado en esa posición, armando así el relato, como tanto se dice
ahora. El caso es que, el día que menos se espera, las piezas empiezan a
encajar de modo natural, los círculos se cierran sin esfuerzo, se coronan con
suma facilidad cimas hasta entonces inalcanzables, se traspasan metas que,
incluso, se ignoraban, todo cobra sentido o, mejor dicho, le encontramos un
sentido (y si, como ahora me está sucediendo, coincide con algo de lo soñado,
colma anhelos, pone en acción, mejor que mejor).
Este es el texto que marca el final de un ciclo, al menos así lo tenía
previsto aunque, en realidad y por seguir con las metáforas relacionadas con
los signos de puntuación, tan sólo va a suponer un punto y seguido, si bien es
cierto que variando un tanto el ánimo, las intenciones, algunos latidos. Los
visitantes leales de este ángulo oscuro del salón, aquellos que tienen a bien
seguir lo que publico en las redes, recordarán que hace algo menos de dos meses
anuncié, de un modo precipitado y desproporcionado, mi intención de clausurar
este rincón, si bien es cierto que ya en ese momento decía que podía ser que el
arpa volviese a sonar al día siguiente, me arrepentía inmediatamente de la
decisión, pero la gritaba para no volverme atrás puesto que sentía que así lo
necesitaba, necesitaba alejarme (al menos por un tiempo -matiz importante, por
eso va entre paréntesis: actuaba de manera radical sin querer serlo, no supe
hacerlo mejor, ya intenté explicarlo en otro texto-) de una rigurosa disciplina
que yo mismo me había impuesto, de unas obligaciones excesivas que sentía como
tales por dar tratamiento profesional a lo que ha de ser otra cosa (así lo
pretendí desde el principio y no debí olvidarlo), el espíritu/la intención con
que nació este blog por más que fuese la llama periodística (denominarla
“escritora” me sigue resultando excesivo) la que lo avivase y nunca pueda dejar
de hacerlo (el oficio se lleva en el corazón, no se puede contener, mucho menos
extirpar -ahí estuvo desde antes de ser consciente de ello, hasta que Luis
Landero le puso nombre y me hizo tomar conciencia-). Así fue como, a las bravas
y sin justificación, haciendo daño (y haciéndomelo, sé que eso no es un
eximente pero me gustaría dejarlo claro porque, aunque va cicatrizando
lentamente, la herida que me infligí sangra todos los días, recuerdo de mi
estupidez), me marché con cajas destempladas del club de lectura de mi Pepa
Muñoz, solté más lastre del debido, consideré como tal lo que no lo era, si lo
hubiese hablado primero (por más que me diese miedo hacerlo) hubiese tenido su
ayuda para desenrejar la madeja del mejor modo posible. Pero hay que asumir las
acciones de cada uno por más que equivocadas y sus consecuencias, aprender de
los errores, de los tropiezos en la misma piedra (mis arrebatos furiosos que
tantas lágrimas me provocan a pesar de no evitarlos o atenuarlos), consentir
que con renglones muy torcidos la historia particular parezca más o menos
recta, puesto que, retomando lo que empecé a decir hace no sé cuántas líneas,
en esas horas tormentosas y atormentadas en que puse el móvil en modo avión, me
escondí, me insulté, me reafirmé, me di ánimos, dudé de todo, lloré como pocas
veces, no pude ni quise evitar la tristeza, empecé a escuchar la melodía
propicia, el arpa no podía morir, así lo estaba reclamando, ¿cómo iba a acabar si
no es otra cosa que yo mismo?, se trataba y trata de dejarla sonar por placer,
sin sentirme condicionado (algo que, repito, nadie me ha hecho sentir, la culpa
es sólo mía por vivirlo así), a impulsos, cuando apetezca, ocupándome de lo que
quiera y cuando quiera, regresando a sus orígenes (pero, y eso es algo que
decidí días después cuando fui capaz de empezar a verbalizar las cosas, cuando
Pepa aceptó mi mano tendida desde Instagram con un “me gusta” y un icono que me
emocionaron hasta la médula, sin dejar de apoyar a mi amiga, su trabajo, sus
propuestas, su actividad, eso no cuesta nada, todo lo contrario).
Las piezas comenzaron a encajar porque muchas de ellas ya estaban
dispersas, porque este rincón ha sido el banco de pruebas donde se ha ido
fraguando lo que de pronto empezó a fluir y se abrió paso entre mi desánimo, mi
dolor, mi reconcome, mi desasosiego, lo que dio un sentido a mi golpe sobre la
mesa (aunque, repito, no sea disculpa), una idea/necesidad que tomó forma en
pocos minutos, que se impuso y empezó a crecer, que me devolvió al teclado que
no pretendía abandonar aunque así lo hubiera manifestado, una ilusión a la que
aferrarme, un hilo del que tirar, un proyecto dizque literario (por más que me
sonroje denominarlo así -y los que me conocen saben que no es falsa modestia-):
reconstruir mi rompecabezas emocional y vital a través de los libros, de las
lecturas que me han marcado, de los autores que me forjaron, de los que me
siguen acompañando, de los que fueron llegando, de las personas que me ayudaron/enseñaron
a vivir entre sus páginas, en definitiva, ampliar y profundizar en mucho de lo que
he ido dejando asomar por aquí en las que me dio por llamar “memorias de
lector” y que ahora he empezado a recopilar y redactar bajo el título Autobiografía
de lector, releyendo, saldando alguna deuda, echando la vista atrás,
escribiendo sin filtros, desde el corazón, desde las heridas, desde los
sentimientos que siguen vivos y nunca morirán, sin duda lo hago por mí, fue lo
que me brotó, pero, fundamentalmente, para dar las gracias a aquellas gentes que
lo merecen, las del día a día y las de la literatura. Y, curiosamente, he sido
consciente de ello justo cuando me ponía a escribir y pensaba cómo empezar, el
previsto como texto de cierre de una etapa se convierte en el mejor eslabón
posible con lo que va a venir, podría ser un capítulo de lo que he empezado a
construir, pero no lo será por razones que quedarán expuestas y porque, aunque
tire de algunos cabos ya dispuestos, por más que regrese a lugares que he
visitado aquí, no voy a reproducir tal cual publicaciones del blog, piezas
sueltas y autónomas aunque tengan vasos comunicantes entre sí, lo que no es
óbice para reconocer que, sin saberlo (los círculos se cierran cuando ellos
quieren), muchas páginas que están en curso (y algunas que de momento he dado
por buenas) se gestaron en el mismo lugar en que sigo, donde siempre me he
sentido resguardado y pleno, en el ángulo oscuro del salón.
Tardé en leer a Unamuno y lo hice del peor modo posible: por imposición
y, para colmo, teniendo que dejar a un lado un libro que me apetecía mucho más.
Su San Manuel Bueno, mártir era el primer título obligatorio el año que
estudié COU, la primera lectura de cara a la temida Selectividad, escogerla
suponía renunciar a Pío Baroja y El árbol de la ciencia (autor, por
cierto, al que también debería regresar, leer más y mejor que entonces, al
igual que ahora voy a contar con don Miguel no sé bien por qué lo he desterrado
desde hace demasiado y no me ha remordido la conciencia), de cada periodo a estudiar
se ofrecían dos lecturas posibles y cada docente optaba por una (aunque nuestra
tutora lo sometía a votación). Con la visceralidad de aquellos años
(diecisiete), con los prejuicios a flor de piel, con tanto pendiente, con mil
posibilidades, con el afán por demostrar vaya usted a saber qué, me negué en
rotundo a que la novela corta/el relato de Unamuno fuese la elección, era el primer
curso en que la religión no era una asignatura obligatoria (por más que
estudiarla con Fernando, el añorado profesor del bachillerato, fuese mucho más
-y muy diferente- a tener que cacarear dogmas, reproducir respuestas
memorizadas del Catecismo hasta en la puntuación, dejarse alienar/catequizar y
que eso constase y contase en el expediente académico), no me veía yo con ánimo
para leer sobre un mártir, no me interesaba, me daba la risa, me jactaba de mi
desprecio por lo que no conocía. Pero el hecho de su brevedad (todo hay que
decirlo) pesó mucho a la hora de que los votos fuesen en aplastante mayoría
para el texto de Unamuno, aquel que me apeó de mi endeble atalaya moral en
apenas unas líneas, aquel que me dio la vuelta como un calcetín, que me reventó
el cerebro, que me abdujo, que se convirtió en el auténtico descubrimiento de
aquel curso junto a Entre visillos de Carmen Martín Gaite, aunque ese
fue extraescolar (y aparecerá convenientemente glosado, recordado y agradecido
en lo que les he avanzado anteriormente). Unamuno nos hizo reflexionar, lo
discutimos, lo peleamos, lo interpretamos (y reinterpretamos), nos dio muchísimo
juego, le extrajimos todo el jugo posible, dialogamos con él y sobre él, nos
llevó a posiciones encontradas y extremas, le defendí con denuedo, con el (no se
puede negar) fanatismo del converso, me hizo replantearme muchas cosas, me mostró
otras, me convenció de aquellas, me afianzó en estas, lo vivimos con la misma
intensidad y enconamiento con que fueron recibidas sus obras en el momento en
que las publicaba, fuimos más allá de su biografía, puede decirse que la
pusimos en práctica, la ejemplificamos antes incluso de conocerla, partiendo de
que lo leído había despertado en cada uno de nosotros. Sin embargo, por esas
cosas que tiene el lector omnívoro (más aún cuando se dedica a ello
profesionalmente), la experiencia unamuniana se quedó ahí, tan sólo leí La
tía Tula un tiempo después (la literatura española estudiada en la carrera
arrancaba en 1942 con La familia de Pascual Duarte y por culpa de la
infame Arizmendi fue un suplicio, generó odios sin sentido, me llevó por otros
derroteros para huir en lo posible de cualquier cosa que me la recordase), la
releí cuando Pablo y yo escribimos Madres de película (y volvió a
dejarme con la boca abierta), pero no ha sido hasta hace unos meses cuando he
regresado al lugar que no debí abandonar y sí frecuentar más.
Aunque no cabe duda de que la estupenda Mientras dure la guerra de
Alejandro Amenábar reavivó mi interés y mi juvenil devoción por el autor (de hecho,
compré la edición de Niebla de la colección Austral poco después), fue
el anuncio de la publicación por parte de Espasa del ensayo inédito de Arturo
Barea titulado simplemente Unamuno lo que, sin remisión ni vuelta atrás,
me hizo despertar del letargo lector y buscar tanto este pequeño y fabuloso
volumen (que Pepa, una vez más, me consiguió) como el viejo Amor y pedagogía
de mi madre y rescatar Niebla del montón (de uno de ellos) de libros
pendientes y ponerme a la tarea. El trabajo de Barea es breve pero sustancioso,
abre vías, despierta/aviva el interés, habla sin academicismos ni prejuicios, con
gran conocimiento y pasión, hace un análisis preciso, heterodoxo, particular, poliédrico,
muestra y demuestra esa personalidad para algunos tornadiza/traidora, en
realidad enormemente humana, en constante evolución, en cambio permanente, más
construyendo una (o muchas) línea de pensamiento que, recuperada ahora, siguiendo
su cronología, leída dejando de lado el fervor del signo que sea, se muestra
sólida, coherente y, sobre todo, con mucho que aportar, con mucho por descubrir,
con mucho a lo que atender. Unamuno es un escritor/pensador/poeta/filósofo
plenamente actual, sus audacias lingüísticas no han perdido frescura, mezcla
géneros, los inventa y reinventa, se desdobla, participa en sus novelas, deja
que sus personajes las prologuen, implica al lector, le obliga a participar, a
tomar partido, a implicarse, resulta imposible permanecer al margen, él mismo
lo reconoció sin tapujos en Mi religión, título de 1907, y así lo
recupera Barea: “Lo más de mi labor ha sido siempre inquietar a mis
prójimos, removerles el poso del corazón, angustiarlos”. El autor de La forja
de un rebelde considera que la mayor ansia de Unamuno fue la de lograr “una
síntesis de las dos Españas dentro de su propio espíritu torturado por
conflictos”, el mismo que heredan la mayoría de sus personajes,
atormentados por lo que sienten, por lo que dejan de sentir, por su propia (y
dudosa) condición de entes de ficción, por lo inconcreto de su creador en el
sentido de, como también señala Barea, lanzar “ataques en todas direcciones,
repitiéndose a menudo, contradiciéndose, pero volviendo siempre a su posición
central y estimulando siempre a los demás a seguir y desarrollar los temas que
él había dado por terminados”.
Una de las mayores podríamos decir revelaciones del ensayo que nos
ocupa, sin duda una de sus máximas conclusiones (y, permítanme que así lo
considere, uno de sus grandísimos aciertos) es la de poner el foco en la faceta
poética de alguien que se ha ganado como pocos el título de intelectual, algo que
al propio don Miguel le gustaba recordar/reivindicar: “-“(…) Unamuno no se
equivocaba al calificarse de poeta. Era un poeta que tenía la necesidad de
crear un mundo a su propia imagen y semejanza para asegurarse a sí mismo de su
«yo». Desde este punto de vista, la verdadera creación poética de Unamuno es la
personalidad que proyecta en todas sus obras. Su «agonía», esa incesante lucha
consigo mismo y con el universo, constituye el núcleo central de cada una de sus
novelas y cuentos, de sus poemas y ensayos”. Ese hálito puede decirse
inasible, etéreo, ese algo que no sabemos definir (pero que algunos han sabido
concretar/expresar en versos inolvidables) es el que le lleva a hablar de nivolas,
esas que en el prólogo de Amor y pedagogía define como “relatos dramáticos
acezantes, de realidades íntimas, entrañadas, sin bambalinas ni realismos en
que suele faltar la verdadera, la eterna realidad, la realidad de la
personalidad”, la niebla que le sirve para titular una de sus cimas
creativas, la difusa y confusa historia (en su ánimo, en su sentir, en su corazón
y su mente) de Augusto Pérez, el joven de familia acomodada licenciado en
Derecho a quien hace reflexionar que “todo es fantasía y no hay más que
fantasía. El hombre en cuanto habla miente, y en cuanto se habla a sí mismo, es
decir, en cuanto piensa sabiendo que piensa, se miente. No hay más verdad que
la vida fisiológica. La palabra, este producto social, se ha hecho para mentir”.
Es el mismo personaje que llega a dudar de su propia existencia, que se ve como
si fuese otro cuando contempla su reflejo en el espejo, que toma conciencia de
que es “un sueño, un ente de ficción…”. Sin duda, Unamuno nos lleva al límite,
lo traspasa, nos mete en la pelea, nos enmaraña, nos desasosiega, no nos da
tregua, así lo practica consigo mismo: “A través de interpelaciones y
repeticiones, exageraciones y contradicciones, Unamuno perseguía con apasionada
y egocéntrica energía unos pocos problemas fundamentales a lo largo de esa
[su] obra. La busca, y no los resultados, era lo más importante para él y
para sus exasperados, sus fascinados lectores”. Así fue como un servidor
polarizó sus sentimientos (sus prejuicios) incluso antes de leerle, diríase que
el espíritu unamuniano me poseyó desde el principio, eso es lo que le hace tan
grande, lo que Barea consigue transmitir, aquello por lo que, por encima de modas
y obligaciones, no se puede/debe dejar de leer a quien tiene tanto que decir
sobre nosotros (los de entonces, los de ahora, los de después): “(…) siempre
es la perfecta unidad del hombre y su obra, del hombre y su vida, lo que surge
con fuerza irresistible. A través de sus fracasos y sus éxitos, sus errores y
actos de creación, a través de su insistencia en la duda que da vida, logró lo
que quería lograr: no hay español pensante que no hay sentido, voluntaria o
involuntariamente, la influencia del pensamiento aguijoneante, estimulante,
irritante y humillante de Miguel de Unamuno. (…) Un pensador que enseña
cómo convertir el conflicto, la contradicción y la desesperación en fuente de
energía tiene algo grande que ofrecer a los hombres de nuestra época” (a
los de 1952 cuando Barea firma el ensayo escrito en inglés y traducido siete
años después por Emir Rodríguez Monegal y, como se ha dicho, a los de cualquier
tiempo por venir).