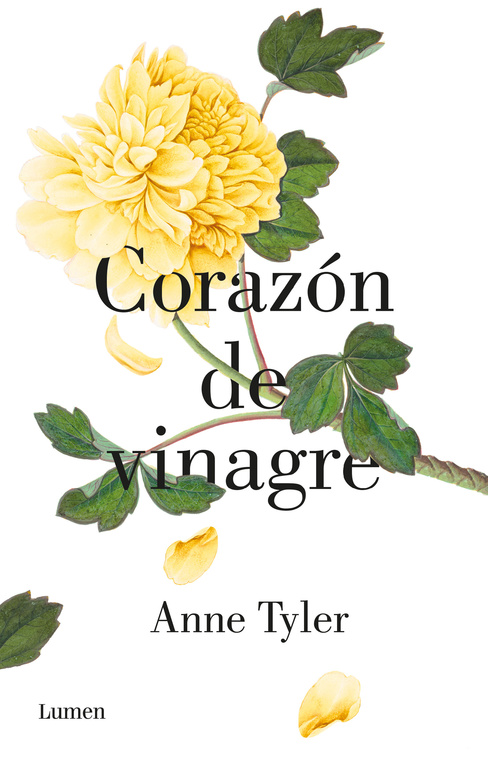Hoy, y ayer me pasó lo mismo, no es un día
en que me apetezca demasiado escribir, ando alborotado y un tanto preocupado
por la tía Carmen (por fortuna, dentro de lo malo, sólo ha tenido una rotura de
la cabeza del fémur, ya se encuentra en fase preoperatoria, todo está
controlado y ella se muestra muy tranquila), inquieto como siempre que debo
regresar al hospital en que mi padre ingresó para no volver a casa, anticipando
las posibles secuelas en lo que a desorientación y lagunas de memoria puede
provocar la intervención (y el hecho de verse paralizada y posteriormente
mermada en sus movimientos, ella que es tan activa y no ha perdido ese nervio
para atender la cocina, cuidar de los perritos de una vecina, hacer la compra y
demás), pero, por otro lado, sé que dejarme llevar por la pantalla en blanco
(que ya no lo está tanto porque he reunido hasta ahora 158 palabras -contando
hasta “palabras”-) me ayuda no a evadirme pero sí a preocuparme durante un rato
de otra cosa, vigilar una tarea que dé un resultado del que sentirme
mínimamente satisfecho, por mucho que sea algo que nace con carácter personal,
si lo voy a colgar en el blog, si algunas personas amables le van a dedicar parte
del siempre escaso tiempo libre (y del ocupado, en realidad sólo es uno aunque
guste el primer adjetivo en el sentido de indicar que nadie nos impone qué
hacer durante esos minutos), puesto que quedará ahí para ser leído por quien lo
desee, lo lógico es que lo encare con cierto oficio, como ejercicio de mi
profesión (de mi vocación, de mi formación, de mi experiencia). Y, así, con
estos balbuceos previos a la escritura, he recordado una reciente conversación
con el querido y admirado César Augusto Cair, el director y dramaturgo que en
estos días encara la cuarta temporada de “Eva ha muerto” (ya nos ocupamos en su
día de tan apasionante espectáculo: https://elarpadebecquer.blogspot.com.es/2013/12/sin-eva-al-desnudo.html,
aunque volveremos sobre él porque ahora, en Nave 73, presenta algunos cambios
muy significativos y que le confiere otra dimensión), ese artista generoso que
gusta de difundir y apoyar el trabajo de los demás, que en más de una ocasión
le ha pedido (incluso exigido) a Pablo que, puesto que “La voz hermana” ya es
una realidad y continúa su periplo (ese proceloso que César conoce muy bien
porque lo probó -lo prueba cada día- y lo sabe), escriba algo más, otra
función, que no deje huérfano a su primer texto dramático estrenado (que no
escrito, porque alguno anterior -terminado, rematado, revisado, hasta comenzado
a ensayar (lo de ciertos actores daría para otro desvarío del arpa o para una
función -sí, ya existe Chorus Line,
pero lo que yo digo es más para tragedia o sainete, depende del tono y de la
ironía que ese día se quiera gastar-); Pablo siempre afirma, y lo volvió a
repetir, que necesita sentir el rapto de la inspiración, que ponerse a crear
como obligación le lastra y coarta, incluso cuando hemos redactado nuestros
libros de cine ha habido momentos en que ha frenado su en general buen ritmo de
producción porque no se encontraba en plenitud o contento con el fruto del
esfuerzo y ha esperado a recobrar su ímpetu y, especialmente, su comunión con
lo que escribe. Es cierto que, por necesidad del oficio, y César Augusto afirma
que eso es algo que se nota a la legua, un servidor tiene, podemos decir, muy
desarrollado el músculo escritor, que me encuentre más o menos inspirado, me sienta
mucho, poco o nada complacido con lo que firmo y muestro, haya recurrido a
técnica pura y dura o haya logrado un texto que represente mi pensar y/o
sentir, algo con lo que identificarme, todo pasa a un segundo plano cuando tan
sólo se trata de escribir, entiéndase lo que quiero decir, cuando se trata de
no dejar dormir el hábito, como bien señaló Isabel Allende cuando creía que,
tras desbordarse con la estremecedora y bellísima Paula, jamás volvería a escribir pero, siguiendo su ritual, el
siguiente 8 de enero se puso a ello recurriendo a su formación periodística, “hay
que entregar, no sirven veleidades artísticas”; no estoy quitando ni un gramo
de dedicación a cualquier cosa que haya tenido que escribir, de hecho a veces
me revuelvo un poco porque, aunque tengo bien claro que no es así, pudiera
parecer que Pablo u otras personas quitan trascendencia, calidad, pertinencia o
acierto a lo que mal que bien termino por dar a la luz, pero sí tengo que
reconocer que hay oportunidades en las que, por así decirlo, tiro de piloto
automático y cubro el expediente sin demasiado esfuerzo (y poca aplicación).
Y ya ven que sólo dando vueltas a mis ganas o
(supuesta) faltas de las mismas ha ido conformándose uno de mis párrafos
quilométricos habituales, repleto de frases subordinadas, paréntesis y
acotaciones, cuando el caso es que, ya que me senté frente al teclado y la
pantalla, quería recomendarles todo lo contrario, es decir, una lectura
refrescante, regocijante, muy interesante, que invita a la reflexión desde la
mera diversión, un magnífico ejemplo de cómo lo trascendente (lo que nos atañe,
lo que nos inquieta, lo que nos pertenece) no tiene por qué ser solemne (en realidad,
es mucho más efectivo si se sabe recubrir de gracejo, ironía, quitándose
importancia o no dándole más de la debida, sin cargar las tintas, sin dictar al
lector cómo debe reaccionar -o dejar de hacerlo, lo que es aún peor-), una
jocosa obra de madurez absoluta que sólo podía nacer en el ánimo y echar raíces
en el talento de una mujer que lleva muchos años diseccionando sin rubor pero
con suma delicadeza (que con el tiempo ha ido transformando en una retranca muy
bien dosificada y matizada) ese complejo y siempre por explorar territorio en
que se desarrollan las relaciones humanas, especialmente las sentimentales, las
amorosas, las de pareja. Anne Tyler ha presentado su versión de La fierecilla domada de Shakespeare -a
la que tituló, literalmente, La chica
vinagre- y Lumen acaba de editarla en nuestro país como Corazón de vinagre con una traducción de
Miguel Temprano García que potencia la agilidad y concisión de la autora (y el
buen rollo que transmite aunque hable de cosas que pueden llegar a doler,
perturbar o angustiar) de El turista
accidental o El matrimonio amateur (y
de que la que en su momento, perdón por abusar de las citas propias, glosamos aquí
El hombre que dijo adiós: https://elarpadebecquer.blogspot.com.es/2013/08/a-quien-conmigo-va.html);
la novela pertenece a una de las propuestas más estimulantes nacidas para la
conmemoración del 400 aniversario del fallecimiento del Bardo, aquella en la
que The Hogartgh Shakespeare ha dado carta blanca a autores contemporáneos para
que, partiendo de una de las obras del autor, creen una nueva, algo que ya
conocimos en España, también gracias a Lumen, cuando publicó hace unos meses El hueco del tiempo de Jeannette
Winterson (les prometo que es la última vez que lo hago hoy, pero por no cansar
a los habituales o a los que leyeron esa entrada, quede aquí el link por si a
alguien puediera interesarle (no es obligatorio y lo que sigue puede entenderse,
o esa es mi intención, sin esa lectura): https://elarpadebecquer.blogspot.com.es/2016/08/todo-pasa-y-todo-queda.html).
Tal vez sea La fierecilla domada uno de los títulos más recurrentes a la hora
de hablar de la misoginia de Shakespeare o al menos de lo poco que cuidaba a
sus personajes femeninos, meros estereotipos (y los tiene, no hay duda, también
masculinos, a veces era muy de trazo grueso, iba a lo básico, creaba para el
gran público, quería éxito, hablaba de lo más elemental -pero, ¡ah, señores!,
qué modo de hacerlo-), comparsas de los masculinos, queja que se agudiza y
hasta torna en lamento inconsolable (cuando no en deseos de prohibición) al
analizar la literatura del siglo XVI -y anteriores y posteriores- con ojos del
XXI (o eso quieren pensar algunos, que tampoco hemos avanzado ni cambiado
tanto), olvidando que (y eso sí es algo a analizar, divulgar, evitar, reprobar
y lo que se quiera) las mujeres tenían prohibido actuar, que sólo hombres daban
vida a los roles de ambos sexos, fuese como fuese Shakespeare estaría más
empeñado en conseguir una obra que pudiera representarse que en la inmortalidad
de sus criaturas, y aun así (aunque hay para quien no es suficiente y -al igual
que, por ejemplo, se hace con el musical- escruta inmisericordemente -y
minusvalora, reduce, bufa- estos personajes para quejarse amargamente porque “son
peores que los de los hombres”) ahí están Gertrudis, Ofelia, Julieta, Porcia,
lady Macbeth o la propia Catalina para posibilitar interpretaciones históricas,
legendarias, inolvidables, galardonadas, que pueden apagar el foco que sigue al
protagonista. Y a buen seguro habrá quien acuse a Anne Tyler de no ser
feminista, de no resultar activista, de dibujar (siguiendo el original) un personaje
arisco, a ratos puede que grotesco, tal vez asocial (no sólo con los hombres, aunque
éste sea el aspecto central de la historia), en realidad un auténtico clamor,
tanto en el XVI como en el XXI, que pone el dedo en la llaga: ¿Por qué se considera un fracaso no casar
a una hija?, es más, ¿por qué es una obligación -un derecho, una potestad,- del progenitor?, e
incluso si lo que se señala es que aquella, poniendo el foco en ella, se queda para vestir santos, se está convirtiendo en una
solterona (o algo peor), ¿por qué tanta preocupación? (aunque con menor virulencia, lo mismo sirve para el modo en que muchas familias se inquietan por que uno -o dos o los que sean- de los varones permanece soltero y sin ánimo de cambiar) Lo que sucede es que
sigue molestando que las mujeres ejerzan su derecho a elegir cómo quieren
vivir, aún era más revolucionario ese discurso cuando se estrenó La
fierecilla domada, texto que podría leerse bajo el prisma del sarcasmo, de
la burla, de la crítica a determinadas costumbres (lo que no es óbice para
afirmar que la conclusión de la obra nunca me ha resultado satisfactoria:
prefiero una Catalina brava y auténtica, no, como diría Cecilia, una muñeca que
no tiene opinión, una marioneta, un adorno, un trofeo que exhibir). Y también
de eso viene a hablar Anne Tyler, aunque aquí el padre de la protagonista
quiera casarla para que su ayudante de laboratorio no tenga que abandonar el país, más por un interés bien particular que por aquello de no ser criticado por los vecinos, y lo hace
con inteligencia, describiendo a sus personajes con precisión, a través de sus
acciones y palabras, con un estilo muy directo y en nada afectado que no se
enreda en disquisiciones, que no busca contentar a todo el mundo, consintiendo
que el lector dialogue con la novela y, sobre todo, suelte unas cuantas
carcajadas (y sonría casi sin parar). Y, sin destripar nada, el final resulta
mucho más coherente, verosímil y deseable que el de Shakespeare, aunque habrá quien
tuerza el hocico, sí, porque Tyler no mantiene un discurso didáctico ni
apologético ni dogmático: sencillamente, deja respirar a sus personajes (los coloca al lado, es decir, no hay escalafones, no hay nadie superior) y, en
el camino, nos ha hecho pasar un rato magnífico.