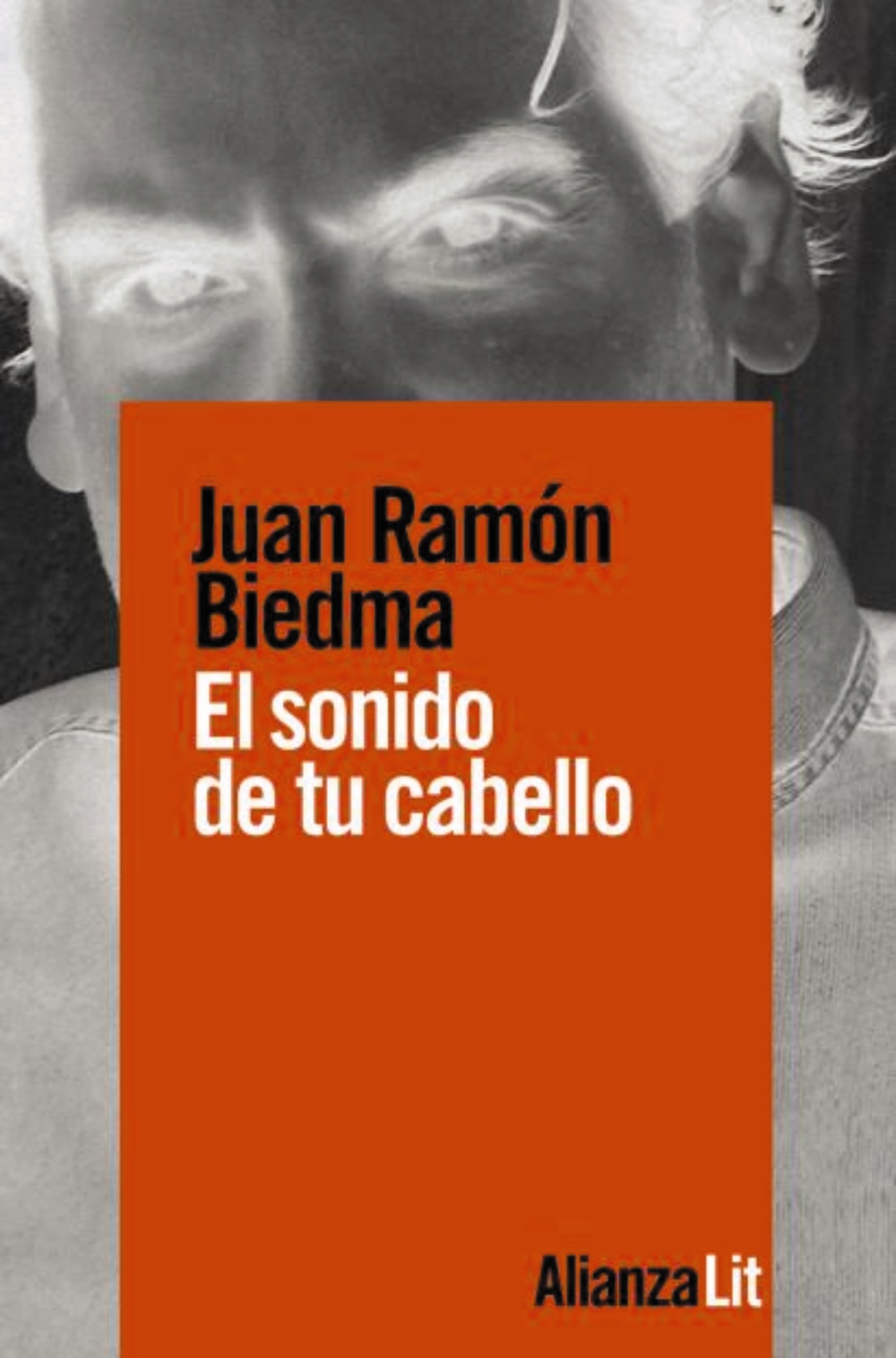No llegamos al extremo porque no se dieron las circunstancias (aunque
sí, para algunos, pillerías, hurtos y otros actos delictivos -la historia de
tantos barrios en aquellos tiempos, igual que antes, igual que después, sólo
quien ha vivido en una burbuja de privilegio pregunta al terminar la película
de qué manga se ha sacado/inventado Fernando León de Aranoa unos personajes
como los de Barrio-), pero puede decirse que los chavales de esa/esta
generación que ronda los 50, los tiene o los sobrepasa por poco fuimos sin
saberlo precursores de Henry Hill, el protagonista de Uno de los nuestros,
puesto que nos pusieron muy fácil aquello de querer ser un gánster desde que
tuvimos uso de razón. Curiosamente, a la hora de reproducir en el recreo las
películas que TVE emitía los sábados por la tarde, todos queríamos ser el
sheriff, un vaquero, formar parte del Séptimo de Caballería, identificábamos a
los indios como los malos (y, por cierto, ese tipo de influencia preocupa muy
poco a los que procuran salvaguardar la moral, la inocencia, a los que no
quieren que los niños sean “manipulados” -en lo mental-, a los que practican
aquello que se supone condenan/persiguen e imponen con sangre -literal- sus
dogmas sin preocuparse entonces de las “pobres criaturitas”), también
preferíamos hacer de Mazinger Z que de alguno de los ingenios del doctor
Infierno (lo que no es óbice para nos molasen un montón, sobre todo para
coleccionar sus cromos), lo mismo puede decirse en lo tocante a las series
policiacas del momento, daba igual que se tratase de Harrelson y sus hombres,
de Starsky y Hutch e incluso de aquellas tres muchachitas que fueron a la
Academia de Policía (excepto los que más alardeaban de machitos, todos
competíamos por ser Sabrina, Jill o la fastuosa Kelly Garrett -mi favorita-,
sin ninguna otra connotación más que la de ansiar encarnar al héroe/heroína);
sin embargo, cuando el género negro entró en nuestras vidas ya éramos algo más
mayores y lo prohibido (lo sea del modo en que lo sea) resulta irresistible, no
es de extrañar que todos nos sintiéramos inmediatamente atraídos, cautivados y
casi abducidos por los capos de la mafia, por los que no respetaban las leyes,
personajes atractivos que nos parecían modélicos porque, además, los encarnaban
actores tan magnéticos y asombrosos como Humphrey Bogart, Edward G. Robinson o
James Cagney.
Como tantas cosas, fue la televisión (TVE, ¡quién te ha visto
-muchísimo- y quién -no- te ve!) la que nos permitió y facilitó el acceso al
cine negro, la que nos convirtió en admiradores, en fans ansiosos que esperábamos
la entrega de cada miércoles (recuerdo mis entusiasmadas charlas con Carlos
Vázquez al día siguiente entre clase y clase), fue a partir de octubre de 1983
cuando ese universo que, además (también como tantas cosas -lagrimita-), los
tíos adoraban se materializó semanalmente en casa gracias al histórico ciclo
dedicado al género, ciclo previsto para el último trimestre del año pero, ante
el éxito de convocatoria (y no porque sólo hubiese dos cadenas, sino porque los
títulos eran, por ejemplo, Hampa dorada, El halcón maltés o El cartero
siempre llama dos veces -eso por citar tan sólo los tres primeros que
fueron emitidos-), se amplió tres meses más (fue entonces, por cierto, cuando
llegaron cintas interpretadas por Cagney, quien, paradójicamente, había quedado
fuera de la primera selección). No es de extrañar que, con todo esto, con lo
que había oído contar, con lo que el tío Miguel decía sobre la novela y la tía
Carmen sobre la película, pidiese como parte de los regalos por mi decimocuarto
cumpleaños (estaba a pocos meses de abandonar el colegio para empezar el BUP, ya
me hacía mayor) poder leer ese libro que tanto me llamaba la atención y estaba
en uno de los estantes altos de la librería (“tienes que estar preparado, aún
es pronto”), la edición de El Padrino del Círculo de Lectores con una
pistola dibujada sobre fondo azul en la portada, ejemplar que aún conservo y al
que siempre me refiero como “es el del tío”, la que por siempre será del tío (como
remate, ese verano se reestrenó el filme de Coppola y lo vi con ellos en
pantalla grande), no es ilógico que se fuesen grabando a fuego en mi corazón,
en mi personalidad, algunas de las indudables cualidades de estas gentes que,
obviando lo que hacen y los crímenes que cometen (sí, es mucho obviar, pero no
crean que he cambiado tanto en ello, entiéndanme el sentido en que lo digo, más
aún con los años que tenía cuando forjé esta alianza/identificación), son
personas de respeto (como se les conoce y reconoce), tienen unos códigos éticos
a los que se ciñen sin fisuras, no perdonan la traición, si están contigo lo
están hasta la muerte (nunca mejor dicho), se puede contar con ellos para todo
(con matices, por supuesto) y puede que nunca se cobren el favor (que, seamos
sinceros, es más de lo que hacen muchos que se llaman amigos y/o tienen por
generosos). No los glorifiqué en ningún momento (ni mis compañeros, más allá de
que nos molase G. Robinson en Cayo Largo -aunque no dejábamos de reconocer
que era un esto y un aquello- o nos fascinase una Lana Turner que justificaba
cualquier crimen), no fue necesaria una caída del caballo en el camino de
Damasco como la que viven los jóvenes protagonistas de Ángeles con caras
sucias, no hacía falta un Cagney fingiendo cobardía como acto de redención,
nadie tuvo que reclamar la retirada de esas películas o la inserción de un
cartel explicativo, el discernimiento estaba activo, el revisionismo (y los
complejos) aún no habían llegado, todo era mucho más sencillo, fluido y, sobre
todo, se permitía al público pensar por sí mismo, lo de evitar influencias
perniciosas se dejaba para aspectos más trascendentales -y reales- del día a
día (tal vez hubo quien, tras ver Los violentos años veinte o La ley
del Hampa se lanzó a las calles a balear a los de las pandillas rivales -porque
no podían considerarse bandas, mucho menos familias (en el sentido estricto,
sí, los Molina, por ejemplo), las que trapicheaban o atracaban alguna tienda en
el barrio-, pero no es algo que me conste o, al menos, sucediese cerca).
Por supuesto, en medio de todo ello, no podía ser de otro modo en un
ratoncito de biblioteca tan curioso y voraz como quien suscribe, llegó la
literatura negra, ha quedado reflejado en mi anhelado encuentro con la novela
más famosa de Mario Puzo, por ese mismo cumpleaños mi hermano (en las lides literarias
siempre nos hemos entendido de maravilla) me regaló Cosecha roja, decir
que Hammett revolucionó mi vida es decir poco, su lectura me zambulló de cabeza
(algo que nunca aprendí a hacer en la vida real) en un género del que ya no me
he despegado, del que acepto revisiones, añadidos, hijos bastardos, lo que
llevo mal es (como con el resto) que alguien use la etiqueta indebidamente
(sobre todo cuando es a sabiendas como sucede con tantos textos de solapa o
contraportada, con tantas fajas, con tantas frases publicitarias, con tantas
críticas interesadas -cuando no recompensadas-), se apropie de lo que no le
corresponde o venda una ortodoxia que no es tal (o que no conoce, que es lo que
más abunda). Lo negro en literatura nace de la crisis, de la Depresión, de lo
social, de lo periodístico, tiene un mucho de crónica, de reflejo de una época,
hay un desencanto generalizado, una crítica descarnada, transforma unos
arquetipos en universales, en características, en señas de identidad, pero no
necesariamente se utilizan todos o son imprescindibles que una narración sea
considerada parte del género, incluso un clásico, así encontramos, por ejemplo,
un título absolutamente canónico como ¿Acaso no matan a los caballos? de
Horace McCoy donde no hay gánsteres ni tan siquiera una intriga policial, pero
sí un despiadado y estremecedor (por verosímil, por auténtico) retrato que
entronca y se hermana con lo que en esos años publicaban o iban a publicar
gentes como Steinbeck, Faulkner o Dos Passos, cuya Manhattan Transfer estudié
en la facultad como fuente/influencia del citado Hammett, su discípulo más
aventajado Chandler y tantos otros que fueron construyendo, puliendo,
definiendo y redefiniendo lo que, en términos generales, llamamos novela negra
(sea dicho porque, aunque es un aspecto/ingrediente capital, no es cierto que,
como afirma por ahí algún enteradillo de medio pelo, “si no hay crítica
social, no es novela negra”, asunto que queda muy diluido -o ni esbozado- en
muchos de los títulos de Ross Macdonald donde prima lo detectivesco, del mismo
modo que demuestran haber leído poco los que piensan que todo son garitos
clandestinos, mercado negro, ciudades sin ley, contrabandistas, policías y/o
detectives más o menos atormentados, cínicos e incluso violentos -cuando no
corruptos-, olvidando/desconociendo a un
señor como James M. Cain con obras señeras como la ya citada El cartero
siempre llama dos veces, Mildred Pierce o la que en España se publicó como Pacto
de sangre -su título original es Double Indemnity, el mismo de su
primera y sublime adaptación cinematográfica a cargo de Billy Wilder y que aquí
conocemos como Perdición-).
En nuestro país se ha escrito y escribe una magnífica novela negra que
responde a los estándares del género, que los amplifica, que los engrandece,
ahí tenemos al inigualable Vázquez Montalbán, al magistral González Ledesma (una
de mis epifanías: cogí su Crónica sentimental en rojo porque el título
me parecía bellísimo, no sabía más -al margen de que había ganado el Planeta,
claro-, no leí nada de lo escrito en la contraportada, me lancé y me encontré
con una de las historias más impresionantes que he leído en mi vida -y, además,
era policiaca, qué más podía pedir aquel adolescente de quince años-), no puedo
olvidarme de una de mis escritoras preferidas en cualquier género, de cualquier
época y nacionalidad, como es Alicia Giménez Bartlett, el género en su esencia
más pura está muy bien representado y defendido y así lo atestigua la obra del
espléndido Juan Ramón Biedma, algo que queda sobradamente demostrado y disfrutado
con su título más reciente, El sonido de tu cabello, galardonado con el
XXI Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones y que publicó el pasado mes de
mayo Alianza Editorial. Conversamos con él a mediados de agosto (fue, sin
saberlo entonces, el último encuentro en que tuve el placer de participar, el
caso es que no se me ocurre mejor broche), vía Zoom por supuesto, diseccionando
una novela de la que conviene saber muy poco porque es un gustazo ir
descubriéndola, levantando capas, dejándose arrastrar por su prosa poderosa,
contundente, lapidaria, magnífica, desoladora, impactante por su verismo, por
su lirismo, por su verdad, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, da igual que
uno conozca a Biedma, es una de sus muchas cualidades, de sus mejores virtudes,
nunca se repite, siempre golpea con las mismas fuerza e intensidad, nunca se
está preparado, nunca deja indemne, siempre regala un inagotable placer lector.
Fíjense, por ejemplo y para, como digo, no destripar nada, el modo en que
describe/explora/disecciona a un personaje que sólo aparece en las primeras
páginas: “Tiene treinta y siete años, aparenta cuarenta y ocho, era viuda
desde los veintinueve, volvió a casarse de nuevo hace cuatro y se arrepintió de
hacerlo dos días después de la boda”. Esa capacidad de síntesis y, al mismo
tiempo, de profundización, de diseño de personalidad, de implacable manera de
explicar una vida sólo está al alcance de un maestro, de alguien que, por
cierto, es muy cuidadoso con lo que escribe, no se contagia de manierismos, de truculencias
excesivas y sobre todo fingidas (eso que, después de ver/sufrir la dichosa peliculita,
intensa y ególatra como toda su filmografía -por más que a veces me resulte
efectivo como en Amores perros-, llamo el “síndrome Biutiful”,
por no denominarlo “síndrome Iñárritu”), como él mismo explica “lo que hay
en mis novelas no es peor que lo que hay en los telediarios”, pero a pesar
de ello “intento no ser gore, no recrearme en las vísceras, no salpicar al
lector” (lo hace, las cosas como son, pero con exquisitez y comedimiento aunque
a alguno pueda parecerle contradictorio esto que digo).
Juan Ramón Biedma no duda en citar a Vázquez Montalbán como uno de sus
referentes, así como a Ross Macdonald, pero dice que sus máximas influencias son
Pío Baroja y Pérez Galdós (y son fácilmente detectables -no por imitación, sino
por cómo recoge sus virtudes, sus personalidades, su narrativa, el laconismo
del primero y el detallismo del segundo, combinando a la perfección lo que
pueden parecer dos extremos-), sin duda posee esa aparente facilidad para
definir tipos, para hurgar en psicologías, para pulir y ofrecer unos diálogos
veraces y explicativos a través de los cuales la acción avanza y las emociones
se expresan/convocan, para captar de un vistazo atmósferas, dolores, ausencias,
traumas y dramas, verdades tan lapidarias como que “la penumbra del
locutorio huele a mochila repleta de cuarenta mil kilómetros de ropa interior
usada”. Es El sonido de tu cabello una novela coral, una novela como
un mosaico con las teselas descolocadas en la que cada una va ocupando su lugar
pero en la que el lector nunca se siente perdido (en el sentido más estricto
del término, en lo puramente narrativo, otra cosa es lo que sucede con su
ánimo, con su choque de bruces con una realidad que está al alcance de la mano,
a apenas unos metros de casa, con la que se convive/a la que se ignora -pero
deberíamos saber que lo que se oculta bajo la alfombra no desaparece, todo lo
contrario-), una novela que podría ser varias (técnicamente lo es en el sentido
de que algunos personajes que aparecen o son citados son viejos conocidos de
los seguidores de Biedma) pero que el autor sabe reunir, cohesionar y convertir
en una sola sin que nada sobre; es más, si me apuran, espero hacerme explicar
(estoy convencido de que Juan Ramón lo entenderá), a uno puede parecerle
prescindible la historia de Luisa Orujo en el sentido de que un personaje de
ese calibre hubiese podido protagonizar su propia novela, pero el autor le hace
justicia, le dedica páginas admirables, momentos dolorosos, de hecho, nada me
ha arrasado tanto como el pasaje en que este juguete roto desde que nació, esta
perdedora que acepta la derrota pero no se resigna, esta sociópata que actúa siguiendo
los latidos del corazón (no es paradójico, cuando lo lean lo comprobarán)
recuerda que “cuando era pequeña, su madre la llevó una vez a la feria. Pasaron
semanas malcomiendo, haciéndose trampas en los pequeños gastos, calculando la
vida a la baja. (…) Hasta que agotaron el presupuesto y creció la
sensación de que allí estaban de más. Que no encajaban. Que ni siquiera eran
visibles. Antes de abandonar el recinto, como pertenecían a esos cientos de miles
de sevillanos que carecen del privilegio de la caseta propia, cenaron una tortilla
de patatas acartonada con un par de refrescos por un precio desorbitado en uno
de los puestos callejeros y volvieron a casa sin haber consumado una sola
sonrisa”. Ya la elección de ese último verbo, “consumado”, define a la
perfección quién es y cómo escribe Juan Ramón Biedma, uno de los mejores
cronistas que tenemos en este país de eso que él define como la parte
extraviada del mundo que el sol apenas consigue clarear.