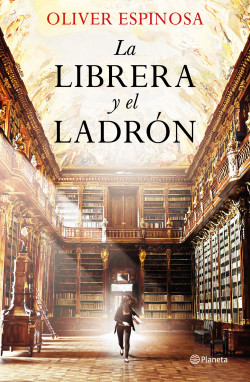(NOTA PREVIA: Uno ha sentido que debía dar algunas explicaciones, creo
que los leales/los amigos así lo merecen, pero el larguísimo exordio es
totalmente prescindible incluso para ellos, no tengan por lo tanto reparos en
obviar el inacabable primer párrafo -que no he fragmentado para que, a pesar de
su extensión, sea más fácil esquivarlo- e ir directamente al segundo y, así, leer
lo que verdaderamente importa, es decir, aquello relacionado con La librera
y el ladrón).
Puede que este texto sorprenda a más de un leal a este ángulo oscuro del
salón teniendo en cuenta lo que publiqué en las redes sociales hace cosa de
ocho días, pero como me consta que son lectores que captan los matices y, sobre
todo, no reinterpretan lo escrito como les conviene para que coincida con lo
que traen pensado de casa, seguro que desde el primer momento supieron que, no
podía ser de otro modo, regresaría a este rincón. Para aquellos que lleguen
directamente (bien porque no mantenemos contacto en las redes, bien porque no
hayan leído aquel post ni alguno posterior), sólo explicar que el pasado martes
anuncié mi intención de dejar de hacer sonar el arpa, aunque en seguida desmentía
mi tono categórico afirmando que era posible que volviese a tañer sus cuerdas al
día siguiente, “puede que para retomar melodías perdidas a ratos sueltos,
quizás para no sonar nunca más”, como se ve no parecía muy convencido de
ello; acepto que rematé el texto con un lapidario “la que se despide es el
arpa”, lo cierto es que así lo sentía en ese momento, quería despegar de un
tirón el esparadrapo con que jugueteaba desde hace meses sin valor ni fuerzas para
arrancarlo, sin querer hacerlo, por eso jugué la baza de “tomar distancia”
y, así, ganar tiempo para reflexionar y asumir las consecuencias de mi acción
pero sin tener que renunciar a algo que tantas satisfacciones me ha reportado
y, a pesar de lo que ahora intentaré explicar, me sigue reportando. Este blog
nació como una vía de escape, como una necesidad, como un grito, como una
reivindicación de mi profesión, como un lugar en que sentirme yo mismo y hacer
uso de (como me señaló el apreciado colega Enrique Ordiales) mi bien ganada y
pagada libertad (y eso que en muchas ocasiones me he limitado a lanzar
insinuaciones o, sencillamente, a guardar silencio, en parte porque nunca
podría mejorar lo que narró magistralmente Pablo en 24 horas de un
periodista desesperado -libro en parte profético, por cierto, ahí tienen al
poeta huero más encumbrado y apoltronado en el sillón que nunca, ahí le tienen
moviendo los hilos ya sin recato porque tiene a pocos por encima y al resto por
debajo, ahí le ven engordando feliz mientras presenta una “nueva” programación
tributaria casi en su totalidad de lo que diseñaron otros y cuyo mayor aporte
es recurrir a la que rechazó una película que ganó cuatro “Oscares” -¿No has
pensado que tal vez fue por eso, es decir, que contigo detrás de la cámara no
hubiera llegado a tanto?- o a una triste dizque experta eurovisiva que afirmó en
su día que los grupos nunca llegan lejos en el Festival, que se lo pregunten a
ABBA, a Lordi e incluso a Mocedades-, en parte porque hay cosas/gentes que si
no las nombras parece que no existen -es un placebo, sí, pero da gustito y regocijo-);
volviendo a lo de la libertad, por más que aplicando ciertos estándares y un
marcado talante periodístico, es cierto que aquí me he permitido licencias,
comentarios, frases tajantes, emociones personales a las que nunca hubiese dado
rienda suelta delante del micrófono, no me sentía condicionado a hablar sobre
nada ni en una dirección ni en otra, era totalmente independiente y rotundamente
honesto, me mojaba y empapaba, poco a poco fui derivando a hablar sobre libros
casi en exclusividad, sobre aquellos que me resultaban interesantes, me
divertían, me motivaban, me traían recuerdos, me centré en aquellas lecturas
que, de una manera u otra, me producían placer y dejaba a un lado las
decepcionantes, las que me aburrían, aunque a veces (muchas en realidad porque
uno es así y no puede evitarlo -ni va a cambiar a esta provecta edad-) me
permitía ironías y despellejes mientras hablaba de otra cosa. Quiero dejar
claro que nadie me ha obligado a publicar nada o a decir esto o lo otro, que no
me desdigo de nada de lo escrito en todos estos años (y de lo que sí ya lo
expliqué en cada momento concreto), pero fui tejiendo una red de compromisos,
intereses, amistades, pequeñas colaboraciones que, aunque fuese de un modo
imperceptible (al menos siempre lo he procurado), aunque sólo lo supiese yo, me
convirtieron en juez y parte, notaba que me refrenaba, me amordazaba, medía
cada palabra para no interferir en/afectar el trabajo de otras personas, los
sólidos vínculos afectivos estrechados día a día eran como losas a la hora de
afrontar una tarea que cada vez se me hizo más ingrata porque me sentía un
farsante, me obligaba a publicar sin tener ánimo ni inspiración, por cumplir
con otros (no siempre, por supuesto, no todos los días, pero sí demasiados
cuando hasta unos meses atrás lo habitual era estar impaciente por sentarme
frente al teclado y la pantalla). Y, como nunca he sabido hacerlo de otro modo,
solté amarras de un modo drástico y desproporcionado, lanzándolo a los cuatro
vientos para no retroceder (algo que me hubiera sido muy sencillo, por eso no
lo comenté/consulté con nadie, escogí la política de hechos consumados), opté
por huir, cerré los vasos comunicantes para volver a ser un simple lector que
interactúa con los libros sin brújula, sin planificación (bueno, a veces sí,
pero como respuesta a un impulso, a una apetencia, a un capricho). Y en esas
estamos, por lo tanto, aunque como es de bien nacido ser agradecido, puesto que
hubo gente que en su día confío en mí, no podía volver a las esencias, al
origen, no podía echar a dormir al arpa (aunque va a seguir sonando, pero a
otro ritmo, puede que con otro tono, cuando encuentre melodías, cuando tropiece
con ellas, sin ninguna premeditación), esta etapa no podía cerrarse sin, al
menos, rescatar algunos de los títulos que han quedado pendientes, aquellos con
los que más he disfrutado, aquellos que en casos como el que ahora vamos a
abordar suponen recordar momentos inolvidables que atesoro con cariño pero que,
aunque no se comprenda es lo que siento, a la larga me provocaban
insatisfacción (el único culpable he sido yo, por no haberlo evitado, por haber
llegado a ello, por hacer daño a otros).
Me recuerdo leyendo desde siempre, no tengo un primer momento grabado
como no sean aquellos paseos hasta la Dehesa de la Villa en que el tío Miguel
me iba enseñando las letras en las matrículas de los coches (en realidad,
aunque me vengan algunas imágenes vagas de aquello, son evocaciones provocadas
por lo que tantas veces escuché a mi abuela, a mis padres, a mis hermanos, a la
tía Carmen, porque yo entonces tenía poco más de tres años), el caso es que muy
pronto fui abducido (con pleno consentimiento y goce total) por cuentos,
tebeos, cualquier cosa que, como decía la tía Acracia (otra amante apasionada
de la lectura), tuviese letras. No es extraño, por lo tanto, que una novela
como La librera y el ladrón, la ópera prima de Oliver Espinosa que
Planeta publicó el pasado julio, me atrajese desde la sinopsis, desde el texto
de contraportada en que queda claro, más allá del título, que el mundo de los
libros, los libros en sí (especialmente uno, ahora iremos con ello) son los
protagonistas de una muy interesante aventura de la que resulta imposible
despegar los ojos una vez se comienza la lectura, también en este caso hay que
destacar y aplaudir la magnífica edición, la hermosa portada escogida, el
irresistible volumen que salta a las manos y enamora a primera vista. A
principios de agosto mantuvimos con el autor un encuentro vía Zoom que pueden
ver completo si pinchan en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=XPBb1Ez1TMg&t=23s
(advirtiendo de que algún que otro spoiler puede que haya), encuentro de lo más
entusiasta puesto que, más que nunca, se trataba de celebrar aquello que amamos
(al menos en mi caso aunque sé que puedo hablar por todos los participantes)
por encima de todas las cosas: la lectura y, por consiguiente, los libros. Es algo
que conviene matizar y que Oliver hace porque su novela se adentra en el mundo
del coleccionismo y, por más que a algunos les pese (porque hay de todo, por
supuesto, y es algo que queda muy claro en La librera y el ladrón), “el
coleccionismo no tiene nada que ver con la lectura”; no, se puede ser
bibliófilo sin preocuparse/interesarse por el contenido, se trata de
encuadernaciones, ediciones, caracteres, nervaduras, ilustraciones, mil
detalles que convierten el libro en una obra de arte, erratas que lo transforman
en algo único, no es algo que uno critique/repruebe, sólo que se me antoja
imposible tener un libro con la única intención de contemplarlo/exhibirlo no
para leerlo, por más que deba hacerse con guantes, sobre un atril, con un
cuidado extremo, casi sin tocarlo, manejándolo con virtuosismo, con miedo a estropearlo
o a desintegrarlo (algo que viví muy de cerca durante los dos meses en que hice
las prácticas del curso de Producción Editorial en la librería Arrebato y tuve
entre mis -torpes- manos, por ejemplo, una primera edición de La Regenta).
La librera y el ladrón demuestra el profundo conocimiento que el
autor tiene sobre la parte más oscura del mercado de libros antiguos, de joyas
literarias, es decir, la especulación, el robo, el contrabando, la obsesión
desmedida, la ambición por poseer, en este caso un manuscrito medieval del Infierno
de la Divina Comedia del que el padre de Laura (la librera del título)
jamás quiso desprenderse incluso aunque eso suponga el fin de su negocio,
cerrazón que su hija también ha heredado (como todo lo demás) y que un servidor
comparte con la misma ceguera, con el mismo ideal romántico, queriendo creer
que la pena por tal desprendimiento sería insoportable, por no decir letal. La
novela juega las mejores bazas del thriller sin requerir del lector más que sus
ganas por involucrarse en la aventura, la jerga del oficio (u oficios) está
magníficamente explicada e integrada, no hay parrafadas abstrusas y/o de
lucimiento (que tanto lastraban El Club Dumas -y otras obras de quien
siempre se sitúa varios peldaños por encima, presumiendo de erudición y llenando
páginas hasta la extenuación-), incluso las referencias al texto de Dante son
someras, precisas, accesibles, no es necesario ni tan siquiera haber leído su
obra, mucho menos ser un experto en la misma para comprender (o intentarlo al
menos) los vericuetos de la trama y los comportamientos de los personajes, aquí
lo principal es la acción, los sentimientos y, por supuesto, la complicidad que
se establece con algunos de los protagonistas gracias a ese amor por los libros
que vertebra la novela (y a quien lee). Sin duda, y así se demostró en el
encuentro, es Marcos, el mentor de Pol, el anciano maestro del ladrón de guante
blanco que completa el título (y que, perdonen la frivolidad -así se lo
agradecí al autor-, uno imaginó en cada línea con el rostro, el cuerpo y el
encanto de Matt Bomer -y, qué quieren que les diga, fue un placer añadido a la
lectura-), es Marcos, decía, quien se lleva el gato al agua por entrañable, por
carismático sin pretenderlo, por erudito sin alardear ni resultar fatuo, por
bondadoso, por humano, porque está enamorado de los libros (aunque los expolia,
algo que jamás se me ocurriría), por sus oscuridades (ahí está el paréntesis
anterior como máximo ejemplo), por su sentencia física (y aunque se cuenta muy
pronto, prefiero que la descubran ustedes en el momento correcto), porque (y es
algo extensivo al resto de personajes) está muy bien trazado incluso en sus
ambigüedades, en lo que Oliver deja al albur de cada lector: “Yo no quiero
ser exhaustivo con los personajes porque creo que hay una parte que no queda del
todo definida y que se define a través de la lectura y de cómo cada lector conecta
los puntos”. Es esa digamos libertad, esa necesidad de colaboración/participación
la que nos arrastra, sumado a una agilidad narrativa que no descuida la prosa,
el buen gusto, pocas veces continente y contenido se aúnan y complementan de
tal manera, pocas veces un libro late de ese modo particular que sólo reconoce
y secunda otro amante de los libros, ese cordón umbilical que nos alimenta tanto
a los lectores como a los personajes y al autor y que nos hermana y, sobre
todo, gratifica y enriquece (por ello, La librera y el ladrón es de esos
volúmenes que uno cierra con un profundo suspiro y abraza con calidez y emoción).