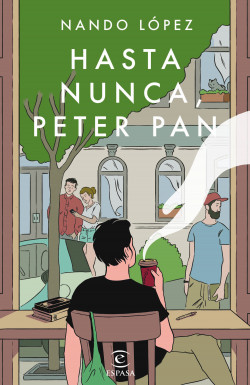Hay épocas en que, por unas razones u otras, uno está más sensible, más
receptivo, más si se quiere obsesionado, en que sólo piensa en una situación,
en una persona, en una ficción, en hacer realidad un deseo, en recuperar el
tiempo perdido, en deshacer un error, en algo/alguien que le mantiene (pre)ocupado
y quiere creer que lo/le conseguirá porque el universo conspira en su favor, encuentra
señales de ello por todos lados: el horóscopo más irrisorio y ridículo promete
vaguedades polisémicas (o sea, ni vaticina ni adivina), frases hechas de humo que
se asumen como certezas, que se aceptan como destino irremediable (el que
gustaría que tal fuese) al que nadie puede torcer la mano; se reinterpreta la
palabra/el gesto más anodino e incluso opuesto a nuestros intereses como
pretendida promesa de aquello que jamás vamos a conseguir (y no sería tan
difícil percibirlo si no estuviéramos cegados) o cuando menos no tenemos tan al
alcance de la mano como nos jactamos; todas las canciones se convierten en
propias, son “mías”, “suyas”, “nuestras” (según quien lo diga), sus letras
hablan de nosotros, son misiles directos al corazón como, precisamente, decía
una de tantas que sonando en el momento preciso diríase compuesta para uno
mismo. Pero, al margen de esta situación que suele corresponderse con el
enamoramiento más adolescente y sublimado para el que la edad no es solución (hay
quien se queda toda la vida en lo mismo, por más que esta desmienta a cada paso
las fábulas almibaradas con obligatorio final feliz, si lo que leen -al menos
lo hacen, algo es algo- no lo tiene lo rechazan sin contemplaciones y se les
llena la boca afirmando que eso no es literatura romántica -¿Dónde queda el
joven Werther? ¿Qué hacemos con Love Story? ¿También por esto vamos a
perseguir y estigmatizar a Lo que el viento se llevó?-), es indudable
que determinados artistas -por eso los admiramos, por eso seguimos su obra, por
eso no pasan de moda novelas, obras de teatro, ensayos, canciones, poemas,
artículos de prensa, pinturas, sinfonías, monumentos, cualquier manifestación
artística-, alcanzan tal categoría porque trascienden, porque transmiten,
porque nos retratan, porque nos comprenden, porque consiguen establecer un
diálogo íntimo con nosotros aunque en apariencia (y en esencia) se estén
refiriendo a otra cosa, sean de otra época, otras latitudes, creasen en otro
contexto, otra sociedad, no buscasen más que dar salida a su instinto, a su
fuerza, a su inspiración, a sus sentimientos. El caso es que, centrándonos en
la literatura como es lo habitual es este ángulo oscuro del salón, esos
escritos/escritores siempre llegan en el momento idóneo porque en seguida surge
la chispa, la identificación, la implicación, el reconocimiento, aunque sólo sea
parcial, puede darse la circunstancia nada paradójica de que lo que estemos
leyendo nos resulte/sea algo lejano, por no decir ajeno, pero en su esencia, en
lo más profundo, en el tiempo que aún debe pasar para estrecharlo y anudarlo ya
existe un lazo indubitable que nos une a esas palabras y a lo que sugieren,
proponen, describen (así me sucedió con, por ejemplo, Muerte en Venecia:
a los catorce-quince años no podía ni concebir una mínima parte de la
melancolía, la decadencia, el patetismo, la rendición física, ética y vital que
asfixia a Aschenbach, pero noté la puesta en marcha de algún resorte en un
rincón del alma, el mismo que ha seguido trabajando cada más a mayor
rendimiento y, sin llegar a esos extremos, me ha colocado en relecturas
posteriores muy próximo a la obsesión insana -si es que hay alguna sana, tal
vez la de, en mi caso al menos, leer- y las ganas de abandonarlo todo, incluso
a uno mismo -sé que sonará melodramático y exagerado, pero quien haya navegado
esas procelosas y pantanosas aguas tal vez comparta mis sensaciones-).
Al margen de mi tendencia habitual a desbarrar y tardar un buen rato en
entrar en materia (en la que puede interesarles a ustedes), he expuesto lo
anterior porque últimamente ando inmerso en una de esas épocas y, sea por el
centenario de Benedetti o ante la muerte de Juliette Gréco, cualquier
frase/poema/canción me viene bien para mis intenciones, para mis pesares, para
pedir perdón, para dar la lata como sufren cada día aquellos leales que tienen
a bien interesarse por lo que publico en las redes sociales, pero, precisamente
por ello, me gustaría dejar claro que la identificación/complicidad que
experimento cuando me adentro en alguno de los libros de Nando López no
responde a nada en concreto sino a todo, es decir, pocos autores capturan con
detalle y hondura lo que uno vive, lo que a uno le pasa, lo que uno recuerda,
lo que uno fue y es (y según pasen los años llegaremos al “será”, parte del
cual a buen seguro ya se encuentra reflejado en alguna de las páginas a él
debidas). De hecho, leí Hasta nunca, Peter Pan a principios de marzo,
cuando estaba recién publicado por Espasa, cuando tuve el inmenso placer de
asistir a uno de esos encuentros que tanto añoro, cuando mi Pepa Muñoz (sí, lo
sigue siendo y lo será para siempre) consiguió (e inmortalizó, pueden ver la
secuencia completa en https://www.youtube.com/watch?v=zRifaBpicF8&t=133s)
que conociese y entrevistase a un autor al que admiro, respeto y quiero desde
hace tiempo (lo consigue tanto por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y, fundamentalmente,
por cómo nos cuenta, cómo habla de/con nosotros), cuando aún no queríamos creer
lo que pocos días después iba a venírsenos encima; fue uno de los libros que
dejé de lado porque, como saben, tuve que terminar un trabajo que, además, se
prolongó más de lo esperado/deseado debido al confinamiento, lo dejé reposar,
quise recuperar el brío y el espíritu necesarios para transmitir mi entusiasmo,
mi agradecimiento, mis vínculos con lo que Nando narra, con lo que nos hace
vivir/revivir y así he podido reconfirmar lo que ya sabía, es decir, que da
igual en qué momento le lea porque siempre me siento parte activa de sus obras,
me involucra, me representa (en todos los sentidos), a veces tengo la sensación
de que ha estado a mi lado en momentos de mi vida (o ha sido testigo de los
mismos).
Y lo dicho no se refiere sólo a que, repasando las notas tomadas durante
la lectura, revisando la entrevista, recordando el encuentro que mantuvimos en
Cervantes y Compañía (y que pueden ver completo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=AbqMflDAJns&t=7s),
me he reafirmado en sensaciones que, al fin y al cabo, apenas tienen unos
cuantos meses, sino a que quise releer La edad de la ira, con permiso de
los demás tal vez el título más importante y significativo de los escritos por
Nando (hasta que llegó Hasta nunca, Peter Pan a igualarlo/cerrar el círculo);
de hecho, me hubiese gustado que fuera el primer libro comprado tras el
confinamiento, pero cuando por fin pude visitar una librería me encontré con el
chasco/la gran noticia de que estaba agotado y tuve que esperar unos días (pero
no me fui de vacío porque le compré a Pablo Los vecinos de Fredrika Bremer,
recomendación de la tan llorada y añorada Belén Bermejo). Cuando lo leí por
primera vez, cuando me lo prestaron, cuando era novedad hace cosa de diez años,
ya llevaba, obviamente, mucho tiempo alejado de las aulas y, a pesar de ello,
volví a respirar y a sentir como cuando estaba en el instituto, me eran muy
cercanos aquellos chavales, también sus profesores, Nando posee una
sensibilidad extrema (agudizada por su experiencia como docente) para captar lo
más recóndito, para conectar con lo más hondo, para llegar hasta y comprender
lo más íntimo, una verdadera prospección sin prejuicios ni juicios que
cristaliza en personajes tan verosímiles, tan tremenda y fieramente reales que
perturban, conmueven, sacuden y duelen, son como nosotros, son nosotros. La iba
a decir sorpresa pero no es tal, la infinita satisfacción lectora y personal es
comprobar que, hace apenas un mes, las impresiones son las mismas (o intensificadas),
los latidos de entonces son los de ahora, por supuesto algo ha cambiado en mi
modo de leer y asumir lo que leo, pero La edad de la ira se mantiene
prístina, fresca, dispuesta, sigue teniendo vigencia emocional (y social), aún
me representa (como a tantos, de ahí sus reediciones, de ahí su triunfo, de ahí
que sea lectura para jóvenes y adultos) y me consta que lo seguirá haciendo cuando
la relea (me comprometo a ello si llego -cruzo los dedos-) dentro de otros diez
años (puesto que, como bien dice en esta que ahora nos va a ocupar, todos
arrastramos “esos breves episodios adolescentes que necesitan gran parte de
nuestra vida adulta para ser olvidados”).
En estas, como digo, llega Hasta nunca, Peter Pan a cerrar un
círculo porque sus protagonistas son más mayores, están más cercanos a un
servidor en edad y realidad (aunque también hay un adolescente que vuelve a
demostrar la maestría de Nando a la hora de escribir sobre esa edad tan
complicada y tan mal entendida y peor expresada en demasiadas novelas/películas/series),
incluso los más diferentes o distantes establecen algún punto de contacto
(aunque sea esa atracción de los polos opuestos) con un servidor, bien por
motivos particulares, bien porque se parecen a alguien que he conocido/conozco,
bien porque dicen/hacen cosas que uno ha pensado a veces en decir/hacer y o no
se ha atrevido o no ha tenido la oportunidad, también porque uno ha querido que
sucediese algo parecido: “De vez en cuando desearía hacer un fundido en
negro. Cambiar de escena sin que fuera necesario atravesar los minutos incómodos
que siguen a esas conversaciones en las que siente que, diga lo que diga, ha de
salir magullado”. Al igual que ya sucediese en La edad de la ira,
pero aquí elevado a la máxima potencia, jugando con brillantez todas sus
cartas, permitiéndose juegos expresivos y formales que reflejan su madurez como
autor, Nando López se decanta por una estructura que tiene mucho de collage, de
dar a cada fragmento su peculiaridad, mezcla con enormes solvencia y
naturalidad estilos, géneros, incluso formatos, pero nada resulta forzado o
rebuscado: de hecho, uno de los momentos más emocionantes y logrados puede que
sea al mismo tiempo el más metaliterario, el más punzante, el más revelador,
del que más enseñanzas (que el autor jamás subraya ni tan siquiera presenta
como tales) extraer, pero todo está resuelto con tan pasmosa sencillez, todo se
hace fluir, se pone el foco en lo fundamental, es decir, en los personajes, que
sólo una vez se termina de leer se percibe lo que subyace, lo que se nos queda
dentro, lo que nos queda por hacer y avanzar; por supuesto, no les romperé la
magia describiendo/destripando lo que no se debe, baste con decir -para que lo reconozcan
cuando lleguen- que las barreras en apariencia insalvables pueden ser abatidas,
en contra de lo que tantas veces, gracias a la tecnología, que los aparatos/pantallas
que solemos utilizar para aislarnos son, para eso se inventaron, una muy buena
forma de comunicación.
“David por fin se explica el frío minimalismo de ese apartamento
donde el vacío no es ausencia, sino necesidad de olvido. Nada que recuerde.
Nada que ate. Nada que pueda ser convertido en un improvisado altar fúnebre.
Por eso las paredes blancas. Las mesas transparentes. La sensación casi etérea
de un espacio donde nada pesa. Donde todo goza de esa levedad que tanto tiempo
ha echado de menos”. Con Nando López ocurre aquello que expresó como nadie
Lope de Vega con respecto al amor, que quien lo probó lo sabe, es decir, que habla
de situaciones cotidianas (en lo digamos social, en lo compartido como en lo
íntimo) que, repetimos, o uno identifica/asume como propias (a veces obra ese
llamémosle milagro de que caemos en la cuenta de que así de injustos/lerdos/simples
fuimos, así de enamorados estuvimos, así de geniales -también puede haber/hay ocasión
para ello- fuimos) o sabe que, si diesen las circunstancias (o sin ser consciente
de ellas), las reproduciría de ese modo, no sólo porque hable de películas y
diga lo mismo que uno firmaría (“(…) no podía compartir el entusiasmo de su
amigo por aquel pastiche romántico [Call Me by Your Name] con el
que tanto Sergio como Héctor, su novio, se habían obsesionado”), no sólo
porque refleja con la necesaria crudeza pero sin crueldad excesiva el eterno
desencanto de todas las generaciones consigo mismas y, al mismo tiempo, de
cualquier persona con sus logros (“Quizá nos hemos imaginado tanto lo que
íbamos a ser que es imposible que nos satisfaga lo que estamos siendo”), el
maltrato a que nos sometemos por tener unas expectativas demasiado altas o
asumir una nostalgia sublimada y paralizante que, inevitablemente, nos lleva al
fracaso o a sentirnos de ese modo (“Lo peor, Sergio, es que si lo mejor fue
aquello, si es cierto que lo mejor ya lo hemos vivido, no tengo ni idea de qué
estamos haciendo aquí”), sino por algo que yo mismo he dejado caer casi al
principio, esa especie de rechazo de la felicidad, su negación, su presunta
falsedad, es efímera, sí, la sublimamos, por supuesto, pero no es imposible y,
sin embargo, nos hemos empeñado en ir en dirección contraria: “Nuestras
canciones. Nuestras películas. Son todas tristes. Dramas de gente que echa de
menos lo que pudo ser. O lo que ni siquiera fue, pero cree que debería haber
sido. No ha habido ni una puta canción feliz ahí dentro. Todo va de gente a la
que deja. O que deja. Gente que tira una moneda al aire y le sale cruz. Siempre”.
Nando López es honesto, es realista, de ahí que sus obras contengan un
nudo dramático, de ahí que alerte (de un modo natural y podríamos considerar
amable -o recurriendo a la ironía, a los toques esperpénticos, a tintes
paródicos- cuando se trata de adultos -o eso decimos, jajaja-, de manera implacable
-para ver si despertamos- cuando se refiere a adolescentes), nos alerta, decía, sobre aquello en que nos
equivocamos o directamente ignoramos o sobre lo que no reflexionamos lo
suficiente. Al mismo tiempo, al menos es fácilmente detectable en Hasta nunca,
Peter Pan, le alienta un optimismo moderado pero irreductible en el ser
humano, en nuestra capacidad de adaptación, en nuestro instinto gregario, en
nuestra necesidad (por más que la neguemos, como aquí el asocial que gusta presentarse
de ese modo) de los demás: “Pero [los otros] son el infierno porque
permitimos que lo sean. Preferimos no pensar en lo que estamos haciendo y nos
limitamos a seguir haciéndolo. Cualquier cosa es mejor que parar y mirarnos, no
vaya a ser que nos asuste la mediocridad de lo que estamos componiendo”. Aunque
se pretenda escogida (o así se quiere, pero casi nunca se sabe gestionar ni
mucho menos vivir sino como caldo de cultivo para el rencor, cuando no el odio),
la soledad termina por oprimirnos, por molestarnos, por inquietarnos, por
roernos, por resultar insoportable, asfixiante, terrorífica, destructiva,
puesto que para apreciarla hay que haber conocido antes su opuesto, la
compañía, y no se puede renunciar a ella para siempre, sobre todo de la de
ciertas personas por más que queramos convencernos de ello: “Puede que la
nostalgia surgiera en otros lugares. En algún bar compartido. En alguna calle
especial. Incluso antes de entrar a ver algún estreno en los Verdi, donde le
había contado que, huyendo de las aglomeraciones y las palomitas, solían acudir
juntos a la última sesión de los domingos. Diez años eran demasiado tiempo como
para que no hubiesen trazado un mapa urbano propio, así que Bea estaba
convencida de que su hermano solo se daría cuenta de que Marta no continuaba a
su lado cuando la buscase fuera de esas paredes, en una ciudad en la que
empezaría a encontrar pequeñas traiciones en los mismos rincones donde antes
hubo memorias compartidas. Madrid acababa de llenarse de trampas que él aún no
podía ni siquiera prever”. Sí, he vuelto a hacerlo: me ha adueñado de las
palabras de Nando López, he vuelto a lamerme las heridas, a hablar de mi monumental
error de los últimos tiempos, ese del que parece que me voy recuperando gracias
al buen hacer de una amiga a la que nunca debí poner en esa tesitura, pero no
es afán de protagonismo, en serio, es lo que este autor provoca/consigue como
pocos, es que de mí (y de ustedes) habla con gran ternura en Hasta nunca,
Peter Pan. ¡Gracias!