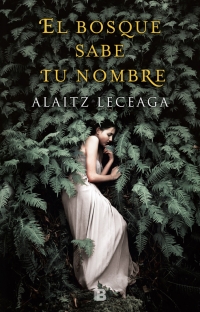Debo regresar a Bastian (y a lamentar que continúe sin fecha cercana mi
ansiada relectura de La historia
interminable, esa que hacer “desde la cima de mis ardorosos años” como
cantó -y seguirá cantando dentro de varios siglos- la siempre adorada María
Dolores Pradera, tan llorada en estos días -y los que han de venir-), sigo
llevando en la piel, en el corazón, en lo más profundo, aquel personaje en que
me vi reflejado como pocas veces lo he hecho en una ficción (tal vez por lo
mucho que tiene de real, al menos en lo que a su espíritu y a lo que vive en
las páginas en que Michael Ende le cobijó se refiere), aquel lector voraz que, buscando
escapar de lo que le rodeaba, por pura supervivencia, hacía tal inmersión en el
libro que tenía entre las manos que, al final, terminaba siendo abducido por el
mismo y jugando un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos
que los demás, espectadores pasivos a pesar de la implicación sentida, veíamos
desarrollarse ante nuestros ojos (nunca mejor dicho) porque les insuflábamos
vida con nuestra lectura (ese mágico juego que supone y propicia la literatura:
las palabras que alientan la historia quedan adormecidas -y hasta moribundas-
en el papel hasta que alguien recorre con su mirada -y sus otros sentidos, no
es leer como mero acto reflejo de lo que estamos hablando- las páginas en que aquellas
han sido escritas/impresas). Por más que, lo entendíamos perfectamente, todo
respondiese a un maravilloso artificio literario que, de alguna manera y debido
a aquella que a todas luces hay que considerar histórica primera edición en
Alfaguara (en parte un volumen de la colección infantil y juvenil y en otra uno
de la destinada a adultos), marcó un antes y un después en aquellos que
llegamos a La historia interminable en
los años de adolescencia, era imposible (al menos así me sucedió aunque, me
consta, compartí esa revelación con algunos compañeros de clase que sintieron
escalofríos de emoción similares a los míos) no empatizar con Bastián desde las
primeras páginas (y más en mi caso por las características físicas que su
creador le atribuye), sentirse representado por ese chaval que se aísla del
mundo y busca cobijo/alimento en lo que otros han escrito, ese que hace una sumersión
total en lo que lee y olvida tiempo y espacio propios para transformar en tales
los de la narración a la que en ese momento atiende (que hace suya y vive),
devorar páginas con fervor, pasión, entrega, voracidad lectora hasta que, de
repente, el adjetivo se convierte en lo sustantivo, eres el lector, sin más, no
se puede ser otra cosa, y las palabras a las que acompañaba metamorfosean en calificativas,
en definitorias y hasta definitivas, es decir, se hace hincapié en que se es lector
fervoroso, pasional (y apasionado), entregado y cualquier otra palabra que
señale el arrebato con que uno se deja llevar, aún más cuando se tienen pocos
años y todos los anhelos por cumplir (y no te gustan los deportes ni aquellos
juegos que exigen unas ciertas condiciones físicas ni las reuniones familiares
ni determinadas visitas dominicales).
Por fortuna, no he perdido ese ímpetu lector, la dedicación a la
crítica, el análisis, el juicio, que la lectura venga impuesta por una
obligación profesional no ha mermado mi devoción, mis ganas, mi deleite, mi
necesidad de letra impresa (seré fiel al papel hasta que -no lo permita el
destino que se empeña en ser cruel casi todo el tiempo- lo hagan desaparecer
las supuestas comodidades tecnológicas -e incluso entonces, si llego a verme
arrollado por esa distopía, seguiré escogiendo libros publicados de ese modo a
las versiones digitales y si me pierdo novedades interesantes será mi
problema-), cierto es que no puedo leer (o releer) todo lo que querría por un
compromiso con la actualidad (suena pedante pero no se me ha ocurrido una frase
mejor), pero eso no impide que afronte cada nueva lectura (salvo excepciones,
desde luego, pero quedan para mí) “con las mismas ganas locas” (vuelve a
salirme María Dolores, en esta ocasión gracias a una magnífica canción de
Rosana) de antaño (y de hogaño, como vengo explicando), lanzándome desde el
trampolín sin titubeos, zambulléndome en las palabras sin miedo, regocijándome
con el inicio de una nueva aventura que he ido alimentando los días previos con
una especie de ritual (aunque no tenga pasos marcados, varía en desarrollo no
en intención ni resultados) en el que voy acercando posiciones y tanteando el
terreno (o reconociéndolo si se trata de un autor que ya conozco -y tal vez
venero-). Y, así, aunque sólo sea en lo onírico, puedo asemejarme a Bastián en
que lo que leo influye en mi vida, ocupa una parte de mis sueños, se me mete tan
adentro que aparece en aquello que mi inconsciente pergeña cuando le doy rienda
suelta (no me ocurre con todas pero sí con bastantes lecturas, parece que
consigo influenciar/impregnar lo que el cerebro proyecta cuando lo pongo a
reposar/repostar con las historias que me ocupan el tiempo y a las que no puedo
dejar de vincularme). Del mismo modo, hay libros que se adueñan de tu vida, que
se imponen, que provocan terremotos emocionales por lo placentero de su
lectura, por el pulso que aceleran y el corazón que ensanchan, porque te hacen
viajar no sólo por sus páginas sino a tu interior, a lo más profundo, a tu
esencia, a tus recuerdos, porque suponen una epifanía gratificante que te
transforma (o te afianza en lo que eres, en lo que deseas, en lo que amas), experiencia
doble en el caso que nos ocupa (bueno, que empieza a ocuparnos ahora, perdón
una vez más por retrasar tanto el meollo de la cuestión) porque, además,
estamos ante una ópera prima pero, permítanme que lo exprese así, ¡caramba con
la novel! Con El bosque sabe tu nombre que
ediciones B acaba de lanzar entre campanillas (que merece -e incluso campanazos
bien resonantes-), Alaitz Leceaga se convierte en una de mis autoras de
cabecera, en gran medida porque he reconocido en lo escrito a una lectora
cómplice con apetencias y querencias similares, con la misma predisposición a
dejarse envolver por lo que lee, fascinación que ha sabido reproducir y
enriquecer en su faceta como escritora para darnos cobijo en un novelón de algo
más de 600 páginas (como aquellos que esperaban las vacaciones de verano para
ser engullidos) en la que jamás se siente que algo sobre y que, a pesar de un
cierre que invita al aplauso, uno querría se prolongase otras tantas más (por
lo menos).
Y si, al menos que recuerde, personajes, situaciones, escenarios o
cualquier otra circunstancia de El bosque
sabe tu nombre no han aparecido en mis sueños (o no los he detectado),
puedo decir que, literalmente, la novela cobró vida la noche antes de que
tuviese el placer de entrevistar a su autora, puesto que leí las últimas páginas
en la madrugada en que, como diría Abraracúrcix, el cielo de Madrid se desplomó
sobre nuestras cabezas y vivimos una tormenta de esas llamadas eléctricas por
lo sonoro (y terrible) de sus rayos, porque estos suenan preludiados por
enceguecedores relámpagos incluso cuando no está lloviendo, todo un rugido de
la naturaleza que se completó con torrentes de agua cayendo furiosos, incontenibles,
arrasadores, sin duda, parecía que Estrella (la protagonista) había llegado a
la ciudad. Y así lo comentamos Alaitz y yo, muertos de risa sobre todo porque
el fragor estaba menguando esa mañana, en el momento de sentarnos frente a
frente y, sí, hablar de su ópera prima como novelista, pero también de nuestra
afición lectora, de aquellos títulos que bebimos a tragos largos sin darnos por
saciados y continúan con nosotros, hablamos especialmente de Lo que el viento se llevó, también de
las Brontë, de Daphne du Maurier, de Isabel Allende, de las novelas río que
tanto hicieron por nuestro afán. Ya sólo por esto (como si fuese poco) le agradezco
el esfuerzo, la dedicación, la consecución de una novela que (nunca mejor
dicho, en seguida se abundará en ello) huele, sabe, suena a aquellas por las
que teníamos predilección cuando chavales, algunas porque fueron adaptadas al
cine o la televisión, la mayoría porque prometían muchas páginas (muchas horas)
de diversión, otro motivo para que Bastian se sintiese convocado, emergió el
lector adolescente que se entrega a la tarea con deleite permanente, con
felicidad, con la emoción de saberse bien recibido y mejor acogido, así se deja
uno arropar por El bosque sabe tu nombre,
es envolvente tal y como expresa su magnífica portada (sin descuidar una
necesaria ambivalencia: puede que la vegetación sirva como lecho pero pudiera
tornar en sepultura o pasar de la caricia y el abrazo al estrangulamiento en
cuestión de segundos).
En estos tiempos en que todo se diseña/estructura/estira/fuerza/convierte
en trilogía, en saga, en serie a las primeras de cambio, sorprende que Alaitz
debute con una novela que, aunque pueda tener continuidad (y no es un spoiler),
podría haber dado para varios tomos; por esta osadía, y la de presentarse con
un manuscrito de semejantes dimensiones, le alabo su valentía: “Es algo que he pensado muchas veces mientras
escribía la novela, jajaja, pero tampoco le daba más importancia. Siempre tuve
muy claro hasta dónde quería contar esta historia: en mis esquemas tengo muy
claro que no la he terminado, pero nunca dudé de cuál sería el punto final. Por
lo demás, puesto que empecé escribiendo relatos, cuentos y tal, tuve que dar
todo un salto en organización, distribución del tiempo, incluso el estado
mental para ponerte a la tarea es distinto, hay que hacerse a la idea de que no
puedes tardar lo mismo, ni de lejos, en escribir esto: hay que emplear más
paciencia y esfuerzo, resistir las tentaciones de abandonar porque siempre hay
algún momento en que te lo planteas muy seriamente”. Pero no cejó en el
empeño y fue construyendo esta poderosa novela que bebe de diversas fuentes y combina
con sabiduría y mesura lo real con lo fantástico, lo mágico con lo cotidiano,
hechos históricos con personajes inventados aunque enmarcados en una realidad,
en un contexto que les condiciona y obliga a tomar determinadas decisiones o a
actuar de una manera y no de la contraria, primando siempre las psicologías y
avatares de los personajes sobre los hechos recogidos por los tratados de
Historia: “Lo que siempre me importó fue
contar la historia de Estrella, no quería que los hechos históricos, a pesar de
ser apasionantes, tomasen el control ni tuvieran un peso excesivo. Lo mismo me
sucedió con el aspecto sobrenatural, mágico o como se quiera llamar: es
imprescindible para forjar la historia, es algo que define a Estrella y la
caracteriza, pero también intentaba ponerme en la piel del lector, algo que
resulta muy difícil, debo decir, y no quería que resultase demasiado extraño,
por eso lo fui dosificando para que fuese más sencillo aceptarlo y no espantase
de entrada a alguien que es ajeno a este tipo de literatura”. Y lo consigue
con la naturalidad de quien está acostumbrada a convivir con ese elemento, como
es común entre las gentes del norte, a no establecer diferencias o fronteras
entre, podríamos decir, lo terrenal y lo sobrenatural: “Las leyendas vascas que
menciono, al igual que otras que se evocan, forma parte de lo que podríamos
decir la normalidad, lo cotidiano, no es algo que pueda separar de quien soy:
he convivido con ellas, he crecido escuchándolas”.
Y, sin querer desvelar más de lo imprescindible para hacerme entender (aunque
bien sé que lo mío no tiene arreglo), en esa total aceptación de lo que muchos
llamaríamos (y llamamos) magia (o poder, influidos por los superhéroes), sin hacer
preguntas ni extrañarse ante el hecho, será clave un personaje como Valentina,
alguien que aumenta el vínculo de Estrella con Soledad, su abuela, aquella que
le dejó una herencia muy particular en forma de don para manejar la naturaleza
(de ahí lo del tormentón madrileño como comité de bienvenida, pero tampoco
diremos más para animar a los posibles lectores a encontrar estas y otras respuestas
por sí mismos), Valentina, esa mujer enraizada en la tierra, en su tierra, aferrando
sus raíces en el desierto para que sus ramas retoñen las veces que haga falta,
una roca tan agreste como aquel paisaje desolador e implacable en que habita,
en que gobierna, en que es y está, del que no concibe alejarse: “Valentina es una mujer increíble, incluso
mirándola desde una perspectiva actual, no digamos en su época: ese desdén con
el que habla de los hombres, su libertad para todo lo que hace y dice, es de
los personajes que más vida propia cobraron y me sorprendía y cautivaba”.
La novela se estructura en cuatro partes, identificada cada una por uno
de los elementos, por eso entre otras cosas, como se señaló, durante la lectura
se huele, se oye, se mastica, se saborea (o cuesta tragar), porque lo sensorial
está presente y se estimula en cada página: “Desde el principio estuvieron los cuatro elementos porque la naturaleza
tenía mucha influencia en la historia desde su raíz, no sólo para reflejar la
personalidad de Estrella o de otros sino porque en la vida de cada uno de
nosotros hay momentos en que gobierna el fuego, en otros el aire, la tierra o
el agua, así es como lo entiendo al menos, por eso estructuré la novela de ese
modo”. Es, por otro lado, algo casi intrínseco a la novela que
identificamos como gótica, los paisajes son el reflejo de las almas
atormentadas de Catherine y Heathcliff del mismo modo que coadyuvaban a que se
vuelvan más borrascosas, los escenarios adquieren carácter (o características)
de personajes, lo mismo sucede con las casas, algunas tienen nombre mientras que
sus protagonistas carecen del mismo (piénsese en Rebeca), aquí también encontramos “un caserón, una mansión, una finca, lo que sea, pero no se puede
renunciar a ello; además, me atraía en sí la idea de la casa como contenedor de
todas las emociones, de todo lo que va sucediendo dentro de ella y de todo lo
que afecta a quienes habitan allí, sentirla como un personaje más que incluso
se rebela si la intenta relegar a la mera condición de escenario. Y, por encima
de todo, me hubiese parecido una traición al género no haber incluido una casa
de este tipo”. Y, como comentamos al mencionar la portada (y es un aspecto
en el que la propia autora hace hincapié), se da la paradoja de que aquellos
parajes, la vegetación, la casa como corazón del conjunto transforma en
poderosa a quien querría estar lejos pero no puede evitar (como Escarlata)
mantener los vínculos y (re)cobrar fuerzas telúricas que sólo allí sabe
controlar: “Estrella quiere escapar,
quiere evitar sentirse atada a aquellos lugares, al mundo que la casa
representa, pero al final tiene que aceptar que es todo lo que hay en esa finca
lo que la hace fuerte, a partir de ahí empieza el proceso de intentar
comprenderse a sí misma, algo apasionante de escribir: va poco a poco perdiendo
su imagen de rebelde, de personaje negativo, se va perdonando progresivamente”.
“La culpa no es más que una pérdida
de tiempo: una trampa inventada para contenernos, una jaula de barrotes transparentes
que nos obliga a sentirnos mal por desear lo que deseamos o a quién deseamos. (…)
He pasado mucho tiempo pensando en cómo esquivar la culpa igual que hace mi
padre e igual que hacen los hombres para poder hacer sólo mi voluntad”, así
se expresa Estrella en un momento dado y diríase que, en parte, apostilla lo
que explicaba antes su creadora, aquella que, con gran acierto, deja que sea su
personaje el que cuenta la historia, eso la dota de enorme ambigüedad porque no
sabemos hasta qué punto cuenta la verdad o pretende engañarnos, tampoco sabemos
en qué momento concreto escribe, eso nos mantiene en alerta, sin poder predecir
qué vendrá a continuación o cómo reaccionará la protagonista, incluso en
aquellos momentos en que la narración rinde tributo a las convenciones de
alguno de los géneros que toca, Alaitz (o Estrella) se guarda un as en la manga:
“He recurrido ex profeso a un narrador
que no siempre resulta fiable, no sabes si todo es verdad al cien por cien,
está dando su visión. Desde el principio, casi antes de decidir cómo iba a
contar la historia, supe que lo primordial era la pasión de Estrella, no la
pasión romántica sino su empuje, lo que tiene dentro, y por eso surgió la
primera persona como algo natural, como la mejor manera de llegar directamente
al lector. Es, también, una historia sobre el sitio que te asignan cuando naces
y la etiqueta que inevitablemente te colocan los demás: a lo largo de la novela,
Estrella intenta desprenderse de todo eso, no ser esa a la que acusan de mala
hija, mala hermana, mala esposa, mala madre. Ahí radica gran parte de esa
ambigüedad que señalas y que asumo como parte de su personalidad: quiere dejar
todo eso atrás pero no sabe cómo hacerlo porque no se conoce a sí misma, no
analiza sus emociones”. Emociones que, a veces, pueden ser falsas por
inventadas, porque se cree que son honestas, que nacen del corazón y en
realidad son disfraces, corazas, meras quimeras, como le sucedía (de nuevo) a
la O´Hara en Lo que el viento se llevó:
“Hay paralelismos entre Estrella y
Escarlata, era consciente de ello cuando escribía: las dos son mujeres que no
llamaré adelantadas a su tiempo porque es una expresión que no me gusta, pero
ambas se enfrentan a circunstancias hostiles, también por el momento histórico
que les toca vivir, tienen que romper los esquemas a los que quieren
reducirlas, calladas en casa sirviendo al marido. Cuando llegas a la conclusión
de que comportándote de ese modo no vas a tener ni para comer es el momento de
arremangarte y tomar las riendas. Estrella, de repente, es consciente de que
todo debe partir de sí misma porque siempre ha esperado que los demás hagan las
cosas y comprueba que esa actitud no le ayuda a salvar el pellejo, digámoslo
sin paños calientes”.
Aunque suene a tópico, hay que decir que pasma, admira y deja sin
aliento que estemos ante una ópera prima, la obra de una principiante que, como
tantas antes, demuestra haber llegado hasta aquí con muchas lecciones aprendidas,
por supuesto como lectora, pero también como escritora porque, aunque no se
perciba mientras se navega por sus páginas, es claro que El bosque sabe tu nombre es fruto de mucho trabajo previo, de práctica
y oficio (aunque sólo sea dando vueltas a lo que un día se escribirá), de
tomarse muy en serio el impulso creador, la vocación que se abre paso, algo que
no es una veleidad: “Mis cuadernos de
apuntes son para verlos, jajaja. La lógica interna de la ficción es una de las
cosas más difíciles de aprender y de manejar y pasé mucho tiempo estudiando su
funcionamiento. Además, la planificación: hago la línea temporal, luego preparo
una especie de escaleta, divido por capítulos, estos en escena, tener claro qué
personajes intervienen y en qué momento. Y, por encima de todo, tejer la
ficción de modo que no se noten las costuras cuando se está leyendo. Es una
maquinaria que necesita que ninguna de sus piezas chirríe, que ninguna
destaque, sobre todo para mal”. No puedo dejar de considerarme un
privilegiado porque, reavivando mi nunca perdido espíritu juvenil de lector, también
he reproducido esa sensación vertiginosa de estar descubriendo a una escritora
a la que piensas seguir, conmoción que viví en su momento con algunas de las ya
mencionadas y con otras (aunque con Margaret Mitchell y Emily Brontë, por
desgracia, no pueda ser así porque su obra se circunscribe prácticamente -en el
caso de la primera sin dudas- a la novela que leíste), ha sido emocionante saberse
uno de los primeros que ha tenido acceso a una novela que se queda con el
lector para siempre y en este momento no puedo menos que dar las gracias a
Nuria Alonso del departamento de comunicación de Ediciones B por pensar en mí
y, desde luego, a Carmen Romero, editora que, bien se ve, mantiene vivo su afán
lector, su afición, su pasión, su fe en las palabras. Y, desde luego, a Alaitz
Leceaga para el maravilloso viaje.