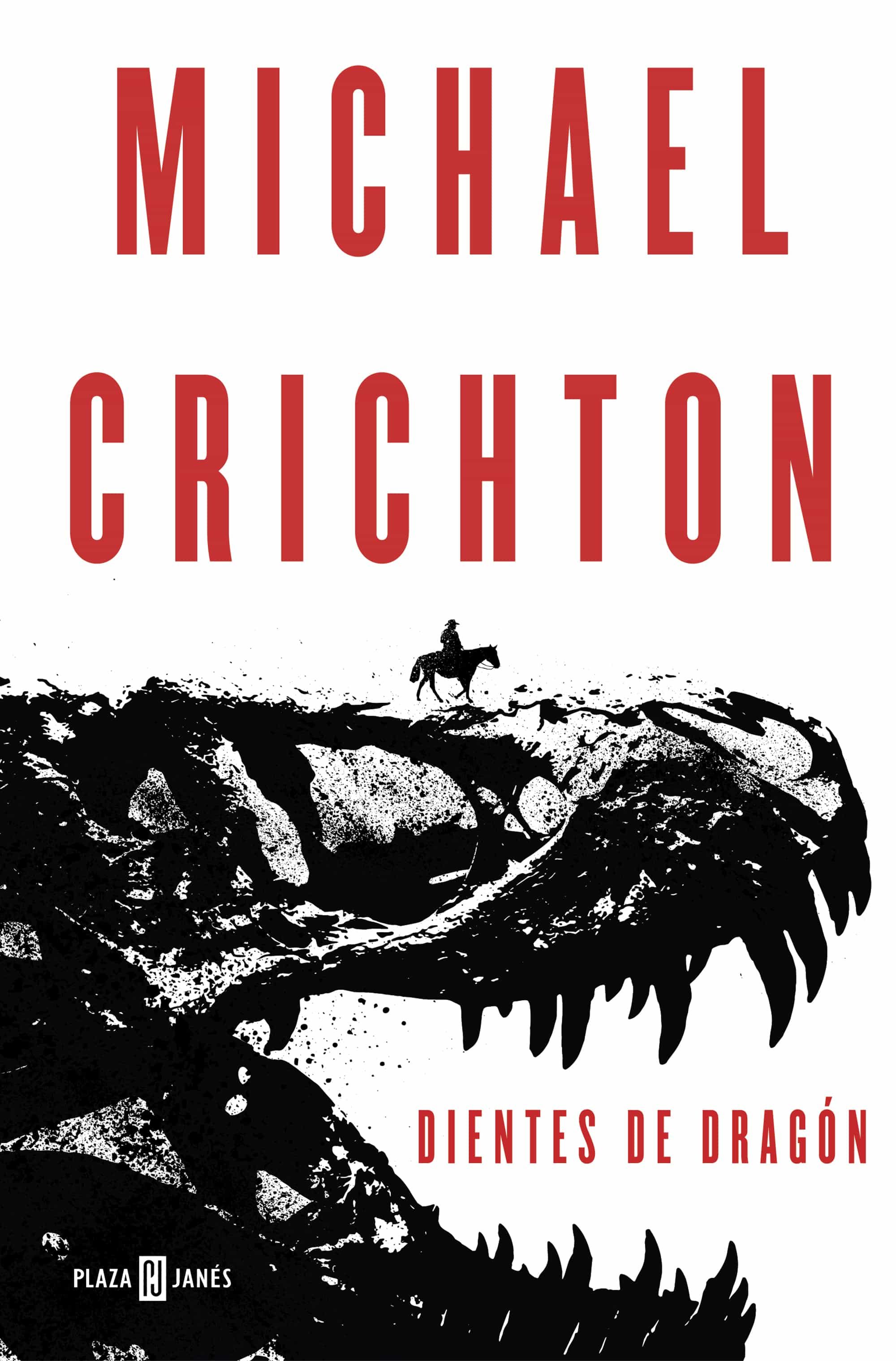“De todo corazón (…) deseo dejar
estos malhadados pedruscos aquí mismo, en este malhadado pueblo, aquí mismo, en
este malhadado páramo. Deseo de todo corazón dejarlos y marcharme a casa, a
Filadelfia, y no volver a pensar en mi vida en Cope o en Marsh, en estratos de roca,
géneros de dinosaurio o cualquier otro aspecto de este asunto agotador y
tedioso. Y descubro, con horror, que no puedo. Debo volver con ellos o quedarme
con ellos como una gallina clueca con sus huevos. Malditos sean todos los principios”.
Aunque quien habla (o escribe) así es el protagonista real de la novela, a cuyos
diarios tuvo acceso y de los que obtuvo permiso de los herederos para publicar
algunos fragmentos, podemos fantasear, podemos hacer la broma de que es algo
que Michael Crichton compartía con su personaje y por eso Dientes de dragón permaneció inédita hasta el año pasado, convirtiéndose
además en póstuma al ser publicada nueve después de su muerte; o que, tal vez,
siguiendo con las especulaciones, no terminó de ver clara la historia, tuvo
dudas, optó por culminar otros proyectos, pensó que debía dejarla reposar (el
caso es que no la destruyó), no es baladí considerarla el germen de su éxito
apoteósico, del título por el que siempre será recordado, no sólo por ser una
novela excelente sino por la magnífica traslación cinematográfica llevada a
cabo por un supremo Steven Spielberg (de quien J. A. Bayona ha confirmado ser
alumno aventajado hace unos meses con el estreno de otro título de la
franquicia). Y aunque sea inevitable evocar Parque
Jurásico al enfrentarse a una historia en que Crichton habla sobre
dinosaurios (por más que sean bien diferentes, ahora lo veremos), aunque el
lector apasionado se ponga a hacer sus cábalas, se zambulla en las páginas como
un elefante en una cacharrería, especule sin freno, es la propia viuda del
autor la que nos marca la dirección correcta (que, aunque un poco escorados,
habíamos sido capaces de encontrar) cuando en la nota escrita para cerrar el
volumen explica que Dientes de dragón era
muy importante para Crichton porque “era
el precursor de su “otra historia de dinosaurios””. Podemos, por tanto,
desterrar cualquier idea negativa, ignoramos las auténticas razones por las que
prefirió no darla a conocer, pero no fue por renegar de los animales extinguidos
que, al ser resucitados por sus ficciones, le granjearon la inmortalidad por
encima del resto de su producción literaria, cinematográfica y televisiva (pero
no puede evitar leer el fragmento antes citado con una sonrisilla, bien por lo
paradójico, bien porque quién sabe si, de alguna manera, la isla Nublar y lo
que alberga ya andaban dando vueltas en la prodigiosa e infatigable imaginación
del escritor).
Dientes de dragón fue publicada
en castellano (con traducción de Gabriel Dols Gallardo) por Plaza y Janés el
pasado mes de mayo, pero desde casi antes de tenerla en mis manos pensé en
dejarla para el verano, no por considerarla menor ni por reservar para ese
tiempo (todavía este en que estamos, atmosféricamente hablando, por más que las
tormentas y el descenso de las temperaturas puedan hacerlo olvidar) lecturas “de
evasión”, “ligeras” o demás calificativos que en demasiadas ocasiones se
pronuncian con notorio desprecio y queriendo hacer de menos (primero y
fundamental, al no tener empleo remunerado no puedo hablar de vacaciones;
segundo y no menos importante, los amables y leales seguidores de estos
desvaríos saben que leo compulsiva, caótica, desordenadamente, saltando de un
género a otro, de esto a aquello, sin etiquetas ni exquisiteces, sin erudición
y sin tapujos). Todo lo contrario, como una especie de homenaje a tantos
escritores que me acompañaron en aquellos largos veranos en que leía hasta
altas horas de la madrugada, a aquellos libros que iba dejando a un lado
durante el curso (sin atender a su posible ligereza, sino al hecho de no poder zambullirme
en ellos como deseaba), como mágico reencuentro con uno de esos nombres que era
(y es) sinónimo de diversión y entretenimiento (en el sentido más amplio y
noble -en realidad, el único que tienen- de ambos términos), quise que Michael
Crichton reapareciera en mi ánimo de lector reproduciendo en parte el escenario
en que tuvimos nuestro primer contacto en lo que a libros se refiere: La amenaza de Andrómeda, cuya adaptación
al cine propició uno de aquellos gloriosos sábados frente al televisor, por eso
me interesé por aquel libro (y, entre medias, fui descubriendo su labor detrás
de la cámara -y siempre fui más de Coma que
de Westworld, entonces Almas de metal, igual que ahora-). Intentando,
en la medida de lo posible, llegar lo más virgen posible a la novela, no quise
leer ningún reportaje, reseña, noticia sobre Dientes de dragón más allá de un par de mínimos datos y alguna
frase utilizada como promoción, por lo que fue al llegar a la nota de su viuda cuando
descubrí que Crichton la escribió en algún momento a partir de 1974, que, como
ya se ha señalado, la consideraba precursora de Parque Jurásico y ahí fue cuando empecé con las cábalas de por qué
había permanecido inédita, por qué se había condenado al ostracismo a una
novela fresca, divertida, emocionante y, sobre todo, muy real.
La novela se cimenta sobre los diarios de William Johnson, un
universitario veleidoso cuyos desmanes cubría la fortuna de su padre, quien,
por una bravuconería que devino en una apuesta, se enroló en el verano de 1876
(fingiendo unos conocimientos en fotografía que no poseía) en una expedición al
Oeste capitaneada por Othniel Charles Marsh, ambicioso paleontólogo de la Universidad
de Yale en dura pugna con Edward Drinker Cope (del Haverford College de
Pennsylvania) por hacer mayores y trascendentales descubrimientos en lo que a
fósiles de dinosaurios se refería. En un breve texto final, Crichton advierte
de que ambos personajes también existieron (y se les puede rastrear -nunca
mejor dicho- en periódicos de la época) “y
que su rivalidad y animadversión se presentan aquí sin exagerar; a decir
verdad, se han suavizado, dado que el siglo XIX toleraba unos excesos ad hominem
que cuesta creer en la actualidad”. Aun así, el tono paródico (o así lo ha
interpretado un servidor) en que ambos son presentados, sus caracteres
estrambóticos, su aire a lo criaturas de Verne mezcladas con los rasgos que
Hergé imaginó para Rastapopoulos (en el caso de Marsh) o con la simbiosos
perfecta entre un joven y pícaro Robert Redford y un Paul Newman caracterizado
para participar en Buffalo Bill y los
indios (en el de Cope), proporciona momentos absolutamente hilarantes y que
se corresponden a la perfección con lo que el propio Johnson va desgranando en un
diario que (al igual que otros testimonios) Crichton integra en su narración con
gran acierto e inmensa pericia, siendo indistinguible (de no estar
convenientemente señalado y atribuido) quién escribe cada párrafo. Dientes de dragón combina elementos de
la novela de aventuras con los aspectos científicos que son base y seña de
identidad de sus creaciones, pero evita la tentación (algo que también es
bastante habitual en él) de ponerse docto o recurrir a una jerga restringida,
dando los datos precisos para que un lego en la materia pueda manejarse y
comprenderlo todo, sin descuidar a aquellos lectores más versados en el asunto
que encuentra dónde hincar el diente y por dónde continuar indagando si, como a
buen seguro sucederá, quieren saber más sobre lo que aquí se cuenta y, especialmente,
sobre los personajes de la historia.
Dientes de dragón hará
igualmente las delicias de aquellos que gustan del western, por escenarios, por
sucesos, por época, por los indios, porque se habla de Custer, porque aparece como
secundario de lujo un tal Wyatt Earp, por lo ágil y vibrante que es esa parte
(toda la novela), porque alguien que, como quien suscribe, no se define como fan
de las películas del Oeste (salvo muy contadas excepciones y pocas son westerns
en el sentido más ortodoxo del término) se lo ha pasado de miedo con secuencias
dignas de títulos de Ford, Mann, Hawks u otro de los cineastas que hicieron
grande el género y sentaron sus bases, arquetipos y hasta estereotipos. Y en
esta novela veloz que deja fuera todo lo accesorio (e incluso algo más, no se demora
nunca), con constante acción física e interna, con diálogos muy picados dignos
de la mejor slapstick (a veces los
imaginas disparados por Cary Grant, Katherine Hepburn, Rosalind Russell e intérpretes
de ese calibre), hay tiempo para reflexiones como la que sigue que Crichton
pone en boca de Cope: “Uno diría que la
gente que ha experimentado la injusticia sería reacia a infligirla a otros, y
aun así lo hacen con ahínco. Las víctimas se convierten en verdugos con una superioridad
moral escalofriante. Tal es la naturaleza del fanatismo, atraer y provocar comportamientos
extremos. Y por eso todos los fanáticos son iguales, independientemente de la
forma específica que adopte su fanatismo”. E invita al diálogo, a la
comprensión, a la dialéctica, no sólo por el modo ridículo en que los
paleontólogos se zancadillean, persiguen y acosan cual si fuesen dibujos
animados de Hanna-Barbera, perdiendo el tiempo en lugar de aunar esfuerzos,
desperdiciando oportunidades, sino cuando alguien (de nuevo, Cope) reivindica
la ciencia frente a las creencias: “La
religión explica lo que el hombre no puede explicar. Pero cuando veo algo
delante de mis ojos, y mi religión se apresura a asegurarme que me equivoco,
que no lo veo en absoluto… No, es posible que ya no sea cuáquero, a fin de
cuentas”. Michael Crichton siempre ha sido un escritor que puede
leerse/interpretarse en diferentes códigos, por eso nos gustaba cuando
adolescentes y lo sigue haciendo ahora, primando la diversión por encima de una
erudición indudable que reduce a la mínima expresión, servida con cuentagotas
para que no cundan el aburrimiento ni el desaliento al sentirse ajeno a lo que
se narra. En concreto, Dientes de dragón está
escrita con la enérgica insolencia del escritor a medio hacer que demuestra una
veteranía que, si se desconoce el momento en que la redactó, invita a pensar en
una obra de absoluta madurez, da igual que, hablando en términos muy usados
actualmente, sea una precuela o una secuela de Parque Jurásico, aunque no precisa recurrir a, indudablemente, su
hermana mayor para resaltar sus virtudes.