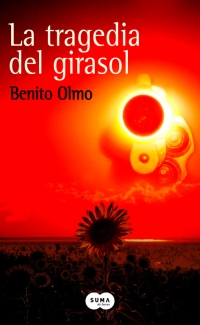Lo de seguir la cronología es algo por lo que siempre tuve querencia:
por más que se tratase de series en las que cada capítulo poco o nada tenía que
ver con el anterior (ahora las llamamos, así en general, procedimentales o
antológicas, me refiero sobre todo a las policiacas o de misterio/terror, esas
en las que había un personaje -o varios- que se repetía y todo lo demás
cambiaba o aquellas que cada semana contaban una historia diferente -cómo
olvidarse de Alfred Hitchcock-, algo que también pasaba con frecuencia en los
dibujos animados y en el resto de productos dirigidos a los chavales –había muy
honrosas excepciones y seriales con una trama global de fondo que unificaba de
alguna manera las aventuras), aunque no hubiese ninguna continuidad entre los
diferentes episodios y pudieran verse descolocados sin perder ni un ápice de
comprensión (incluso aunque recuperasen situaciones o personajes episódicos
aparecidos anteriormente), me recuerdo desde muy pronto, pasando ahora al tema
literario, queriendo leer en orden la serie de Los Cinco (que tiene coherencia y
unidad temporales por más que cada historia se entienda en sí misma) o la de
Los Hollister (todo lo contrario: en cada volumen se especificaba la edad de
los cinco hermanos, inalterable a lo largo de 33 libros). Lo mismo puedo decir
en lo que a la tía Agatha se refiere: por más que empecé el asalto y seguí con
el atracón por donde me fue posible, aunque ella misma hizo chistes en alguna
ocasión sobre las edades de Poirot y la señorita Marple (no echen cuentas, que
no salen), aunque en nada se alteran las emociones y el disfrute si se lee Asesinato en el Orient Express antes que
El asesinato de Roger Ackroyd (citemos
dos cimas, no nos andemos con chiquitas) por más que la segunda se publicase
ocho años después que la primera, una vez tuve en mis manos su deliciosa
autobiografía que incluía como apéndice toda su producción ordenada por la fecha
de aparición empecé a colocar de ese modo mi colección (e incluso a hacer
relecturas concretas aunque aún me queda la definitiva, es decir, desde El misterioso caso de Styles hasta Un crimen dormido deteniéndome en todas
las paradas intermedias, libros de relatos incluidos).
Pero, contradictorio como bien saben ustedes que soy, me cansa bastante
que, casi por definición, por decreto (no querría decir por defecto, pero ahí
queda, con toda la doble intención del mundo para algunos nombres en concreto),
porque vivimos de repeticiones, de fórmulas, de trivializaciones, porque se
tiende a la clonación en lugar de a buscar (y valorar) la excepcionalidad, lo
que se sale de la norma (o lo que por tal parece tomarse aunque no se la llame
de ese modo), lo que rompe, lo que destaca por diferente no lo que sobresale
entre iguales (que también es digno de aplauso, por supuesto, pero ahora
hablamos de otra cosa), hace tiempo que me provoca algún que otro bostezo, me
despierta muchos temores y todos los prejuicios (o viceversa), me hace mirarlo
con suspicacia e incluso que aleje -y mira que es raro- un libro de mí, que
gran parte de lo que se publica se anuncie como “el inicio de una trilogía” (es
lo más recurrente aunque también se utilizan con profusión y no siempre precisión
palabras como “saga” y la misma “serie”) o, aún peor, cuando lo que se percibe
claramente previsto para un volumen se estira o se va ramificando hasta el
infinito (y más veces de lo debido -o deseable- con poca o ninguna destreza,
forzando la maquinaria, traicionando el origen, sacando de la manga artificios
que sonrojan -por ser suave-). Claro que hay, por fortuna, muchos ejemplos en
que sucede todo lo contrario, de algunos ya se ha hablado en este ángulo oscuro
del salón y otros llegarán en breve (se trate de trilogías, novelas que se
completan -o complementan- unas a otras o series bien trenzadas que, aunque
permitan que sus piezas puedan descolocarse, conviene leer en el orden previsto
por el autor para vivir la evolución de los personajes, de la historia
troncal/central si existe o del modo en que las nuevas se van engarzando en las
anteriores o, sencillamente, del modo en que se va ampliando/modificando el
particular universo que se esconde en sus páginas), pero a veces gusta (y lo
mismo sirve para televisión) que algo dure lo que estaba previsto o poder
disfrutar con una pieza (capítulo/novela) en concreto sin necesitar el resto
del puzle. Y, tras la agradabilísima sorpresa que supuso La maniobra de la tortuga, la novela en la que Benito Olmo presentó
al inspector de policía Manuel Bianquetti, llegó hace unos meses (publicada al
igual que la anterior por Suma de Letras) La
tragedia del girasol para confirmar que aquello no fue fruto del azar y
que, con sólo dos títulos, estamos ante una de las series más estimulantes,
entretenidas y satisfactorias que nos ha dado el género negro español (y de
cualquier otro lugar) de los últimos años.
Para no parecer más inconexo, absurdo e incoherente de lo habitual,
empezaré por lo último, es decir, por el placer que supone reencontrarse con el
aroma de aquellas novelas que me proporcionaron tantas horas de diversión (y
aún lo hacen cuando regreso a esos u otros títulos similares) cuando estaba descubriendo
(y aún lo hago, que es lo mejor) el maravilloso mundo de la literatura (en el
que, como tantas veces he contado -y las que quedan, perdón por la
insistencia/redundancia-, aterricé en la pista de lo policiaco, dicho así en
grandes términos) y es algo que digo a varios niveles, el primero, como intento
explicar, referente a lo que podríamos denominar series clásicas, de nuevo (y
siempre) aparece tía Agatha, junto a ella Simenon, las juveniles que ya cité,
Los Tres Investigadores, Conan Doyle (aunque le leí menos, lo confieso), Erle
Stanley Gardner, autores que pueden abordarse por cualquier lado sin que eso
suponga una merma (o varias) en la apreciación (en el sentido más amplio del
término) que haga el lector de la novela en concreto que escoja (lo que también
sucede con nombres señeros, con maestros de la altura de Vázquez Montalbán o
Giménez Bartlett, también en señoras que me entretienen tanto como Anne Perry o
Donna Leon-). Y, de este modo, aunque conocer los orígenes de Bianquetti, su
pasado, lo que sucedió en La maniobra de
la tortuga, cómo es el personaje (y algunos de los secundarios) ayuda a
iniciar la lectura pisando firme sobre terreno conocido/territorio amigo,
cualquiera que llegue a la tragedia del
girasol sin saber nada de lo sucedido en el título anterior jamás se
sentirá perdido o ignorante de un código restringido que le deje fuera de la
novela porque no existe tal cosa, sólo una historia que se comprende de
principio a fin porque todo se explica en sí mismo sin necesidad de repasar/tener
fresco/verse obligado a leer (para poder avanzar y captar esencias y
significados) lo publicado anteriormente. Ya en este detalle (fundamental, al
menos para este lector) demuestra Benito Olmo su conocimiento de los clásicos
del género, su gusto por una narración compacta con algún que otro eco de
sucedidos que podrían quedarse en eso, que no necesitan más para integrarse en
lo que se está contando en ese momento (que se lo digan a Chandler, que se
dejaba cabos sueltos aquí y allá, sucesos que no tenían desenlace o solución,
atisbos de otros que jamás llegaban a exponerse del todo), La tragedia del girasol tiene entidad propia, se sustenta en su
trama sólidamente construida, en sus páginas llenas de acción, en un personaje
carismático por su osadía, por su cabezonería, por su sentido de la lealtad,
por su sensibilidad, por sus lastres, en definitiva, porque a veces no le
comprendemos (o estamos en las antípodas de lo que hace/piensa) pero no podemos
evitar quererle/admirarle (y el punto de rechazo que a veces nos brota termina
por devenir en mayor atracción -eso que sucede con los opuestos y nos
explicaban en el colegio, ya saben-).
Otra de las causas por las que tanto me ha entusiasmado esta novela es
porque, teniendo en cuenta la anterior (aquí sí viene bien), Benito Olmo no se
repite, no da más de lo mismo (sólo en aquello que da unidad, características
de escritura y de ambiente que son su huella, su marca, aquello que por el
momento -veremos qué caminos sigue en las próximas entregas (esperamos/deseamos)-
mejor define a la todavía incipiente serie de Bianquetti); si La maniobra de la tortuga era una magnífica
puesta al día (o, tal vez dicho con más propiedad, pasada por su tamiz) de la
novela de investigación más ortodoxa, La
tragedia del girasol hace primar la acción, elemento imprescindible en
autores como el ya citado Chandler, Ross Macdonald, James Hadley Chase o James
M. Cain (al que volveremos en seguida, de ahí que el título de este escrito sea
un homenaje a su obra más popular), también en lo patrio (Vázquez Montalbán
logra escenas impactantes en, por ejemplo, Asesinato
en el Comité Central), pero una acción bien dosificada que no sólo imprime
velocidad a la lectura y fuerza a lo escrito sino que ayuda a que el otro tipo
de acción (el que hace referencia al argumento) se vaya desarrollando de manera
conveniente/convincente (rizando el rizo, podríamos decir que la acción física
tiene acción sobre la narrativa y ambas se retroalimentan consiguiendo un
conjunto digno de aplauso). Aunque ciertos nombres hayan sido reivindicados y
colocados en el lugar que merecen, hay ocasiones en que se hace de menos a varios
de los autores citados (de la época dorada y de las posteriores), encerrándolos
en una etiqueta que todavía se dice con bastante displicencia y mirando por
encima del hombro, olvidando que eran escritores de variados registros (James
M. Cain, para sorpresa de muchos, no es sólo el autor de El cartero siempre llama dos veces sino de Mildred Pierce, cuya versión cinematográfica en 1945 sirvió a Joan
Crawford para ganar un Oscar, y de la que un sublime Todd Haynes firmó una
esplendorosa adaptación televisiva con una sobrecogedora Kate Winslet), que Manhattan Transfer o ¿Acaso no matan a los caballos? también
pueden (y de hecho lo son, especialmente la segunda) ser consideradas novelas
negras, que en algunas de las páginas más memorables del género (lo son
precisamente por ello) hay espacio para la lírica, para la emoción, para explorar
el alma de los personajes. También Benito Olmo sabe hace eso con inmensa
sensibilidad, limando el filo de su prosa para acariciar corazones (y
estrujarlos un poquito -hablo de los de los lectores, desde luego-) y conseguir
imágenes, metáforas, realidades tan sensibles como aquella a la que hace
referencia el título -el espléndido título- de esta novela y que, por supuesto,
no explicaré para que sean ustedes mismos los que descubran (y tal vez compartan
-o lo hayan hecho en algún momento-) cuál es la tragedia del girasol y puede
que, como un servidor, cierren el libro con un suspiro, un tanto temblorosos,
impactados, pensativos, indudablemente cautivados y con ganas de que, muy
pronto, Benito Olmo vuelva a dar el golpe (si es con Bianquetti, mejor que
mejor).