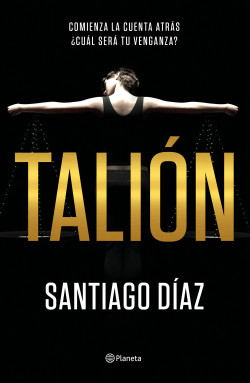El tío Miguel decidió comprar un vídeo para que pudiésemos estrenarlo en
Navidad, al final se retrasó un poco y, lo que son las cosas, llegó con los
Reyes Magos de 1985; gracias a muchas tardes de domingo (por fortuna, las hubo
-a veces, cierto es, espoleados por la urgencia de que llegaría alguna de esas
visitas que interrumpían todo-) y a días festivos (o, sencillamente, cuando en
televisión no había algo interesante -y, con sólo dos cadenas, eso ocurría sólo
esporádicamente-) pude alimentar mi cinefilia, mi pasión audiovisual, accedí a
películas que, por edad o porque no hubo oportunidad, no había podido ver en
cine pocos años antes (¡Esos primeros años 80, es decir, Gente corriente, Justicia para todos, Veredicto final, En el estanque dorado, las que irían llegando!),
tuve opción de conocer aquellas de las que oía hablar a los tíos (y en menor
medida a mis padres que no eran tan aficionados) desde hacía tiempo (El crimen de Cuenca, El expreso de medianoche, Rocky, incluso
Cristóbal Colón, de oficio… descubridor,
todo era bien recibido, todo era en sí mismo un acontecimiento cuando el título
deseado nos había dado esquinazo en diferentes tentativas de llevarlo a casa -y
te topabas con la carátula ostentando el indeseado cartelito de “alquilada”-),
fue mi lanzamiento definitivo hacia el género de terror, ¡con qué poco -y con
qué pocas personas- era sumamente feliz, a salvo por unas horas de los deberes,
exámenes y demás padecimientos propios del estudiante! Y el vídeo sirvió para
que, los que éramos de una generación posterior, hiciéramos de Clint Eastwood
nuestro ídolo; sí, por supuesto que seguía trabajando (como ahora mismo), estoy
hablando de los años en que estrenó El
jinete pálido o El sargento de hierro,
pero en los recreos o entre clase y clase los aficionados al cine (y nos
juntamos unos cuantos en el instituto) compartíamos entusiasmo por lo que
podíamos alquilar en el videoclub, títulos como El fuera de la ley, Cometieron
dos errores, Infierno de cobardes y
Harry el sucio, que es donde quería
venir a parar.
No nos parábamos a hacer otro tipo de análisis, éramos maniqueístas por
definición y casi por naturaleza, era el momento de las adhesiones
incondicionales (y también de los rechazos sin contemplaciones), discutíamos
sobre esto y aquello, algunas asignaturas (algunos profesores, los escasos que
pueden ser llamados maestros) invitaban a ello, lo facilitaban, proporcionaban
argumentos, pero tendíamos a ver la vida en blanco y negro, nos perdíamos la
gama de grises (algo que se deja atrás lo mismo que la adolescencia, aunque la
realidad lo desmienta), por eso veíamos a Harry Callahan como un héroe, porque
no se sometía al código restrictivo que le impedía terminar con los malos,
porque se jugaba su carrera, su posición, sus medallas, las palmaditas en la
espalda de los jefes con tal de defender a las víctimas, porque perseguía al
criminal hasta que conseguía abatirlo, porque no le dejaban ser policía y a él
se la sudaba (o no, pero no se dejaba amilanar ni cejaba en su empeño). Eran también
los años en que triunfaba Charles Bronson con Yo soy la justicia y El
justiciero de la noche, secuelas ambas de El justiciero de la ciudad, estrenada en 1974 (de la que, por
cierto, protagonizó Bruce Willis un remake hace poco), pero incluso en este asunto
nos regíamos por el binomio buenos/malos, es decir, los que nos gustaban y los
que no, el caso es que proliferaban títulos (fue una especie de subgénero y se
filmaron bastantes productos de serie B -o menos-, muchos destinados
directamente a televisión o al formato doméstico) en que alguien se tomaba la
justicia por su mano y nosotros le aplaudíamos e incluso queríamos imitar sin
parar mientes en nada más, al menos comprendíamos que no era posible, que yo
sepa ninguno pasó a la acción, nadie imitó lo que ocurría en la pantalla, pero
en más de una ocasión, en nuestro fuero interno o en encendida conversación con
los colegas, nos lamentábamos “ay, si yo pudiera…”. Y ese, no lo neguemos,
deseo que tantas veces rebrota (y con enorme virulencia) cuando leemos un
periódico, vemos o escuchamos un informativo, navegamos por Internet, cuando nos
damos de bruces con tantas víctimas que lo siguen siendo (vivas o muertas)
porque los criminales quedan impunes o reciben un castigo mínimo que casi parece
una burla (o lo es o se recibe como tal por las declaraciones de ciertos
abogados, por hirientes legalismos, por leyes que calificamos de injustas), porque
se llega a dar la vuelta a la tortilla y considerar y tratar a las víctimas
como culpables de lo que les sucedió, porque se pisotean sus derechos en aras
(se supone/dice) del mantenimiento del Estado de derecho, ese caldo de cultivo
tan espeso en el que día a día intentamos mantenernos a flote (a veces dudo de
que lo consigamos por más que sigamos respirando y eso en sí mismo parece una
victoria la mayor parte del tiempo), ese, vuelvo a decir que no podemos negar
que así lo sentimos/expresamos, no nos hagamos los inocentes, ese, decía,
anhelo de hacer justicia, de erradicar lacras, de hacer pagar el daño
infligido, esa rabia contenida (por diferentes motivos, ahora lo veremos)
estalla en el hipocentro de Talión,
una impactante y vertiginosa novela que Planeta publicó el pasado mayo, ese “si yo pudiera” constituye la
columna vertebral del soberbio debut como novelista de Santiago Díaz.
Uno de los aspectos más inteligentes en una narración que abunda en
ellos, tal vez el más capital, el que más atrapa al lector porque le consiente
libertad para juzgar y hacerse preguntas (o, simplemente, dejarse llevar por el
vértigo de lo narrado, por un thriller soberbiamente construido, volver a ser
aquellos espectadores adolescentes que no nos planteábamos dilemas morales -es
un modo de leer que Talión acepta sin
perder emoción, intensidad, motivo de elogio-), es el hecho de que el autor no
juzga a sus personajes, sobre todo a Marta Aguilera, la periodista que deviene
en justiciera, expone los hechos que lleva a cabo, profundiza en sus
motivaciones, en sus dilemas, en sus porqués, los traslada, nos los plantea,
consigue que nos paremos a pensar, que estemos de acuerdo con ella en una
página y no la comprendamos/compartamos sus acciones, sus sentencias, sus
juicios sumarísimos. Porque una cosa es indignarse del modo en que describí
antes, proferir aquello del ojo por ojo y diente por diente (es decir, la
conocida como ley del Talión, principio jurídico de justicia distributiva, por
más que algunos crean que viene de las películas del Oeste), afirmar con
rotundidad que a hierro debe morir quien a hierro mata (olvidando que en el Evangelio
es una advertencia, o sea, que si tú lo haces se volverá en tu contra), y otra
bien distinta llevarlo a cabo, de hecho era por ese lado por donde aquello que
llamábamos y vivíamos como heroicidad se nos iba resquebrajando y nuestros
mayores (y nosotros mismos con el paso del tiempo), nuestros estudios, el estar
en el mundo (incluso nuestra experiencia) nos iba haciendo caer en la cuenta de
que, por un lado, yendo a lo más obvio, no es tan sencillo tomarse la justicia
por propia mano, prisioneros de un sistema económico/laboral que obliga a
comulgar con muchas ruedas de molino si uno quiere seguir recibiendo un sueldo
(por mísero que sea) todos los meses, incluso para eso habría que ser un
privilegiado y podérselo permitir, no sólo en lo personal/profesional sino en
cómo sufragar gastos para poder ejecutar (nunca mejor dicho) nuestros planes
sin dejar pistas (por ahí surge también otro aspecto nada desdeñable a tener en
cuenta -o no, depende de la desesperación de cada uno-). Todas estas
consideraciones (e igualmente las éticas/morales) las salva con solvencia y
mucho acierto Santiago Díaz con la posición vital/económica que concede a su
personaje principal, aquel que cuenta su parte de la historia en primera
persona, detalle que le permite llegar a la médula del asunto y sugerir la
inquietante pregunta que sobrevuela durante la lectura: si lo tuvieras todo a
tu alcance para ello, si no tuvieras miedo a las represalias, a las leyes, a lo
que tus acciones provocarían, a tu propia inmolación, ¿te vengarías?
Junto a Marta Aguilera, compartiendo protagonismo, aparece otro
personaje muy potente, una absoluta creación que (ojalá) merece otra (u otras)
novelas, porque se enfrentará a nuevos casos que resolver, porque aún queda
mucho por descubrir, porque tiene muchas aristas que limar, porque exuda
verdad, porque está llena de inseguridades, de rencores, de debilidades, porque
es poderosa en el desempeño de sus funciones pero dolorosamente humana (con
todo lo que eso conlleva): la inspectora Daniela Gutiérrez es la viga maestra
de la novela, alguien con quien empatizar y con quien dirimir los conflictos
anteriormente descritos, de nuevo Santiago Díaz nos lleva hasta el límite (y
cómo lo disfrutamos) para volver a preguntarnos de qué modo actuaríamos. Y el
caso es que entendemos a ambas, ambas nos atraen por más que Marta nos lleve a
zonas muy oscuras (que a ella misma sorprenden), tampoco es que lo de Daniela
sea placentero, lo correcto, lo que debe hacerse, aquello en que se supone
creemos y defendemos, la deontología profesional colisiona con los dolores particulares,
con la cólera, con la ira, con el odio que, además, compartimos y calificamos
como justo, no lo olvidemos, se trata de impartir nuestra justicia, la que
sentimos como tal por más que nos la refrenden, la que no aparece en los
códigos o es reinterpretada por jueces y abogados, sí, suena terrorífico (y es
lo que tantas veces nos revuelve frente al televisor, lo que nos lleva a
escribir tuits preñados de amenazas -no dejan de serlo por más que nos
amparemos en la condición de víctimas-), pero no se puede arreglar lo que no
nos gusta llegando a ciertos extremos (por más que, volvemos al principio, así
nos nazca, por más que ese sea nuestro instinto y lo demás una mera
construcción para convivir -aquello del pueblo de demonios que dijo Kant y dio
título a un espléndido libro de Adela Cortina-).
Y de todo ello (y de muchas cosas más) habla Santiago Díaz en Talión sin enredar las cosas tanto como
yo, es decir, construyendo una trama muy sólida con personajes que, como ya se
ha dicho, insinúan estos asuntos, los plantean con sus palabras, con sus
hechos, pero cualquier discurso por bien armado que pueda estar, no digamos
cualquier tentación moralista, queda fuera de la historia, en los márgenes de
lo escrito por más que esté en su corazón, que sea elemento fundamental
(diríase incluso imprescindible -para que la novela sea lo que es, un dardo que
da en el centro de la diana en todos los sentidos-) de su contexto, los nudos
que sustentan la fabulosa red literaria (y real) que el autor despliega con la
sabiduría de experto narrador, que lo es por más que debute en estas lides en
concreto. Y en esto demuestra también su talento el reputado guionista de largo
y fructífero recorrido que se transforma en novelista con todas las de la ley:
recoge lo mejor de su oficio a la hora de saber combinar y mezclar diferentes historias,
enriqueciendo continuamente la principal, integrando a la perfección unas subtramas
en otras sin que nada provoque distorsiones o desacordes, moviendo, alterando,
atendiendo al conjunto mientras utiliza cada pieza para que, así, todo siga
encajando cuando la investigación de Daniela, la carrera contrarreloj de Marta,
el núcleo de la novela vuelve a quedar al descubierto; dibuja personajes con precisión
(por sus comportamientos, por sus palabras), dotándoles de verosimilitud, de
sangre, de piel, de alma (da igual su relevancia, su participación, su
protagonismo o carácter episódico, jamás cae en el arquetipo, en lo fácil, se
nota el trabajo de construcción individual para que cada uno tenga personalidad,
por más funcional que pueda ser su aparición). Santiago lleva muchos años
demostrando lo fantásticamente que dialoga, ahí está su trabajo diario en El secreto de Puente Viejo (por no irnos
más lejos), aquí lo deja claro una vez más pero esa brillantez queda, si me
permiten decirlo así, opacada por las cualidades que demuestra a la hora de
narrar, de describir espacios, situaciones, momentos desbordantes de adrenalina,
de su tremenda habilidad para crear escenarios y mover en ellos a sus personajes.
Talión combina, ya lo apunté
más arriba, pasajes en primera persona con otros muchos en tercera; en
aquellos, Marta Aguilera habla consigo misma, nos interpela, provoca que nos
posicionemos (incluso contra nosotros mismos, volvemos a la dicotomía entre respetar
el consenso establecido -las leyes- para -se supone- garantizar la convivencia
y el instinto de venganza), nos enfrenta a nuestras contradicciones, a nuestras
ambigüedades, a cómo reinterpretamos el significado de las palabras (y
acciones) según nos convenga, a cómo nos justificamos (o lo pretendemos) cuando,
a pesar de todo, sentimos titilar una alarma en algún rincón que nos dice que,
por más que queramos revestirlo de justicia, estamos actuando de un modo tan o
más punible que aquel a quien castigamos (aunque sólo sea con el pensamiento,
si el remordimiento hace acto de presencia es muy complicado acallarlo, incluso
aunque llevemos a cabo lo planificado -o nos dejemos llevar por el impulso del
momento-), pero que nadie espere un tratado a lo Dostoievski porque aquí se
trata de que reflexione el lector ya que el personaje no puede detenerse en ello
(ya que estamos, conviene señalar -y alabar- que el manejo del tiempo -y del
tempo- es portentoso como debería ser capital en todo guionista que se precie).
Las partes en tercera persona permiten a Santiago trazar un cuando menos
perturbador recorrido por algunos de los horrores cotidianos que enfrentamos,
por heridas que no dejan de supurar, por enfermedades sociales (por darles un
apellido) enquistadas en nuestra cotidianidad por más que queramos
considerarlas ajenas, actúa como notario implacable, como cronista ejemplar
porque no se anda con chiquitas ni elude la confrontación con asuntos
espinosos, haciéndonos una vez más sentir el vértigo del dolor, de la rabia, de
la desesperación, metiéndonos de nuevo en la vorágine de a qué atendemos
primero, le sucede a Marta Aguilera, pero también (y de qué estremecedor modo)
a Daniela Gutiérrez. Como siempre (sí, hablo sin parar pero bien saben los habituales
que no me gusta destripar -ni tan siquiera esbozar en la medida de lo posible-
argumentos), no les cuento más porque Talión
es una novela que hay que vivir, simple y llanamente.