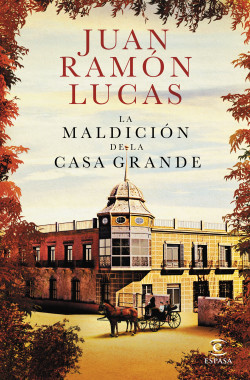Las circunstancias se han dado así, ya saben que siempre tengo mil
lecturas acumuladas, tonadas de arpa a medio componer (o, al menos, esbozadas
en el pensamiento), que no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a este
ángulo oscuro del salón, que algunas veces me dejo vencer por la pereza de
ponerme a escribir (inevitable aunque goce el momento concreto de teclear, es
otra de mis contradicciones, siento que estoy siendo infiel a mi máxima pasión:
zambullirme en las páginas de algún libro), que me quedan muchas deudas por
cumplir y que la actualidad, la vida, se impone cada poco motivando una
alteración sustancial en el orden más o menos previsto de estos escritos, en
este caso, además, ha tenido mucho que ver el hecho de tener que transcribir
hora y media de grabación en la que, salvo algunos minutos aquí y allá, todo
era (es) valioso, lo complicado era armarlo, escoger lo significativo, eliminar
sólo (como siempre) cualquier frase o mención que desvelase demasiado de la
trama del libro, dejar la esencia de la palabra de un estupendo periodista que,
hace unos meses, se destapó como novelista a tener en cuenta, muy en cuenta.
Pero, tomando ejemplo de él, intentaré contar la historia en orden (o de modo
comprensible, porque en seguida veremos que, como narrador de ficción, una de
sus mayores virtudes es la de romper la cronología y dar saltos en el tiempo
sin marear, despistar y/o confundir al lector). La maldición de la Casa Grande es el título de la primera novela de
Juan Ramón Lucas, publicada por Espasa el pasado mes de junio, motivo por el
cual tuve el placer de participar en un encuentro entre el ya escritor (por más
que aún le cueste acostumbrarse a tal denominación/realidad) y un nutrido grupo
de blogueros el mismo día en que la selección española de fútbol se veía las
caras con la marroquí en el Mundial de Rusia (y a pesar de ello -y de que nos
advirtieron, en parte por ese motivo, que no nos excediésemos en el tiempo de
conversación previsto-, generoso como pocos, el autor -sí, Juanra, me refiero a
ti- no tuvo inconveniente en alargar la cita más allá de cualquier prórroga más
o menos habitual -y firmó los libros, se hizo fotos, charlamos sobre otros
asuntos que nada tenían que ver con su novela-, de hecho la hubo en el partido
y, viviendo bastante cerca del lugar del encuentro -el nuestro, no el
futbolístico-, un servidor llegó a casa con aquella bien avanzada). Por lo
tanto, como ya dije, había mucho y jugoso que transcribir, que volver a
escuchar, mucho con lo que trabajar, a lo que se sumó un periodo estival en
que, no lo niego, opté (digámoslo así) por lo más sencillo, por lo que podía
sacar adelante a mayor velocidad en el sentido de no precisar un tiempo extra
que dedicar a una grabación (o no a una tan extensa y con tanto contenido); por
otro lado, La maldición de la Casa Grande
es una obra tan madura, tan compacta, tan rica, tan densa (no en el sentido
de difícil o abstrusa, que nadie se asuste, sí en el de lectura enriquecedora y
con mucho sobre lo que reflexionar), con tanto por analizar y a lo que atender,
que opté por, como señalo en el título, reposarla, meditarla, dejarla anidar
aún más en mi corazón de lector, confirmar unos meses después que mi primera
impresión no fue precipitada ni errónea: ha nacido un escritor que merece ser
llamado así, con todas las letras.
Cada uno madura a su modo y en un momento concreto, pero no cabe duda de
que la experiencia, los años imprimen un carácter especial en aquellos que
crean (o todo lo contrario, es cierto -deslumbramientos y epifanías que se van
apagando o no vuelven a producirse-), y por eso la ópera prima de Juan Ramón
Lucas posee hechuras y maneras de escritor curtido, combina a la perfección
osadías, tentativas, inconsciencias de debutante (y él mismo las desgrana, las descubre,
se las reprocha a veces, las reconoce sin tapujos, acepta y analiza -no
justifica escudándose en su condición de novato- las que le señalamos los
lectores allí reunidos) con páginas de enorme brillantez y magnífico acabado,
propias de quien (como suele ocurrir) ha emborronado/tirado a la basura/borrado
del ordenador muchas páginas antes de considerar completa y merecedora de ver
la luz a La maldición de la Casa Grande:
“No es mi primera novela, en el sentido
de que la he escrito y reescrito unas cuatro veces y al final ha quedado la
buena, espero. Llegué a esta historia a través de un amigo que en ese momento
era alcalde de La Unión y me habló de la viuda de un minero que había conocido
a Zapata cuando era niño, a principios del siglo XX”. Pero antes de entrar
en detalles específicos, dejemos que Juanra siga contando cómo se hizo
escritor, cómo empezó a confiar (aunque tímidamente) en sus facultades y
posibilidades, dejemos que nos cuente, con desusadas honestidad y humildad,
parte del proceso que le ha traído hasta aquí: “He intentado escribir una novela en otras ocasiones, pero siempre me ha
parecido muy malo lo que escribía. Esta novela está viva porque Lola Cruz, mi
editora, y Palmira Márquez, mi agente, me dijeron que era buena y que debía
concluirla, la tenía en el cajón. Me ha gustado escribir desde que era muy
pequeño, conservo un cuento ilustrado por mí de hace muchos años, pero nunca me
he visto con la entidad suficiente: respeto mucho la escritura y a los
escritores, ha hecho falta que me convenciese gente de fuera a la que considero
con criterio. Me he sentido muy inseguro en todo el proceso y, de hecho, es esa
la palabra que más veces he pronunciado: “inseguridad”. Cuando uno está
acostumbrado a narrar historias cada día, historias de lo cotidiano, y te metes
en un proyecto así, te das cuenta de la enorme dimensión que tiene escribir una
novela, no me extraña que haya grandes novelistas que hablen de sudar sangre”.
Su olfato periodístico no le engañó, encontró un personaje (o varios), una
historia que contar, pero el material que muy pronto tuvo entre las manos
excedía en mucho su profesión, tenía que hincarle el diente de otro modo pero,
eso sí, le fue imprescindible contarla: “Me
decido a escribir una novela porque Zapata se me presenta como un personaje
literario de primer orden: un tipo que fue rico, inmensamente rico, muy
ambicioso, cruel, que vivió una tragedia familiar y la tragedia de una
enfermedad incurable que lo torturaba, alguien muy influyente y sin embargo
olvidado no tanto tiempo después de su muerte. Su tumba está en el cementerio
de San Javier y es un monolito de mármol muy pequeñito, en el que las únicas
flores que se ven son las que yo le llevo en gratitud porque le debo haber
escrito mi primera novela, por más que me parezca un auténtico hijo de puta, un
tipo violento y cruel”.
Y este soberbio personaje o viceversa, por decirlo en todos los sentidos,
incidiendo especialmente en la manera espléndida en que le da vida Juan Ramón,
cómo recoge leyendas, datos históricos, voces del pueblo y construye un Miguel
Zapata, un tío Lobo, absolutamente inolvidable, queda, no obstante, a la sombra
de una creación mayúscula, la narradora de la historia, la auténtica protagonista,
María Adra, María la Guapa, un nombre envuelto en brumas, una mujer con aureola
legendaria que, sin embargo, fue real: “De
María la Guapa nadie sabe nada, pero durante la labor de documentación hablé
con un tipo muy curioso que vive en La Unión, tiene una casa museo y lo sabe
todo sobre la minería. Un buen día me comentó que él sabía algo sobre Lobo que
nadie más sabía porque conocía a los familiares de esa mujer y fue entonces
cuando me habló de una tal María la Guapa, de familia de mineros, cuyo hermano
trabajaba en la mina y con quien Zapata jamás tuvo ningún trato de favor por
más que, una vez le diagnostican la enfermedad, fue contratada para estar todo
el día con él y ocuparse de las curas. Cuando muere Juana Hernández [la
esposa de Zapata] en 1906, ella se
convierte en su amante y viven juntos en una pequeña casa en Portmán, supongo
que porque Maestre [el yerno de Zapata]
no quiere que estén en la Casa Grande. Partiendo de esa realidad, encuentro
inspiración para un personaje que me permite hacer lo que quería desde el
principio: un hilo conductor que atraviesa transversalmente todos los sectores
de la sociedad que aspiro a retratar y es un testigo de primera mano”. Y
así apareció/encontró una magnífica voz narradora, alguien que a veces se diluye
en la narración omnisciente para reaparecer con más fuerza y casi por sorpresa
unas páginas después, una narradora que mezcla tiempos, se confunde, puede que
tergiverse, cuenta a su modo, una voz muy viva rebosante de emociones y
sensaciones, un absoluto hallazgo: “Me
puse en la piel de una mujer porque me apetecía ese reto y porque me permitía
distanciarme de mí mismo. Me ha servido para ahorrarme sesiones de
psicoanálisis porque me he enfrentado a mi lado femenino y lo he sacado a
flote: he descubierto y desarrollado una empatía que no podía ni sospechar con
situaciones puramente femeninas que se cuentan en la novela. Puedo afirmar sin
empacho que, durante la redacción final, cuando me sentaba a escribir era una
mujer y me metía en las sensaciones de María, en los olores, en el tiempo, era
ella la que escribía. De todo esto he sido consciente una vez he terminado y
ojalá los hombres hiciéramos el ejercicio de ponernos en la piel de las mujeres
y percatarnos de la desigualdad que nos pasa inadvertida”. Y, al margen de
lo puramente literario, el autor no tiene reparos en reconocer lo terapéutico
de ponerse en los zapatos de dos personajes de la potencia de sus protagonistas:
“Yo soy María y también Zapata: es
alucinante lo que queda de uno en el texto cuando se escribe ficción. Hay
muchísimo de mí: la admiración, el miedo, la frustración, los secretos. Si hace
años le hubiese dado la novela a mi psicoanalista me habría sacado cada
detalle, “eres esto, eres este”, jajaja”.
“Vuelvo a la casa de los hombres
que amé y odié, donde aprendí a leer y se escribió mi destino, para romper la
maldición que pesa sobre los Zapata porque quiero salvar la vida de mi hijo”,
así arranca La maldición de la Casa
Grande, metiéndonos en una vorágine en apenas cuatro líneas, arrastrándonos
con aromas del mejor folletín (y no lo digo por decir: Dickens, Dumas o Galdós
sobrevuelan por sus páginas y, en según qué momentos, se hace presente uno u
otro o resuenan ecos mezclados de ellos y de algunos de sus contemporáneos), no
en vano la novela nos transporta a finales del siglo XIX: “Terminaba el otoño del año del cólera que cerró Cartagena. La Sierra Minera,
cinco leguas de montaña de oeste a este sobre el Mediterráneo, entre Alumbres y
cabo de Palos, bullía de ambiciones y desesperación con miles de seres humanos
tratando de abrirse paso con sus familias hacia un destino tan luminoso como
pudieran serlo el plomo o la plata que se escondían bajo la tierra esperando
que alguien los encontrara y arrancara. Estaban ahí para los mejores, y cualquiera
podía alcanzarlos”. Este fragmento del comienzo sirve como ejemplo de la
prodigiosa manera en que Juan Ramón Lucas crea atmósferas, describe ambientes,
reproduce una época, insufla vida a sus páginas, extrae del olvido a un lugar y
unas gentes no tan lejanas, rastreando y confirmando datos como lleva años
haciendo, pero jugando –y utilizando con acierto- con las herramientas que
proporciona la ficción: “Empecé a
trabajar en una novela histórica, pero según avanzaba me pareció que eso era
más aburrido y menos apasionante porque lo más interesante era poner el acento
en las personalidades y una novela histórica me obligaba a ser riguroso y a no
salirme de lo que está documentando o más o menos probado. Reyes Calderón me
ayudó mucho a trazar los perfiles de los personajes para que tuviesen
credibilidad y ahí descubro que eso es lo que más me interesa y que es María la
que me permite profundizar en todos ellos mientras expresa sus propias emociones”.
Pero, y ahí de nuevo aparece el periodista, no ha querido fabular demasiado o
dejarse llevar de lo que aún corre por la zona para no molestar más de lo
debido: “Lo que más me preocupa es herir
sensibilidades, pero, honestamente, creo que la gente de La Unión no puede
estar descontenta porque se habla de ellos, de una época heroica, la novela
está escrita con cariño y respeto hacia aquella gente. Ya me ha llegado que a
descendientes de empresarios mineros contemporáneos de Zapata no les ha gustado
que aparezcan muy poco y no sean el contrapunto, porque lo fueron, en el
sentido de demostrar buen corazón y no recurrir a determinados métodos. Pero
siempre explico que lo mío es ficción a partir de unos personajes reales y lo
que me más me interesa es la atmósfera de aquella historia y la personalidad de
aquella gente, especialmente de Zapata, claro, porque fue, además, el único que
permaneció allí mientras los demás, empezando por su hijo y su yerno, se
marcharon a Cartagena. Bueno, también se quedó un minero muy gracioso del que
quiero averiguar más cosas al que llamaban “El Piñón” que hizo su palacio en La
Unión y ese edificio es ahora el Ayuntamiento”.
Sin desviarse de la línea de honestidad y casi confesión que caracteriza
nuestra conversación, Juanra anticipa en ese momento que se plantea muy
seriamente regresar a la novela, y a no tardar, puesto que, sin abandonar el
momento, el lugar y los personajes de La
maldición de la Casa Grande (más algunos que puedan incorporarse, sirva el
antes mencionado Piñón como ejemplo), se ha visto obligado, por unas razones u
otras, a prescindir de mucho material: “Hay
personajes que aún tienen mucho recorrido, hay cosas que quedan en alto para poder
continuarlas y lo haré. No estoy escribiendo todavía, pero sí tengo en la
cabeza cómo me gustaría continuar, en parte por cosas que me he visto obligado
a dejar fuera de esta novela”. Cuando se le alaba la estructura, la
solvencia con la que va y viene en el tiempo, los episodios que sólo esboza
para retomarlos después y completar (o ampliar) su narración e insertarlos en
el tronco de la historia, vuelve a responder con pasmosas y plausibles
sinceridad y humildad: “Hay muchas cosas
en la novela que son fruto de una manera de narrar que no dudo en calificar de
miedosa, pero al final han resultado eficaces, incluso sin ser consciente de
ello mientras escribía. Por eso no seguí una estructura lineal: me daba miedo
que el lector dejase de tener interés y por eso recurrí a capítulos cortos y a
ir anticipando hechos sin explicar cómo y por qué sucedían, pequeñas tensiones
para que el lector no abandonase. También por eso la narradora es alguien con
mala memoria que desordena el relato, para paliar mis fallos, pero en lo lineal
me sentía inseguro porque yo no tengo autoridad ni músculo narrativo”. No
en lo escrito (o no tanto como en lo oral, maestro frente a la cámara y el
micrófono), al menos no lo había ejercitado como hasta ahora, pero sí demuestra
poseer (también) un poderoso músculo lector, hay mucha literatura aprehendida y
sin duda disfrutada detrás de sus palabras (o junto a ellas), esa es una de las
máximas virtudes de La maldición de la Casa
Grande: ponerse a la altura de sus posibles influencias, moverse con
holgura y eficacia por diferentes niveles de lectura posibles (sin que los unos
interfieran en los otros, cada lector encontrará el suyo o los mezclará como su
corazón le dicte), ya que entretiene, sorprende, cautiva y deja peso y poso; a
pesar de la necesaria crudeza de determinados pasajes, uno se siente muy bien acogido
entre las páginas de este más que prometedor debut literario (que no parece
tal).