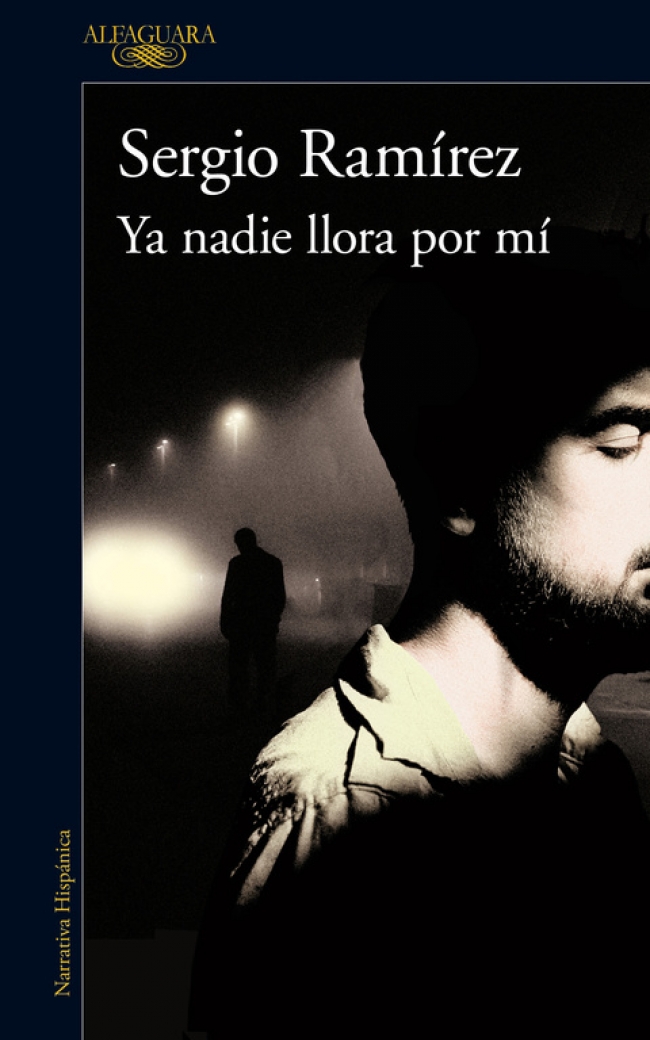Los premios a toda una vida o una carrera o
una trayectoria o acepción similar que englobe años de dedicación, los galardones
al conjunto de una obra siempre tienen (y se hace) una doble o triple lectura,
sobre todo por parte de quien recibe una distinción de ese tipo porque (y en demasiadas
ocasiones es así) diríase que de ese modo se jubila al artista, se pone fin a
su labor creativa, se le considera finiquitado (incluso, y perdón por la crudeza
pero podrían ponerse bastantes ejemplos, se le rescata de entre los muertos en
el sentido de estar olvidado, borrado, considerado algo del pasado o se le
concede tal honor casi como un sudario con el que convertirle en un glorificado
e ilustre cadáver), los hay que responden con ironía, con sorpresa, con estupor,
con retranca porque están muy vivos y detectan un peligroso tufo a alcanfor en
ciertas solemnidades que hablan en pretérito y parecen propias de un panteón, habrá
quien diga (y no le falte cierta razón) que tampoco hay que coger el rábano por
las hojas y que nos quejamos de vicio y por todo, pero que este sentir es general
(muy, bastante, algo, hay diferentes matices e intensidades, hablo, como tantas
veces, por mí mismo, por mi percepción, aunque sustentada en hechos probados
que pueden demostrarse) queda claro cuando el jurado, comité o reunión de
considerados expertos y/o eruditos que incluye un nuevo nombre en la nómina de
premiados se decanta por alguien considerado “demasiado joven”, da igual lo
destacado, prolífico, excelente de sus creaciones, de los méritos acumulados y
demostrados en el ejercicio de su profesión, en su dedicación a la disciplina en
la que han alcanzado un nombre, un prestigio, un aplauso que cristaliza,
precisamente, con la concesión del premio. ¿Cuándo “toda una carrera” es tal?
Sin duda, cuando se lleva muchos años en ella, cuando la obra presentada ha
tenido/tiene trascendencia, cuando la crítica y el público le otorgan su
beneplácito (que, y ese aspecto lo abordaremos en seguida, no tiene por qué ser
perpetuo, es muy complicado -por no decir otra cosa- ser o resultar sublime sin
interrupción, por más que Baudelaire lo considerara un requisito indispensable,
al menos para ser considerado un dandy-), es fantástico alternar laureados que
siguen en ejercicio y que aún pueden proporcionar muchas satisfacciones con
aquellos que se retiraron (o lo fueron) o que apenas trabajan (sea por la razón
que sea), depende del ritmo de trabajo (y, si se quiere, del genio, de la
calidad conseguida), hay quien consigue en menos tiempo (tanto de edad como de
esfuerzo y experiencia) lo que a otros cuesta más alcanzar (o ni logran por más
que puedan demostrar no sé cuántos años de oficio).
Al margen de paliar ciertos olvidos que uno
considera propios de ingratos, de desagradecidos, de jueces injustos (aunque en
estos asuntos se sea así por naturaleza siempre que se ejerce como tal: por más
que se honre a alguien que despierte admiración generalizada, siempre habrá damnificados
que hubiesen sido elecciones igualmente bien recibidas), la mayor alegría de
este lector (centrémonos en lo que toca), más allá de descubrir nuevos autores
a los que seguir (principal motivo por el que, desde el origen, no se puede ser
totalmente justo: ¿De cuántos de los posibles premiados no conocemos ni su nombre?),
es que un galardón como el Cervantes vaya a las manos de alguien a quien se
respeta y admira desde hace tiempo, alguien que sigue en activo, sin dormirse
en los laureles, que no suele decepcionar (en el caso que nos ocupa, aunque
haya títulos que se prefieran sobre otros, aún no ha llegado el amargo
desencuentro que sí se ha experimentado con otros a los que no por eso se deja
de adorar y apreciar en conjunto), que se toma un honor de este tipo como
acicate, como estímulo al que responder, como meta o cima alcanzada que no
supone un cierre ni un freno, incluso me atrevería a decir que hay quien lo recibe
como llamada de atención, en el sentido de seguir demostrando y ampliando sus
merecimientos (piénsese, por ejemplo, en El
amor en los tiempos del cólera, la primera novela que publicó García
Márquez tras conseguir el Nobel), si bien es cierto que Sergio Ramírez no ha
tenido tiempo material de presentar un nuevo trabajo (no sólo por atender a la
prensa y a otros celebrantes, tal y como se quejaba con tono burlesco y
agradecido por el interés, sino porque aún no se cumple el mes desde que se dio
a conocer el acta del jurado), el anuncio de que era el Premio Cervantes 2017
llegó cuando Ya nadie llora por mí,
novela editada por Alfaguara el pasado octubre, aún tenía plaza en las mesas y
estanterías de novedades y cuando un servidor la había dejado en la mesilla
pocos días antes con la intención de hincarle el diente a la mayor brevedad,
espera que aún fue menor de lo pretendido ante motivo tan regocijante como el
reseñado. Y, de nuevo, da igual que se trate de cuentos como los recogidos en Catalina y Catalina, de sus artículos en
prensa, de sus emocionadas y emocionantes (y dolientes y dolorosas) memorias
revolucionarias Adiós, muchachos, de
las tres voces femeninas que componen una novela tan deslumbrante como La fugitiva, de la apabullante
recreación de una época (o dos) de su país en torno a la figura de Rubén Darío
y uno de sus versos más populares, es decir, aquella Margarita, está linda la mar que sirvió para que un servidor se
lanzase a leerle y no parar, da igual que ahora regrese al género negro, Sergio
Ramírez, como ya se dijo, no decepciona, siempre sorprende, cautiva y hace
disfrutar, incluso aunque (y es un borrón, lo asumo) no se haya leído El cielo llora por mí, novela en la que
presentó al inspector Dolores Morales y que cuyo contenido no es preciso
conocer para dar buena cuenta de Ya nadie
llora por mí, entre otras razones porque el autor nos pone al día en un
momento, recupera los datos imprescindibles en la supuesta página que Wikipedia
dedica a su protagonista y que abre esta trepidante, descacharrante y
absorbente narración a la que Ramírez imprime una velocidad de vértigo que
arrastra al lector sin concederle tregua (y ni falta que hace), manejando el diálogo
con una precisión y un ritmo inigualables, sin pasarse de frenada a pesar del
disloque y desenfreno de la última parte de la novela.
Ya
nadie llora por mí comienza de un modo ciertamente ortodoxo (es fácil
escuchar los ecos de Chandler, percibir su influencia) pero muy pronto toma su camino,
ese que es tan propio del modo en que el género se ha asentado, enriquecido y
evolucionado en la América con la que compartimos (o deberíamos) idioma, ese
que incide y ahonda en los aspectos sociales, que los coloca en primer plano,
que los utiliza como elementos fundamentales (y si se quiere fundacionales) de
sus tramas, una prospección en la sordidez cotidiana en que se anegan tantos
países (y que se acepta como tal, se da por hecha y sabida, se malvive/sobrevive
a pesar de ella, incluso se necesita y propicia a pesar de estar en el escalón
más ínfimo y hundido), un retrato sin paliativos de cómo la corrupción campa a
sus anchas en las altas esferas contaminándolo todo, una crítica a ratos mordaz
y otros acerva, siempre implacable, un policial que nunca pierde de vista que
lo es aunque se expande, bifurca, bebe de otros géneros, se apuntala y refuerza
con un sentido del humor que, según los casos, puede ser vitriólico, paródico, sarcástico,
burlón, seco, desopilante o una mezcla de ingredientes, todo depende de que la
firma la ponga Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Ricardo Piglia o Sergio
Ramírez, quien opta por un tono muy desenfadado, por un esperpento muy realista
(por eso funciona, por eso tiene verdadero aroma valleinclanesco, por eso
provoca carcajadas y a veces nos deja sólo con el rictus, queriendo reírnos
pero no resultándonos cómodo ni pertinente), quien va exacerbando sin pausa en
progresión geométrica muy bien controlada los aspectos más grotescos pero sin
dejar que la vorágine le engulla, pisando el acelerador sin miedo pero
levantando el pie lo justo para que el disparate no disparate y se convierta en
otra cosa que maldita la gracia que tendría. Hay infinidad de frases
aparentemente inocentes o simplemente graciosas, ocurrencias simpáticas que
tienen trasfondo, doble significado, dardos que Ramírez lanza con certera puntería,
insinuaciones e indirectas que cogen la directa pero que no interfieren en la
peripecia meramente criminal si algún lector sólo quiere leer en ese código,
aunque llegado cierto punto se imponen, como no puede ser de otra manera, unos
personajes que, literalmente, se salen de la novela, cobran vida ante nuestros
ojos porque están dibujados (tal vez sería más preciso decir fotografiados) con
mano firme, caracterizados por su modo de hablar, retratados con retranca e
infinito cariño, destilando humanidad incluso (o más que ninguno) esa presencia
fantasmagórica pero tan real que es Lord Dixon, toda una revelación, un
ectoplasma con personalidad que habla con todos y con ninguno, una permanente
apostilla que no deja de divertir y sorprender, lo que podría ser un chiste
redundante se transforma en un a modo de estribillo, en el leitmotiv que une y
reúne, todo un ejemplo de cómo en Sergio Ramírez nada es casual ni se ha dejado al azar y cada pieza
tiene su porqué y su sentido en el puzle que queda perfectamente ensamblado al
terminar la lectura, aunque el goce sentido no merma, todo lo contrario, crece
con el recuerdo y con las ganas de seguir leyendo a un autor que, a buen
seguro, aún tiene mucho que contar (y escribir), si será novela negra o no lo
sabremos cuando llegue el momento.