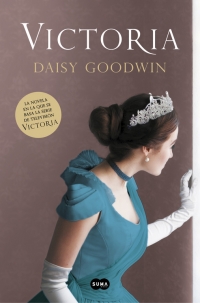No me importa volver a repetirme, y menos cuando estamos inmersos en el
ritual de estrenar un año, hacer balance, plantearse propósitos, todas esas
ceremonias más o menos impuestas que incluso tornan en obligatorias, pero que
en realidad uno hace casi a y en cada momento, creo que así lo dejan claro
tantos escritos en los que se alude/recrea/agradece/pasa revista a hechos
pasados, a eso que, si nos ponemos grandilocuentes, llamamos historia personal,
mi concreto deambular por la vida; la melancolía, la añoranza, la tristeza ante
lo perdido, la pena por lo irrecuperable, la impotencia por no saber encarar
sin dolor ni arrebatos de rabia y pánico lo que sucede ahora mismo, las
lágrimas (externas e internas -las que más aguijonean el alma, las que tan
complicado resulta enjugar-) se han convertido en estas últimas jornadas en mi
estado casi natural y aunque salgo a tomar aire, despejar la mente, aliviar el
corazón, el peso de la pena negra se me hace patente (y, permítaseme la
facilona redundancia, muy pesado) un rato sí y el siguiente aún más, razón por
lo que estoy mucho más predispuesto a buscar refugio en aquellos momentos en
que (efímeramente, así es siempre) me sentí feliz, protegido, cómodo,
pletórico, lejos de las borrascas anímicas, sin ser plenamente consciente de
los verdaderos problemas y angustias, los de la gente mayor como cantaba
Roberto Carlos, por más que percibiese muchos de sus efectos, especialmente
entre los componentes de aquella que me importaban (a los demás, me hubiese
gustado tenerlos muy lejos e, incluso, no haberlos conocido jamás). Y mientras
preparo con el mimo, las esperanzas, las emociones y el amor de cada año (puede
que algo más a flor de piel que de habitual, debido al estado de hipersensibilidad
que, para lo bueno y para lo malo, me tiene tan al límite desde hace unos
meses) los regalos para la noche de Reyes, envolviendo libros (y otras cosas,
pero son esos objetos los que, una vez más, me invitan a soñar, no pierden su
poder sino que lo acrecientan día a día, hora a hora, minuto a minuto), revivo
y avivo los temblores infantiles, los anhelos, los latidos acelerados cuando un
título deseado se hacía realidad al desenvolver un paquete, cuando por fin
tenía en mis manos (y en mi biblioteca) ese volumen que, en muchas ocasiones,
había conocido gracias a la televisión.
Ya les dije que iba a repetirme, bien saben de mi tendencia a la
redundancia, pero gracias a la denostada como “caja tonta”, los chavales de mi
generación (las gentes de otras) supimos quiénes eran, por ejemplo, Johanna
Spyri -aunque escribiésemos su nombre de otro modo-, Julio Verne, Louisa May
Alcott o Mark Twain, accedimos con facilidad a Cervantes, a Dumas, a Salgari,
conocimos, aunque no fuésemos conscientes del todo pero ahí quedaba plantada la
semilla, la obra (y a veces la vida) de Teresa de Jesús, Galdós, Delibes,
Blasco Ibáñez, no digamos el conocimiento teatral adquirido gracias a los
programas dramáticos encabezados por Estudio
1, cómo olvidar que la poesía era un juego, un goce, pura alegría gracias a
Gloria Fuertes o que la gran María Fernanda D´Ocón transmitía entusiasmo por
los libros transformada en Leocricia, la bibliotecaria (o como tal me gusta recordarla
aunque su función específica fuese otra) de aquella alocada mansión que
habitaba la familia Plaff. Y no citaré más que de pasada (porque regresaré
pronto a ese asunto en concreto) aquellas series que, con enorme naturalidad,
nos convirtieron a tantos en lectores de novelones de muchas páginas (sí, los
igualmente vilipendiados best sellers, con la de gente que han ganado para la
causa), cuantas más tuviesen más nos relamíamos y abordábamos sin titubeos
volúmenes cercanos o que superaban las mil e incluso editados en dos tomos para
mayor comodidad, podría dejarme llevar y citar varios (o muchos) ejemplos pero,
como digo, tiempo habrá para ello dentro de poco (estuvimos viendo
recientemente Poldark, la versión de
los años 70, y quiero compartir la experiencia con ustedes). Ahora, entrando
por fin en materia, en el meollo del presente escrito, es el momento de aclarar
por qué he puesto en pie esta mezcolanza literario-televisiva: tras haber disfrutado
recientemente la segunda temporada de Victoria,
la serie de la ITV (algo de lo que di cuenta en Celuloide y Candilejas, esa
página hermana creada por Pablo en la que escribimos los dos: http://pablovilaboy.wixsite.com/celuloideycandilejas/single-post/2017/11/27/VICTORIA-Larga-vida-y-en-serie-a-la-reina),
esperando que el capítulo especial de Navidad estrenado precisamente el pasado
25 de diciembre pueda ser devorado muy pronto, descubrí con alborozo que Daisy
Goodwin, la creadora y guionista de catorce de los diecisiete capítulos
emitidos hasta ahora, fue escribiendo una novela al mismo tiempo que trabajaba
en la serie, novela homónima, y que Victoria
era una novedad editorial en España al ser publicada por Suma de Letras con
traducción de María del Mar López Gil.
Más de uno empezará a rascarse con furor, atacado por la urticaria
intelectualoide, tal vez la misma ya experimentada cuando se estrenó la serie,
acusándola (sin verla) de trivializar, sublimar, inventar, vulnerar la Historia
para construir un cuento de hadas, pensará que la novela es más de lo mismo y,
para colmo, una mera y burda traslación de lo escrito para ser filmado, un relato
mal armado y peor construido (o ni eso), negando como es habitual la diversión como
el mejor acicate para despertar la curiosidad y las ganas por aprender,
censurando y reprobando sin saber de lo que hablan (incluso alardeando de no
haber visto ni un minuto de emisión o, en este caso, haber leído alguna línea
-o tal vez sí, al azar, con displicencia, apatía y cinismo, sin más intención
que reforzar su prejuicio-). Bien, pues ni aquello ni esto es Victoria, según a qué nos refiramos,
centrándonos en la novela hay que decir que Daisy Goodwin no es una novata en
esas lides (aunque eso daría lo mismo) y que ha abordado el material que
transformaba en guiones como si lo hiciese por primera vez, es decir, ha
escrito una novela que se defiende por sí misma, firmemente armada, sin
pretensiones ni digresiones rimbombantes, centrándose en el personaje central,
sin duda respetándolo y admirándolo (pero no lo oculta, no emplea ardides ni
trampas, no engatusa) aunque procurando hacer un retrato lo más completo (y
complejo) posible, sin maniqueísmos risibles, consiguiendo un tono (y un
estilo) fresco, como si la historia la contase una mujer de apenas dieciocho
años que ha de ceñirse una corona para la que nadie la considera preparada y a
la que no se conceden oportunidades de demostrar su valía, a la que se quiere
sustituir (hay quien llega a alegar que por ingobernable, sin saberlo ni
pretenderlo todo un elogio) porque no acepta imposiciones ni gobiernos ajenos,
alguien que irá aprendiendo de sus necesarios errores, de su inexperiencia, que
irá refrenando su terquedad, que se verá obligada a acallar afectos, que dejará
de ser persona para ser soberana, y lo dice alguien que no es monárquico, pero
siempre que se abordan estos asuntos es inevitable reconocer -y ahí están como
prueba los documentos oficiales, los sancionados por historiadores, los que son
base del trabajo de Goodwin- el modo en que Victoria se ganó su puesto y cómo
siguió haciéndolo después (al igual que sucederá y sucede con sus
descendientes), aceptación del fracaso y de la reprobación del pueblo cuando
corresponde:
“Una reina no podía esconderse de sus súbditos. Y hoy sería la prueba
de fuego. La muchedumbre se había congregado, no para rendir homenaje a su
reina, sino para condenarla, ya la certidumbre de que se lo merecía hacía que
le resultase mucho más duro de sobrellevar.
>>(…)Manteniendo el semblante tan impertérrito como le fue
posible, Victoria condujo a Monarch hasta el lugar donde recibiría el saludo de
las tropas. Anhelaba levantar la vista hacia Melbourne, en la tribuna detrás de
ella, pero sabía que no podía permitirse ese lujo. El abucheo del gentío se
hizo patente; oyó a alguien gritar al fondo de la multitud: “¿Qué ha pasado con
Flora Hastings?”. A continuación otra voz tomó la palabra y seguidamente otra
hasta que a Victoria le dio la sensación de que la cabeza le iba a estallar. Pero
no les daría la satisfacción de mostrar cómo se sentía. Se mordió el interior
de los carrillos para reprimir el llanto y mantuvo una sonrisa inmutable en el
rostro. Sólo le tembló el labio cuando una mujer exclamó: “¡Señora Melbourne!”.
>>(…) Cuando el himno finalizó, decidió que en adelante haría todo
lo que estuviera en su poder por darle a su pueblo motivos para cantar alto y
con sentimiento. Le vino a la cabeza la admonición que le había musitado lady Flora:
“Para ser reina, habéis de ser algo más que una cría con corona”.
>>Al término del himno se hizo el silencio. Por lo general, cuando
tocaba a su fin había vítores y aplausos, pero ese día lo único que llenó el vacío
fue el rítmico paso marcial de los soldados. Victoria mantuvo la mirada al
frente, con la mano en la sien.
>>Entonces se oyó un grito al fondo de la muchedumbre. Era una voz
infantil, tenue y clara.
>>-¡Dios salve a la reina Victoria!”
Es fácil establecer un paralelismo (y fue algo que vimos casi retransmitido,
ahí nadie puede hablar de fabulación, de leyenda, de literatura) entre lo
vivido con Isabel II frente a los (innumerables) ramos de flores, globos,
fotografías, muestras de cariño, recordatorios de la que fue Diana de Gales en
las verjas de Buckingham, el pueblo rindiendo duelo y tributo de manera espontánea,
la soberana rindiéndose a la evidencia de haber actuado (o no actuado) de
manera errónea, aceptando el escrutinio y el enconamiento de las calles, de repente
le ofrecen unas flores pero no son para unirlas al homenaje sino para la propia
reina. Tal vez mantienen tan vivo el sentimiento monárquico precisamente porque
no son complacientes ni cortesanos (en el peor sentido posible) con quien ocupa
el trono y su familia, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, el que será esposo de
Victoria, quiere conocer Westminster Hall porque allí tuvo lugar “la victoria
del pueblo”, refiriéndose así a cuando Carlos I fue juzgado y condenado a
muerte, afirmando que “un monarca responsable no tiene nada que temer” pero “debe
tener presente que reina en representación del pueblo”. Asimismo, aunque no
llega a verbalizarlo, Melbourne piensa que si Victoria conociese la historia
del Hall tal vez actuaría de otra manera porque el país puede sobrevivir sin
monarca, algo que ya ha quedado demostrado, también se recoge cómo la prensa sensacionalista
especulaba sobre el dominio del inglés que tenía Victoria al haber recibido una
educación alemana o en los clubes de Pall Mall se dudaba de su intelecto, se la
llamaba “enana”, hay poco color rosa por más que Goodwin no resulte (no tiene
por qué) cruel ni despiadada, tampoco tiene recato en mostrar a su protagonista
como caprichosa, antojadiza, excesivamente dependiente de algunas personas (y
es algo que seguirá repitiendo de una forma u otra, así nos lo han contado
algunas películas, en concreto dos interpretadas por la gran Judi Dench).
Quien conozca la serie se llevará varias sorpresas porque algunos
personajes que tienen mucha importancia en pantalla aquí apenas son nombrados,
otros hacen dos o tres apariciones muy breves, Alberto sobrevuela muy pronto
por la narración pero no es hasta el tramo final cuando irrumpe e interviene,
se anticipan algunos acontecimientos o detalles importantes que en televisión
no se desvelan hasta la segunda temporada (porque la novela cuenta sólo parte
de lo visto en la primera), como se ha dicho es un trabajo independiente con su
propia entidad y su propia voz, por más que los espectadores de Victoria capten ciertas sutilezas y
algún que otro guiño y, sobre todo, sean los mejores jueces de la Daisy Goodwin
novelista, que no ha tomado el camino fácil, que no se copia a sí misma, que
aporta novedad y profundiza en la psicología de la mujer bajo la corona, algo
que seguirá haciendo en televisión (la tercera temporada llegará en el último trimestre
de 2018) y parece que también en lo literario, puesto que no hace ni dos meses
se publicó Victoria & Albert: A Royal
Love Affair, firmado junto a Sara Sheridan. Seguiremos leyendo y viendo
televisión, refugiándonos de las inclemencias externas.