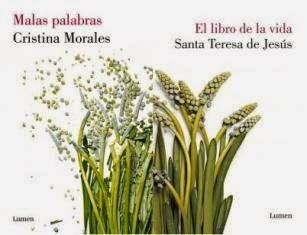No me gustan esas celebraciones que
conmemoran el día de esto o de aquello, y es cierto que los hay necesarios para
que, al menos, se preste atención en un momento concreto a determinados
problemas, a lacras que debemos extirpar, a actividades que deberíamos
frecuentar; pero, por un lado, hay quien se posiciona sólo como parte del
ritual, incluso del espectáculo, de la repercusión mediática, para no quedar mal,
una vez al año hay que forzar el gesto, obligarse a hacer y/o decir algo que en
realidad el resto sabemos no se siente más que de boquilla (cuando no somos
nosotros mismos los que actuamos con ese cinismo palmario), seguir los dictados
de los centros comerciales, imbuirnos de creaciones absurdas a las que se
intenta convertir en tradiciones (y que no pierden su carácter absurdo por
mucho que el tiempo las consolide), por otro, son jornadas con las que se
intenta limpiar un poco la conciencia para, durante el resto del año, no
preocuparse lo más mínimo sobre una enfermedad, una injusticia, una desigualdad
o una persona. Sin embargo, me ha parecido estupenda la iniciativa de recordar
que en 2015 se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, por lo
que tiene de reivindicación de una figura que no siempre se ha explicado con la
precisión debida, a la que se ha manipulado y utilizado a conveniencia del que
dictaba las lecciones, a la que se ha reducido a un puñado de versos que
convenía a los mandamases del momento para glorificar el espíritu místico que
debía regir nuestras vidas (la mística, en general, no era explicada más que en
su sentido religioso, adoctrinando, obviando y minimizando su enorme valor literario),
una persona y personaje que empezamos a conocer y apreciar mejor gracias a la
maravillosa serie de TVE dirigida por Josefina Molina, con esos esplendorosos
guiones de la añorada Carmen Martín Gaite, con el cuidado, el respeto y la
veracidad con que se acometió la tarea de trasladar la vida de esa monja, de
esa mujer (magníficamente tratados los dos aspectos) que removió, conmovió e
incluso dinamitó tantos tópicos, tantas mentes estrechas, tantos ortodoxos de
aquello que sancionan como tal, tantos sepulcros blanqueados, tantos
inquisidores de y en lo cotidiano (los herederos de aquellos que en su día la
vigilaban, amonestaban, repudiaban, acusaban, amenazaban, sojuzgaban,
consideraban herética eran los que parecían a punto de levitar –realidad mucho
más profunda que la mera anécdota en que la transformaban a fuerza de
recordarla y describirla, convirtiéndola en epicentro de su disertación, aspecto
que dota a su obra de un músculo y una potencia que arrebatan a cualquier
lector sin necesidad de hacer profesión de fe ni de creer una cosa o la
contraria-, esos maestrillos que se limitaban a leer el libro de texto eran los
que más movían los brazos para glorificar a la que no lo necesitaba porque la
llevaba impresa, otorgada, regalada). Pero tiempo habrá para centrarnos no
dentro de mucho en esa joya audiovisual que, como tantas de aquella época,
debería ser de visión obligatoria porque ayuda, estimula, explica, abre las
ganas de leer, de conocer, es el mejor prólogo, el aperitivo más sabroso, un
punto de partida imprescindible que allana el camino (¿Cómo se pone a unos
chavales de diez u once años a leer poesía y/o prosa del XVI sin anestesia ni
preparación? ¡Así se consigue que cada vez se lea menos, incluso lo que ni se
ha intentado! Pero, por mucho que haya por ahí alguna escritora que perteneciendo
a esta generación la menosprecie diciendo que nos quedamos en Willy Fog sin
leer a Julio Verne, resulta que con nueve años nos entusiasmaban las aventuras
de un tal Quijote y su escudero Sancho, que aunque habíamos visto adaptaciones
cinematográficas previas quisimos ser mosqueteros (o mosqueperros) con sólo
doce años –y nos lanzamos a por las voluminosas novelas de Dumas- o que muy
pronto nos enteramos de que Marco, Heidi y Tom Sawyer estaban inspirados en
narraciones, en libros, en historias publicadas); por ahora, quedémonos en lo
estrictamente literario.
La editorial Lumen ha tenido la feliz idea
de reeditar Libro de la vida, una de
las obras cumbre de Santa Teresa, un texto que le ocasionó muchos problemas
pero que consideró perentorio sacar adelante, una creación que, como
prácticamente toda su obra, escribió dejándose llevar por la pasión, por la
inspiración divina (nunca, por otro lado, tan vívida y tan tangible, tan humana
y si se quiere mundana), un documento en el que se volcó con su desbordante
humildad, casi como si fuese una penitencia (no en vano lo inició por encargo
de su confesor), en el que habló con enorme naturalidad y sencillez de aspectos
que se suponían vedados a las mujeres, transformando sin ser consciente del
todo de ello el sentir religioso, el modo de acercarse y experimentar a Dios,
cometiendo el sacrilegio de ser honesta, la apostasía de querer cambiar lo que
le resultaba erróneo y poco o nada católico (en el sentido de universal), el
cisma de querer desarrollar su propia espiritualidad no la que se imponía y
ocultaba, la que se recubría de oscurantismo y se hacía inaccesible para el
pueblo llano (la propia Santa de Ávila no sabía latín y, por ello, no pudo
tener acceso a muchos libros doctrinales); pero, como se ha indicado antes, ya
nos detendremos en este volumen (anotado y explicado por Elisenda Lobato con
minuciosidad y pedagogía, con admiración y gran capacidad de análisis, como
lectora entusiasta antes que como investigadora cuidadosa y documentada),
podremos trazar paralelismos con la manera en que Víctor García de la Concha, Carmen
Martín Gaite y Josefina Molina lo vertieron en imágenes, porque ahora es el
momento de centrarnos en un título que Lumen ha publicado en paralelo (de
hecho, sus portadas se continúan, se complementan, se lanzan guiños), una
novela que recoge la voz de la Santa y la actualiza sin retorcerla ni
adulterarla, hablando desde el presente pero respetando su tono, su cadencia,
su realidad, dejando patente que el verbo de la Santa precisa de pocas
explicaciones, que conserva e incluso ha aumentado su pertinencia, su frescura,
su integridad, su fuerza, su arrojo, su entrega, lo que Cristina Morales ha
conseguido en Malas palabras es que
lleguemos a creer que, tal y como plantea, estamos ante páginas que la propia
Santa Teresa dejó fuera del Libro de la
vida, sabiendo que aún sería más polémica, más perseguida, más
vilipendiada, más castigada de lo que ya era.
“(…) Dios y yo estamos de acuerdo: que debo escribir lo que el dominico
espera de mí porque otra cosa no admitiría y porque le debo obediencia. Que he
de escribirlo porque quiero que los buenos letrados se me arrimen, que eso me
hará mejor escritora y por tanto mejor servidora de Dios, y porque no quiero
que la Inquisición me procese, aunque ahí me engaño. La Inquisición, si quiere,
me procesará por el hecho de ser una mujer y escribir sobre Dios, y ni eso: por
ser una mujer y escribir, por ser una mujer y leer. Por ser una mujer y hablar”.
Si antes, durante o después de la lectura de la sugerente novela de Cristina
Morales nos adentramos en el texto de Santa Teresa será difícil en ocasiones
distinguir quién ha escrito una cosa u otra, sólo podremos diferenciarlo porque
la edición de Libro de la vida, con
magnífico criterio, ha mantenido la construcción teresiana original, la que la
convierte en esplendorosa escritora, un modo de decir muy de la época, aunque
la joven autora granadina ha sabido imbuirse del mismo, haciéndonos olvidar que
estamos ante algo escrito en el siglo XXI, logrando con facilidad (expositiva,
imagino que la tarea ha sido ardua pero uno de los mayores elogios que se me
ocurren es que toda esa carpintería no se percibe, el escrito se presenta ante
los ojos del lector con limpieza y despojamiento, fluye con precisión y
sencillez), logrando, como decía, que resulte verosímil que estamos ante unas
hojas sueltas que la religiosa abulense comprendió iban a ser aún más problemáticas
que el resto de sus compañeras y que no convenía cayesen ante los ojos
indebidos, esos que sólo esperaban la más mínima provocación (lo que ellos
consideraban tal) para denunciarla y conducirla ante el Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición, el mismo que juzgaría y condenaría a Fray Luis de
León (primer editor del Libro de la vida en
1565) y a San Juan de la Cruz (cofundador de los Carmelitas Descalzos junto a
Santa Teresa). Y, haciendo una relectura muy idónea e inteligente, muy medida y
nada forzada (Carmen Martín Gaite, por ejemplo, no quería que la de Ávila fuese
considerada feminista porque en aquella época ni se sabía lo que era eso ni era
factible que pudiese desarrollar ese sentir, mientras que Josefina Molina no
dudaba en considerarla como tal a partir de sus escritos y hechos), Cristina
Morales juega a imaginar cómo Teresa, la mujer, la escritora, la imbuida de
amor divino que da primacía a la experiencia sensorial que, a fuerza de devenir
en lo inefable, se transforma en palabras, por lo tanto en algo comprensible y
tangible, en algo experimentado, la que habla en primera persona y siempre de su
relación con Cristo porque es el Dios hecho carne, cómo, a pesar de su halo de
santidad ya en vida, es una persona plenamente terrenal que, aun sintiendo que
otras manos le conducen la pluma, se toma muy en serio su tarea y por eso no
quiere renunciar a lo escrito: “Yo no tiro nada al fuego salvo que me lo manden.
Esta cuenta de mi conciencia tan particular no arderá, padre, pero tampoco vos
la leeréis, ni vos ni nadie, ni el maestro Juan de Ávila. Más ¿vale algo lo que
a nadie se da a leer? A mí me parece que no, y esa es mi miseria: que no puedo
hacerme ver al mundo ni puedo haceros ver el mundo a vos como mi entender
querría, que lo escriba, si quiero que se lea, debe estar al gusto del lector y
no de su autora. Si he de escribir para edificar, ¿cómo voy a levantar ningún
edificio sobre el suelo del lector sin antes echar abajo el edificio que ya
está ruinoso? Escribir para dar gusto, ¿no es echar más escombros sobre las
ruinas, o es quizá limpiarlas y recolocarlas, haciendo como que se construye,
cuando en realidad no hay edificio sino una ordenada montaña de basura? ¿Eso me
queréis, padre, animándome a escribir: basurera?”.
Cristina Morales se toma ciertas libertades muy cimentadas y extraídas
de las propias palabras de Teresa de Ávila, de documentos reconocidos, de
biografías bien documentadas, construyendo su personaje, insuflándole nueva
vida, añadiendo las palabras justas y, así, no duda en cuestionar al padre, en añorar
y bendecir a la madre perdida muy pronto y de cuyos padecimientos y muerte por
un mal parto culpa al progenitor (en realidad, no fabula tanto), en revolverse
contra una fama sobrevenida que no desea, no anhela, no la colma (que sólo
utilizará si conviene a sus propósitos religiosos, a su vocación de fundadora
en el sentido de poder transmitir lo que recibe de su Amado): ““Qué queréis,
(…) ¿que me ufane de ser famosa?, ¿de ser la monja que todos quieren conocer
porque está poniendo Ávila patas arriba?, ¿porque las señoras linajudas la
convocan?, ¿porque habla con Dios?, ¿porque levita? Maldita la fama, padre, y
maldita la hora en que vuestra paternidad vio en mí una atracción de la
eclesiástica feria, como si esta que en vos ha confiado fuese una iluminada
más, una analfabeta cualquiera, una moza vieja adinerada que se entretiene con
cosas del alma y que entretiene a los doctos de la Iglesia como una meretriz espiritual.
(…) ¿Esa es la fama a la que vuestra paternidad quiere contribuir? ¿Sabéis para
lo que me sirve? Para que caiga sobre mí la cruz más pesada de todas las que el
Señor me ha mandado, para que se me corone con las espinas más afiladas de la
zarza: para que en el monasterio de la Encarnación me hayan propuesto como
candidata a priora en las próximas elecciones”. Y es que sabe que, en realidad,
esa dignidad esconde el deseo de tenerla controlada, a buen recaudo, llamada a
capítulo para exigirle ortodoxia, cuando ella sólo aspira a “construir un
monasterio sin permiso e irme a una celda sin colchones y con goteras, es
vencer. Tomar las decisiones entre cinco y no entre doscientas monjas, será
vencer. En San José no habrá repique de campana llamando a capítulo para votar
un endeudamiento, porque nunca nos endeudaremos; ni para votar quién será
ropera, porque cada una se coserá su hábito; ni para votar los turnos de limpieza,
pues en la tabla del barrer la priora será la primera. Juana Suárez le quitaría
horas a la oración para dárselas al capítulo. Las descalzas, en cambio, le
quitaremos horas a la agreste retórica del capítulo para dárselas a la diáfana
verdad de la oración. Las descalzas nos reuniremos en capítulos, sí, pero no
llamadas por priora o campana, por provincial u obispo, sino por el deseo de
encontrarnos y compartir con las demás nuestras dichas y desdichas y nuestro
amor a Dios. El capítulo de hermanas se reunirá pero no para decidir cuánta
harina poner en cada bollo, cuándo hacer una procesión o cómo valorar la
gravedad de las faltas. En el libro de elecciones del convento de San José de
Ávila podrá leerse que tal día a tal hora, siendo priora Fulana y supriora
Mengana, el capítulo de hermanas decidió que al día siguiente haría sol y buen
tiempo”. Ese es el que ahora disfrutamos al poder leer a Santa Teresa sin
mordazas ni estereotipos, sin relecturas o subrayados, dejándola vivir en ella
misma y en su deseo de estar con su Querido, comprendiéndola en su complejidad,
acompañándola hasta su castillo interior, ese que Cristina Morales ha sabido
morar para encontrar las buenas palabras que sólo pueden parecer malas por
honestas, por vivaces, por inspiradoras.