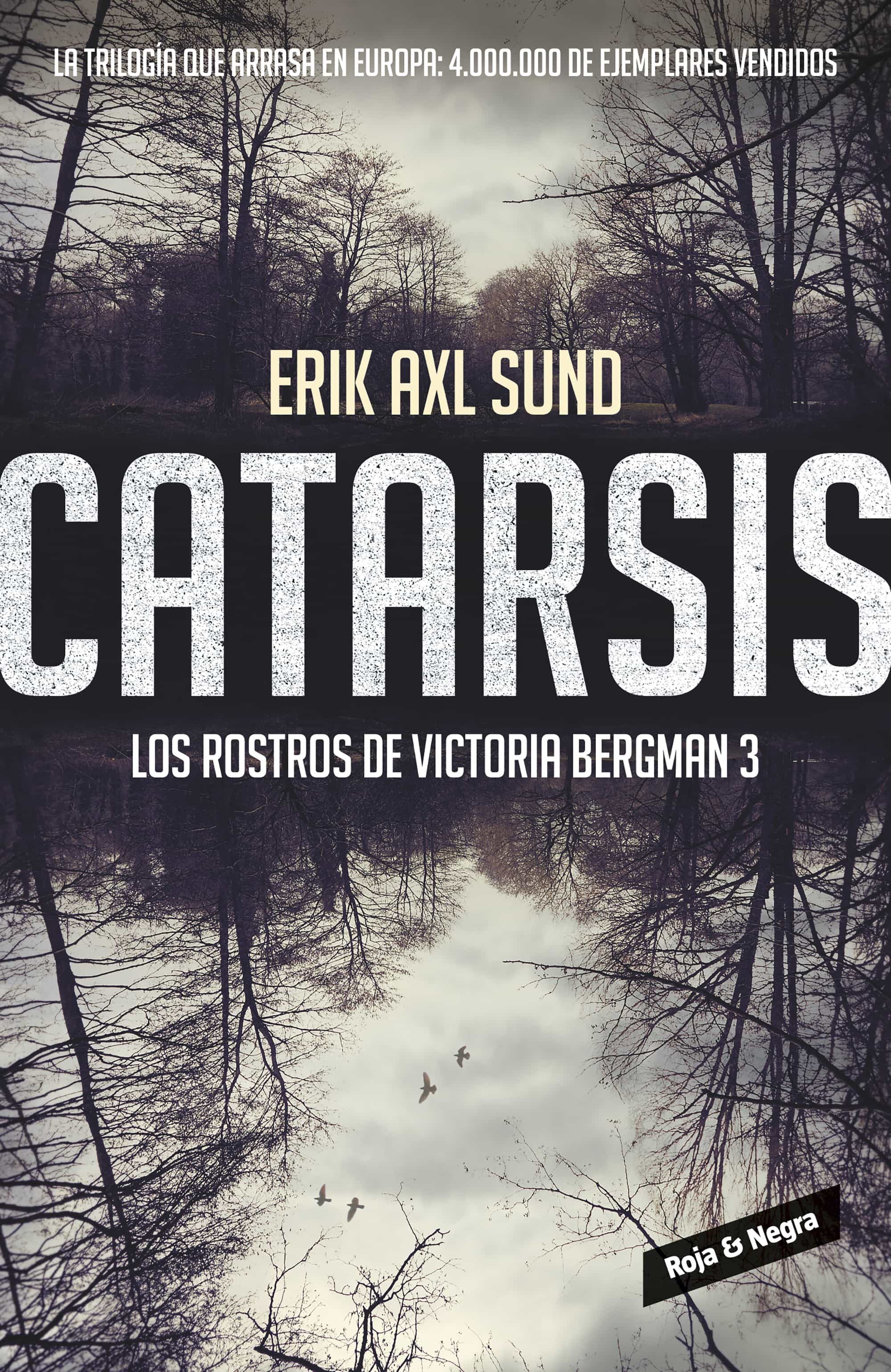Son curiosas las corrientes subterráneas que
unen lecturas que no tienen mucho que ver, aunque en realidad es inevitable que
así suceda puesto que la obra literaria adquiere su verdadera identidad al
entrar en comunicación con cada lector en particular, ese que incorpora al
texto sus emociones, sus filias, sus fobias, su experiencia, sus dudas, su
desconocimiento sobre lo propio y lo ajeno, sus miedos, lo que aprendió, lo que
olvidó, lo que da por sabido, lo que soñaba, lo que no se atrevió a soñar, lo
que oculta, en definitiva, las palabras dormidas en páginas que van acumulando
polvo sólo cobran vida cuando los ojos de un lector les insuflan aliento,
cuando las rescatan del ostracismo para traerlas otra vez al mundo, cuando se
han independizado de aquel que las reunió, cuando devuelven la voz al autor
pero interactuando directamente con ellas, transformándolas, pasándolas por su
tamiz, encontrando sensaciones que su creador no buscaba provocar (o no pensaba
que así pudiera ser), haciéndolas suyas, convirtiéndolas en parte de sí. Y en
ese sentido no me resultó extraño (tan sólo experimenté un cosquilleo muy
agradable, como si me hicieran un guiño desde la página) que, tras titular como
Coleccionarse a uno mismo al escrito
en que hablé sobre La extraña historia de
Maurice Lyon, la primera novela
de Oriol Nolis (con el que tuve la fortuna de poder charlar, siendo esa
entrevista el hilo conductor de mi reseña), llegase pocos días después a un
punto de Catarsis, el apasionante
tercer tomo de la trilogía Los rostros de
Victoria Bergman que la colección Roja y Negra de Penguin Random House ha
dado a conocer en nuestro país, en que se definía con esa misma frase a un
asesino en serie, “alguien que se colecciona a sí mismo”. No diré que lo presentí,
que lo intuía, no tiene nada que ver con una clarividencia que disto mucho de
poseer, tan sólo que, aunque desde puntos de vista divergentes y con
intenciones muy distintas, tanto Oriol como Erik Axl Sund (seudónimo que
aglutina a Jerker Eriksson y Hakan Axlander Sundqusit) hablan del mismo asunto,
la complejidad que llamamos ser humano, ese desconocido cuyo motor o motores
principales (hablemos de mente, corazón, alma, cada cual que elija el o los
términos con que se sienta más identificado), a pesar de ser los propios, nos
resultan terriblemente intrincados, apenas tenemos noción de los mismos, los
mezclamos y dudamos a qué llamamos de una manera y para qué reservamos el uso
de cada palabra, no sabemos cuál es el origen ni qué hace moverse a qué (e
incluso si hay otros factores que no tenemos en cuenta, tal vez porque no somos
capaces ni de imaginarlos), dónde está el punto de partida que nos hace actuar
de determinada manera y no de la contraria.
Aunque no es necesario para continuar con la
lectura, por aquello de no repetirme y cansar a los fieles, debo caer en el
momento sonrojante de la propia cita, puesto que hace unos meses tuve ocasión
de conversar con los autores suecos de la trilogía cuando pasaron por Madrid
para presentar el primer volumen, Persona,
y enlazar lo que aquí se cuenta con lo que ya apareció publicado en este blog (
http://www.elarpadebecquer.blogspot.com.es/2015/06/el-que-este-libre-de-terapia.html),
incidiendo en que no pasa nada (todo lo contrario: ganan tiempo) si deciden
obviar el enlace, eso sí, si quieren adentrarse en Los rostros de Victoria Bergman no sean impacientes y vayan por
orden: la citada Persona, después Trauma, finalizando con Catarsis, para dejarse arrastrar por la
vorágine de unos personajes más allá de cualquier límite que nos parezca
tolerable, para asistir al modo en que se construye e intrinca el misterio
(aunque sería más preciso decirlo en plural: no hay sólo uno y son tan o más
apasionantes los meramente policiacos como los que se albergan en el interior
de los personajes), para admirarse ante el ritmo preciso con que Erik Axl Sund
dosifica los giros, las sorpresas, las revelaciones, para comprender (en la
medida en que eso sea posible) todos y cada uno de los latidos de creaciones
tan poderosas como Jeanette Kihlberg, Sofia Zetterlund y Victoria Bergman. Y
regresando por un momento a esa vida propia que adquieren los textos cuando
establecen un cara a cara con el lector de ese momento, mientras repasaba
periódicos de días pasados para leer con tranquilidad artículos que me
parecieron interesantes y reservé para momentos así, encontré la glosa que
Carlos Boyero hizo de Catálogo irracional
de Ignacio Julià, una especie de biografía emocional del autor en torno a la
música y la figura de Lou Reed de la que Carlos rescata el siguiente párrafo,
casi al final del libro: “Su poema [de Reed] Waste es el testimonio de la dura lucha consigo mismo, autorretrato
que no puede haber sido escrito sino desde algún lugar muy hondo y crispado. El
protagonista siente aprensión al atardecer y rememora una educación echada a
perder, el talento devorado por las drogas, el temperamento de quien se sabe
mala compañía para cualquiera, la demencia fruto de una infancia extraña, la
paralizante desidia y el miedo a la propia existencia. Los versos desembocan en
un exabrupto: “Cantáis mis canciones para demostraros que no sois una basura”. Eso
no es totalmente cierto, Lou. Alguien tenía que decírtelo. Tus canciones también
invocaban esa luz que, aun por unos instantes fugaces, nos ilumina y alivia. Nadie
dijo que la vida fuese fácil, tú te empeñabas en recordarlo verso a verso, sólo
que algunos lo tienen más complicado, arduo y pesaroso que otros. Benditos sean,
pues todos somos un poco ellos”. Y el caso es que sentí que, de alguna manera,
eso que Ignacio Julià le dice a Lou Reed se puede decir sobre Catarsis (sobre la trilogía aunque, en
realidad, se trata de una única novela que se escribió para ser leída de
seguido y fue parcelada en tres tomos ante la sugerencia de un editor para
hacerla más legible -una ópera prima de mil páginas no parece la mejor idea,
aunque en este mundo apresurado en que vivimos un volumen grueso provoca
sudores y angustia, incluso entre los lectores más empedernidos y constantes-):
es una historia que habla sobre lo peor que podemos llegar a conocer y sufrir,
la manera en que unos humanos pervierten, anulan, violentan, coartan, cercenan,
aniquilan la vida de otros, cómo torturan, abusan, sojuzgan, asesinan a
semejantes, cómo integran en su cotidianidad el atropello, el crimen, el
autoritarismo más perverso recubriéndolo de una pátina de normalidad
(practicándolo en grupo, compartiendo el horror que les proporciona placer).
Poco puede decirse sobre Catarsis sin desvelar más de lo que
conviene saber si aún no se ha comenzado la trilogía (e incluso aunque eso haya
sucedido: es asombroso cómo, sin golpes de efecto pero con virajes inesperados
y giros de 180 grados, los autores son capaces de sorprender sin engañar al lector,
hurtándole algún dato que resulta mínimo o por el que nadie se pregunta hasta
que la lógica de la narración nos obliga a replantearnos lo que leímos y dimos
por bueno páginas atrás), tan sólo haremos hincapié en que se inscribe con
letras de oro en la novela negra escandinava que tantas alegrías nos viene
dando en los últimos tiempos, una literatura que nos encoge, nos hace temblar,
nos atenaza y al mismo tiempo nos hace olvidar todo lo que nos rodea, nos
instala en sus páginas, nos enfrenta con nuestros miedos más ancestrales y
cotidianos, escarba sin pudor en las catacumbas más oscuras de nuestro
interior, saca a la luz miserias que reconocemos como propias, como posibles,
como pulsiones que uno cree tener a raya pero que, en realidad, sólo están
entumecidas, anestesiadas, controladas en cierta medida. No es cuestión de
ponerse apocalíptico, Catarsis tampoco
lo pretende, pero sí pone el dedo en una llaga que sigue supurando porque no
nos hemos preocupado de restañar la herida, porque solemos quedarnos en la
superficie e ir a lo más obvio, es algo que también saca a la palestra con
acierto e inteligencia Pablo Larraín en esa estremecedora pero imprescindible
película titulada El Club: nos
horrorizan los crímenes cometidos sobre niños (no destripamos nada: el asunto se
sabe desde las primeras páginas de Persona)
y llegamos a comprender y alentar el afán de venganza de las víctimas, incluso
alardeamos de cómo lincharíamos al verdugo de estar en su lugar, tal vez
aplaudimos actos de este tipo pero, al final, regresamos al principio,
intentando mantener el equilibrio de lo correcto, de lo necesario para poder
seguir hablando de civilización, sin ser del todo conscientes de cómo nos
faltan herramientas, entendimientos, actitudes, esfuerzos para reprimir,
contener y abortar estos instintos que decimos nos son ajenos tal vez para no
sentirnos basura, como afirmaba Lou Reed, pero no verbalizarlos, no
enfrentarlos, no reconocerlos, no plantarles cara abona el terreno para que la
podredumbre eche raíces y rebrote sin medida. Los libros de Erik Axl Sund no
tienen ninguna pretensión más allá de formar parte de esa novela negra adictiva
que tiene legiones de seguidores en todo el mundo, pero el género siempre tuvo
una segunda lectura, una capa más profunda que no perturba al que sólo se toma
la lectura como un rompecabezas que resolver antes que los investigadores, y en
pleno siglo XXI tiene muy desarrollados sus rasgos documentales, el testimonio
de aquello que sucede más cerca de lo que pensamos, son textos que nos sirven
como alerta, impactan por su verosimilitud, no son tan imaginativos como nos
gustaría, nos sacan de nuestra parcela de confort porque nos enfrentan a lo más
abyecto que podamos encontrar: nosotros mismos. Pero sean bienvenidas
experiencias como ésta que, a la larga, se saldan con el triunfo del lector (y,
de paso, con el de la justicia, dando voz a las víctimas para evitar que
tropiezan en la misma roca contra la que la humanidad lleva demasiado dándose
de golpes).