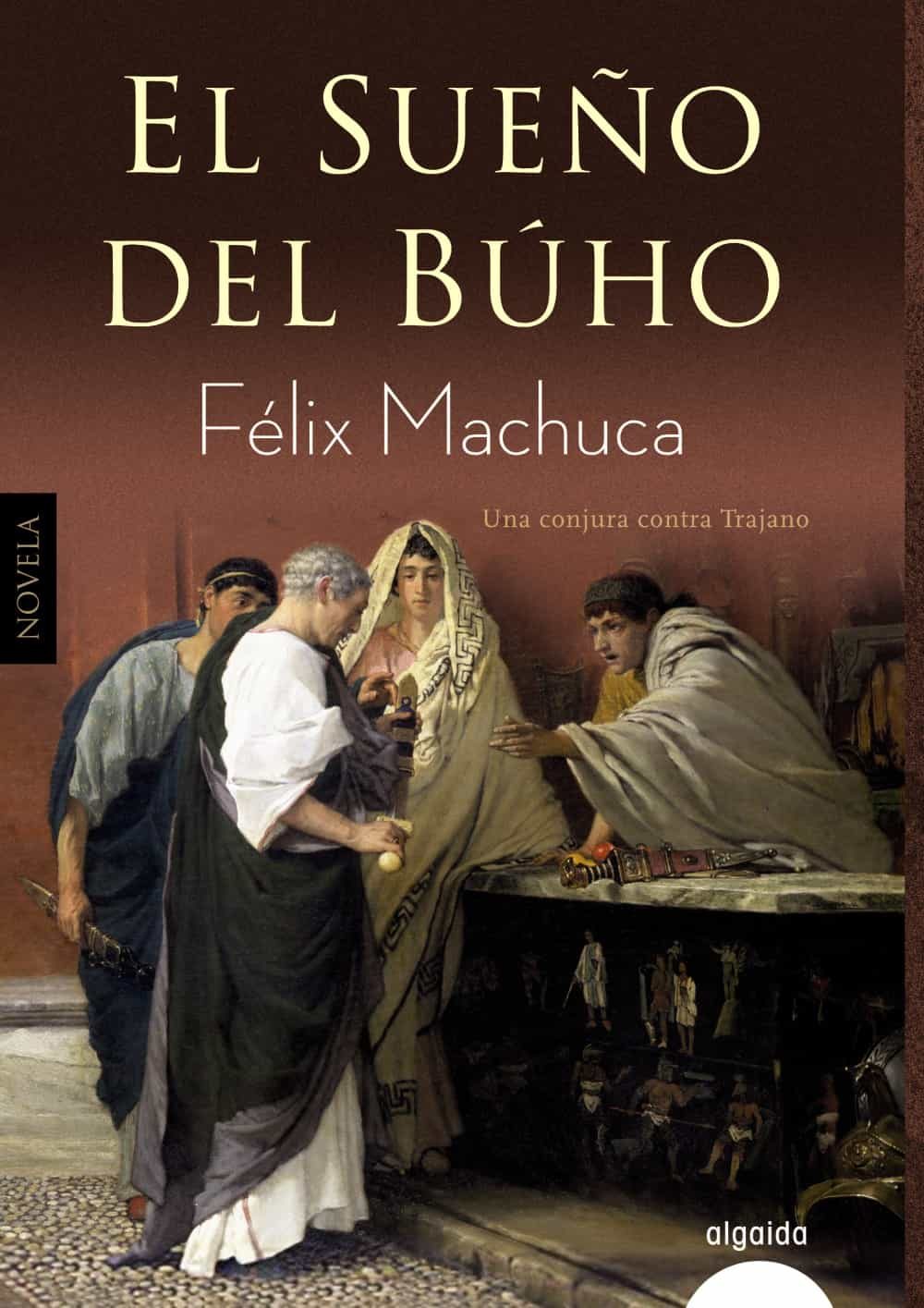“Germánico murió envenenado por el
gobernador de Siria, agente de Tiberio, y dejando dos hijos”, leía el niño de
un tirón antes de desplomarse sobre el voluminoso libro que ocupaba casi toda
su mesa de estudio, era inevitable no sentir empatía y morirse de risa
recordando tantas horas haciendo codos, quemando pestañas, haciendo trabajar
sin tregua a la memoria para que retuviese los mil y un datos que tantos
profesores (que no maestros) querían leer de tirón en el examen del día
siguiente (o cuando tocase, que algunos empezaba a prepararlos dos semanas
antes o más, procurando al menos poder leer una vez el temario completo -y
jugando a veces a la ruleta rusa, dejando fuera algo con toda temeridad al
grito de “esto no va a caer”-). Y es que, por desgracia, así nos han hecho
aborrecer tantas asignaturas, tanto conocimiento, así han cercenado posibles
vocaciones, así han marchitado la natural curiosidad de los primeros años, así
se ha desperdiciado la oportunidad de entusiasmar a los chavales en asuntos que
a algunos les parecen tan prescindibles como quién fue y qué hizo Sócrates, la
obra de Santa Teresa, el arte bizantino o el Tratado de Utrecht, ese que, si
acaso, se menciona cuando se reclama Gibraltar como territorio español, sin
tener muy claro (o ni la más remota idea) qué se dictaminaba en el mismo, así
las Humanidades han supuesto un suplicio para millares de estudiantes (también
las Ciencias, ojo, depende de cada uno, pero es histórico el menosprecio con
que muchos -alumnos y enseñantes- han tratado a estos saberes considerados como
un capricho, como innecesarios, como un lastre -y lo afirmaban sin recato,
hablaban de la vía fácil (si lo es, no entiendo por qué se quejaban tanto),
llegaban a considerar un fracasado al que elegía la rama de Letras-). Antes,
durante, después y dentro de un tiempo -me da que la cosa cambiará poco por
mucho que haya quien se esté aplicando para que la tendencia sea la opuesta (y
que siempre haya habido auténticos maestros, he tenido la fortuna de topar con
algunos y algunas -utilizo esta fórmula de la que tanto me burlo para hacer
hincapié en aquellas mujeres que alimentaron mis pasiones, me abrieron los ojos
y despejaron la mente de telarañas, clichés y prejuicios, me transformaron en
una persona crítica en el sentido, precisamente, más ecuánime del término,
invitándome al análisis, a la reflexión, al estudio, empezando por las de casa,
por las que me regalaron libros, llevaron al cine, permitían ver programas tan “peligrosos”
como Estudio 1, series tan “inadecuadas”
como Fortunata y Jacinta o Curro Jiménez, todo aquello que causaba
pavor en la madre de Joaquín-)-, decía que se pierde en la noche de los tiempos
(así lo confirman los hermanos mayores, no digamos aquellas Enciclopedias con las
que, los que tuviesen fortuna, aprendieron nuestros padres, único libro de
texto que más aleccionaba, catequizaba y alienaba que otra cosa) ese gusto de
los paradójicamente llamados enseñantes por imponer definiciones, parrafadas,
lecciones aprendidas a reglazos (o ganándose algún que otro cero previo al
aprobado) que había que cacarear sin alterar ni una sola coma, repitiendo como
papagayos, sin demostrar un aprendizaje, sin poder entusiasmarse ni deleitarse,
asumiendo una instrucción más próxima (cuando no similar) a la castrense que a
la de la mente. Y eso que nosotros (los cuarentañeros) tuvimos suerte porque
vivimos el estreno de Érase una vez… el
hombre (eran sus libros y vídeos los que se anunciaban en los 90 con aquel
niño sepultado por la letanía monocorde con que se contaba en clase la vida de
Germánico), nos fue mucho más fácil interesarnos por la Historia y divertirnos
con ella, estábamos muy acostumbrados gracias a la programación infantil de
TVE, nada hay como saber contar una historia (recuerden a Sherezade) y despertar
interés, hay tantas emociones por descubrir y compartir que resulta un crimen
de lesa majestad limitarse a soltar fechas, títulos, nombres, batallas,
tecnicismos y olvidarse de lo fundamental, es decir, el contenido.
Leer El
sueño del búho de Félix Machuca -publicado por Algaida hace unos meses- me
ha hecho revivir ese cosquilleo infantil y adolescente tan deseable e
irresistible cuando se sabe estimular, esas ganas de leer más, de indagar, de
seguir aprendiendo, me ha sumergido en un viaje a la época de Trajano, a esa Roma
que no sólo era la ciudad sino todos los territorios conquistados y que conformaban
el Imperio, todo el mundo era ciudadano aunque la novela deja muy claras las
desigualdades sociales según el origen, el oficio y, sobre todo, los contactos
de cada uno, la familia a la que se perteneciese, el favor de quien se contase,
en definitiva, siempre hay unos privilegiados que sustentan su trono en el abuso
o, por lo menos, en mantenerlo fuera del alcance de la mayoría. Como no podía ser
de otra manera, Machuca retrata con fidelidad (e infinito cariño, lo destilan
sus palabras) aquella Sevilla del 106 d.C., sabe transmitir con pasión y viveza
los olores y las voces de la calle, explica con sencillez pero con un enorme y
cuidado esqueleto histórico que aporta un verismo que en algunos momentos
sacude e impacta (especialmente en lo que a los gladiadores se refiere),
suministrando infinidad de datos apasionantes que tienen su razón de ser y
estar, no apabulla con la sin duda prolija tarea de documentación e
investigación llevada a cabo para que El
sueño del búho suponga todo un fresco en el que, más que testigo, el lector
se siente a ratos un personaje, moviéndose entre Híspalis e Ítaca (aunque es la
primera la que centra la acción) sin posibilidad de equívocos ni precisar la
constante consulta de una guía o enciclopedia (más allá de las interesantes
notas que van identificando los paisajes de la novela, permitiéndose
especulaciones y licencias muy bien cimentadas en documentos existentes), sin
que haya que ser un erudito en la materia para comprender ciertos pasajes
(como, por desgracia, sucede en tantas ocasiones en libros que hunden sus
raíces en la Historia). Félix Machuca utiliza con gran oficio, justo
comedimiento y acierto literario los resortes del folletín (algo a lo que también recurrían aquellos maestros que, en las aulas o en el ejercicio de sus actividades, sabían salpicar el relato de anécdotas, leyendas, poemas, referencias pictóricas o cinematográficas, chascarillos, detalles curiosos que se grababan en la memoria de manera natural, hacían vivir lo que narraban, te interesaban por ello), le da una nueva
capa de dignidad heredada de los mejores historiadores y/o novelistas, consigue su máximo objetivo con honestidad, mezcla aventuras,
amores, traiciones, intrigas, luchas por el poder, no pretende inventar nada
pero no se deja llevar por tentaciones absurdas que pervierten el género y,
sobre todo, desvían el foco de atención y, de nuevo, no se ocupan de lo
verdaderamente primordial, es decir, de la historia, en este caso también de la
Historia, porque el autor nos la hace cercana, demuestra su pertinencia sin
necesidad de actualizaciones ni anacronismos desorbitados que tanto engañan y
confunden, siempre deja claro que estamos ante una novela, si se quiere tomar
así ante un cuento, esa es la mejor manera de atrapar la atención del que
escucha o lee, la época de Trajano se va explicando ante nuestros ojos sin
esfuerzo, sin sufrimiento, sin que suponga una tortura, sin caer en didactismos
ni sermones, no pretende instruir (pero sí nos deleita), le interesa la vida
de aquellas personas, el que habla es un enamorado de la disciplina, crea nuevos adeptos tal y como lo hizo Érase una vez… el hombre, aunque quede
relegado a un personaje secundario en cuanto a su intervención directa en el
relato (pero su figura impregna cada página), gracias a Félix Machuca Trajano
es desde hoy mucho más que “Marco Ulpio Trajano, primer emperador romano de
origen hispánico que inició la llamada dinastía Antonina” (y no caemos vencidos
sobre el libro, queremos más).