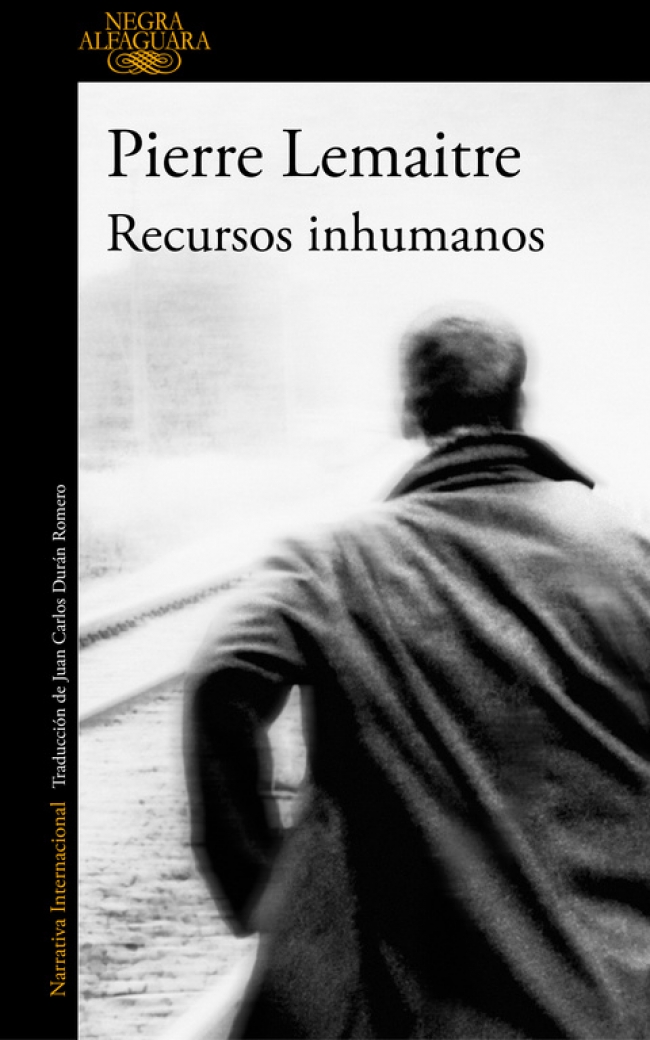Al igual que cuando uno se encuentra
enfebrecido por el enamoramiento más apasionado, cuando sufre los latigazos del
amor no correspondido o intenta sobrevivir entre los restos del naufragio de
aquel que ha terminado de la peor manera posible (incluso aunque sea una
decisión propia) y cualquier canción que escucha le parece que habla de lo que
siente, de lo que sufre, de lo que ansía, de lo que echa de menos, de su
efervescencia, de lo que le convenga en ese momento, también la lectura en que
uno anda inmerso se impone y parece tener respuesta para todo, así viene
sucediéndome últimamente con Mortal y
rosa de Francisco Umbral (los contactos de Facebook lo están comprobando),
título que leí hace muchos años y confieso que no demasiado bien, aunque en
tantos sentidos es un texto plena, total y magníficamente umbraliano, a simple
vista, en un primer encuentro y para el que tenga al autor a medias, en
proceso, en fase de descubrimiento (como me ocurría entonces), esta novela
introspectiva y doliente parece tener poco que ver con el columnista que se
convirtió en una adicción, se reconoce su prosa musical, poseedora de un ritmo
propio que invita a leer en voz alta para gozarla en plenitud, ahí está su
cadencia, ese modo personal de habitar cada palabra, ciertos recursos
estilísticos y lingüísticos, Umbral es siempre Umbral, no se oculta, todo lo
contrario (escribe sobre, desde, hacia, para sí), pero en aquel tiempo
universitario uno se quedaba más con el cronista, con el retratista de
ambientes, gentes y épocas, recuerdo que lo fui leyendo como a tirones e
incluso obligándome (lo que no sucedió con, por ejemplo, Leyenda del César Visionario o alguno de sus textos memorísticos
-por más que también lo sea Mortal y rosa,
pero de algo más recóndito que las simples vivencias, sin querer menospreciar
ni restar importancia ni altura literaria al resto ya que, como digo, fueron
lecturas impactantes y disfrutadas), aunque indudablemente me dejó huella
puesto que reapareció en mi ánimo mientras veíamos en el Teatro Español la
estupenda versión de Rabbit Hole de
David Lindsay-Abaire que David Serrano ha titulado Los universos paralelos y ha dirigido con su elegancia habitual,
pero de eso ya hablaremos en su momento (aunque, ya que estamos, no dejo pasar
la oportunidad de recomendarla encarecidamente; ignoro si quedan entradas
disponibles para sus últimas representaciones en Madrid -sólo hasta este
domingo 15-, pero la función continuará una gira apenas empezada, deseo que
haya muchas ocasiones de aplaudirla como merece). Sin embargo, a la hora de
encarar el escrito de hoy, imposible resistirse a citar al maestro Umbral quien,
si bien es cierto que hablando también sobre sexo, dice algunas cosas que
enlazan directamente con aquello a lo que uno venía dando vueltas para empezar,
por ejemplo cuando afirma que “la vida hay que pagarla. No hemos aprendido la
gratuidad de la vida” y, dejando fuera el modo en que la pone en
común/oposición con el sexo (¿Ven? Esto de colocar dos términos como para que
se elija el que al lector le parezca más idóneo -aunque ambos tienen validez y
su unión añade matices y subraya intenciones- lo tomé de sus columnas), no por
pacatería, sino por centrarnos (sobre todo, que ya ven cómo sigo dispersándome
y no concreto), poco después añade: “Pero se nace con conciencia de débito, con
sentido de culpa, con heredada sensación de deuda”.
Creo que no es la primera vez (se me antoja
difícil que no lo haya hecho porque podría decir que es una de mis muletillas)
que traigo a colación el título que Juan Goytisolo y Sami Naïr dieron a un
libro que, aunque publicado hace diecisiete años, tengo la impresión no ha
perdido, por desgracia, actualidad ni pertinencia, El peaje de la vida, un muy bien documentado informe sobre los
procesos migratorios y los (crueles, terribles, insalvables) obstáculos a que
se enfrentan aquellos que tan sólo buscan un futuro (un presente) sin
exclusión, sin pobreza, sin hambre, sin calamidades, sin abismos que les
impidan avanzar -es decir, (sobre)vivir bajo unos parámetros básicos de
dignidad-. Y, así, llegamos a la génesis de este desvarío, aunque tal vez
habría que utilizar el artículo masculino y poner la palabra en mayúscula,
puesto que hasta allí me fui, a la Biblia, mientras leía Recursos inhumanos, la novela de Pierre Lemaitre publicada en
francés en 2010 y que Alfaguara editó hace unos meses en castellano traducida
por Juan Carlos Durán Romero. ¿Qué quieren? Tras cinco años desempleado y con
tan nulas perspectivas de acceder a algún trabajo (por más precario, mal pagado
y poco ajustado a derecho que esté -y señalar esto es entrar en materia,
hablando del libro que nos ocupa-), fue muy fácil empatizar con Alain Delambre,
el protagonista, apropiarse de su angustia, su vulnerabilidad, sus inquietudes,
su amargura, también de sus ansias por hacer justicia, por reivindicarse, por
no dejarse humillar, pisotear, por no vender su alma, por no aceptar unas
reglas impuestas que se saltan y conculcan cualquier mínima ética exigible (y
esto va para empresarios, empleadores, cualquiera que tenga en sus manos la
potestad de aceptar o rechazar -o despedir- a un trabajador, también para
aquellos que deberían vigilar el cumplimiento de las leyes pero coadyuvan y
participan de que la esclavitud esté a la orden del día, esos que, con su uso
indiscriminado y a deshora, han vaciado de contenido la palabra “compañeros”
-porque sólo les (pre)ocupan sus correligionarios, los afiliados, los que se
cobijan bajo unas siglas concretas-). Otra cosa es que uno comparta el método
expeditivo que decide utilizar (si bien es cierto que la intención primigenia y
última es sólo la de conseguir un empleo, pero la desesperación le lleva a
trenzar un plan muy al límite y con muchos riesgos y darlo por bueno sin
pararse a considerar sus múltiples grietas), de alguna forma similar a cómo el
personaje de Ricardo Darín en Relatos
salvajes -las piezas terminan por encajar (véase la entrada anterior a ésta
para comprender la frase)- se convertía en un héroe al que el público aplaudía
aunque no se pensara en imitarle (¿O sí? -metámosles un poco de miedo a ver si
reaccionan y enmiendan la deriva, aunque parece que ni por esas-), pero en
muchos aspectos Delambre se transforma en el justiciero que, no nos engañemos
ni nos pongamos dignos (¿Para esto sí?), todos hubiésemos querido ser en algún
momento o nos ronde, aunque apenas se deje notar, el anhelo de poder serlo (sin
cometer ningún delito, como mero ejercicio de justicia).
La mención del Génesis viene por aquello de
ganar el pan con el sudor de la frente, es decir, que, por encima de cualquier
otra consideración, el trabajo es un castigo divino y así parecen creerlo
muchos (especialmente aquellos que lo proporcionan, remuneran y se piensan impunes
para exprimir, mortificar y ejercer autoridad -en su peor sentido-), luego
llegó aquel (Lorenz Diefenbach) que tituló una novela Arbeit macht frei, frase recubierta de cinismo y crueldad (de
hecho, fue la República de Weimar quien primero la adoptó como eslogan para su
política de impulso de obras públicas para paliar el desempleo) al utilizarse
como bienvenida para los prisioneros de los campos de trabajo y exterminio
nazis y que siempre se traduce como “el trabajo os hará libres” (aunque lo más
literal sería “el trabajo libera”) y han sido varias las ocasiones en que uno
se la ha escuchado decir, con mayor o menor mordacidad pero como un latigazo
pleno de retranca y destinado a dejar surco, a alguno bien pertrechado tras una
mesa de despacho y hundido en un sillón de orejas que, en muchos casos, no era
sino prestado (pero si nadie te lo recuerda cuando entras en triunfo en la
ciudad puede que te olvides de que eres mortal y, así, le hagas el trabajo
sucio al que, a su vez, te tiene como títere y vasallo y con el tiempo, cuando
ya no eres útil o dejas de resultar simpático, se te vea vagar por los
pasillos, desposeído de los laureles, apestado para los que vuelven a ser tus
iguales -porque no fuiste nada benéfico, moreno-). Y en esas andamos, entre la
necesidad de obtener ingresos y poder atender unas necesidades básicas, aunque
tampoco es que éstas se estén garantizando ni cumpliendo como sería deseable,
la por lo tanto obligación de trabajar (por más que tengamos la fortuna de
hacerlo en algo que nos gusta y complace -por más que no se nos deje
desarrollarlo sino bajo el yugo y sometimiento a tantos que lo desconocen todo
o casi todo sobre su mejor ejecución (pero con otra acepción bien que saben
hacerla), cuando no menosprecian más allá de que les sirva para llenarse los
bolsillos y ganar poder y, por eso mismo, sólo les preocupa la cuenta de
resultados en su sentido más literal y los beneficios conseguidos por sus buenos
oficios para con los que están por encima en la pirámide empresarial-), entre
el derecho a un trabajo que pueda ser calificado como digno y no esas filfas de
contratos por horas, esas ocupaciones que ríase usted del Chaplin de Tiempos modernos, esos empleos que
incumplen convenios, leyes e incluso caridades, esas aguas pantanosas en las
que hundirse, renunciando a la dignidad más básica porque si no se hace habrá
quien te acuse de señoritingo, de caprichoso, de creído, de no sé cuántas sandeces
que, por fortuna, Espartaco no tuvo en cuenta (sí, me está quedando el texto un
tanto revolucionario, pero es que hay que dar un giro total, no puede ser que
aceptemos la humillación y la esclavitud como el pan nuestro de cada día, que
promocionemos ofertas o requerimientos con la excusa de “es trabajo”, que no se
fomente -e incluso obligue- el recurrir a los servicios públicos de empleo -para
eso existen, que recuperen su sentido, su implicación, su prestigio (si lo
tuvieron), que, nunca mejor dicho, hagan su trabajo, es decir, facilitárselo a
quien no lo tiene- a la hora de hacer nuevos contratos y que, así, éstos sean
revisados, examinados, que no se puedan dar por buenos los que hay por debajo
del mínimo o saltándose normativas, jornadas preceptivas y demás), aceptando
humillaciones continuas como las magníficamente y dolorosamente expresadas en Dos días, una noche, ese puñetazo de
realidad que propiciaron los hermanos Dardenne con una Marion Cotillard
estremecedora, algo recogido en parte por la menos contundente Yo, Daniel Blake de Ken Loach (aunque
las secuencias en la oficina de -supuesto- empleo o en el banco de alimentos
raen y roen el alma) y en la mala copia llamada La ley del mercado por más que el momento final, la decisión del
personaje interpretado por Vincent Lyndon debería hacer reflexionar a muchos,
incluidos aquellos que, por miedo, pura necesidad, ceguera, aun siendo
conscientes de ello, ponen en almoneda su honor y el a veces necesario orgullo
aceptando lo inaceptable (en parte porque saben que si ellos lo rechazan,
pronto habrá cuarenta peleando por ese puesto).
Y, a todo esto, quería hablar sobre Recursos inhumanos que, como pueden
comprobar por cómo me ha encendido y todo lo que me ha hecho pensar, pone el
dedo en la llaga (y eso que fue escrita hace ya casi ocho años) y lo hace con
la ironía precisa, con ciertos toques esperpénticos (bien dosificados, tal vez
demasiado abundantes en el tramo final), recuperando una vez más el auténtico
espíritu de la novela negra, aquello que está en su origen (la Depresión del
29), diseccionando una sociedad, sin tener que resolver un crimen al más puro
estilo policiaco (porque crímenes se dan a diario aunque no aparezcan en las
páginas de sucesos ni provoquen cadáveres, al menos como consecuencia inmediata
-qué clarito lo dejó Dámaso Alonso en su verso más mencionado-). Lemaitre
conduce con mano maestra al lector por una historia que, aunque es fácil
resumir y explicar en pocas palabras (sin entrar en ciertos detalles que
arruinen las sorpresas diseminadas aquí y allá), tiene muchos vericuetos y podría
hacer aguas más de una vez, pero, por fortuna, su honestidad literaria sabe
llevarla a buen puerto a pesar de pisar el acelerador en exceso y forzar la
verosimilitud en las últimas páginas en lo que a tiempos y distancias se
refiere, lo que no quiere decir que la resolución total no sea satisfactoria,
sino todo lo contrario, es de alabar cómo una apuesta tan arriesgada no pierde
jamás pie y acepta una especie de reinvención más o menos a la mitad del
relato, cómo cuando el lector puede temer que aquello se estrelle
irremediablemente o estire hasta el infinito sus mejores hallazgos el autor se
saca un as de la manga y lo justifica, lo integra en el conjunto, imprime nuevo
brío y proporciona nuevo aliento a un libro al que no tener prejuicio ni reparo
en considerar salvajemente divertido en unas páginas y lapidariamente
denunciador en otras, haciéndonos caer en la cuenta de que, en los asuntos
laborales, todos podemos ser conscientemente inhumanos y no tener cargos de
conciencia, sino persistir en el error, en la infamia, ser la mano que nos
flagela.