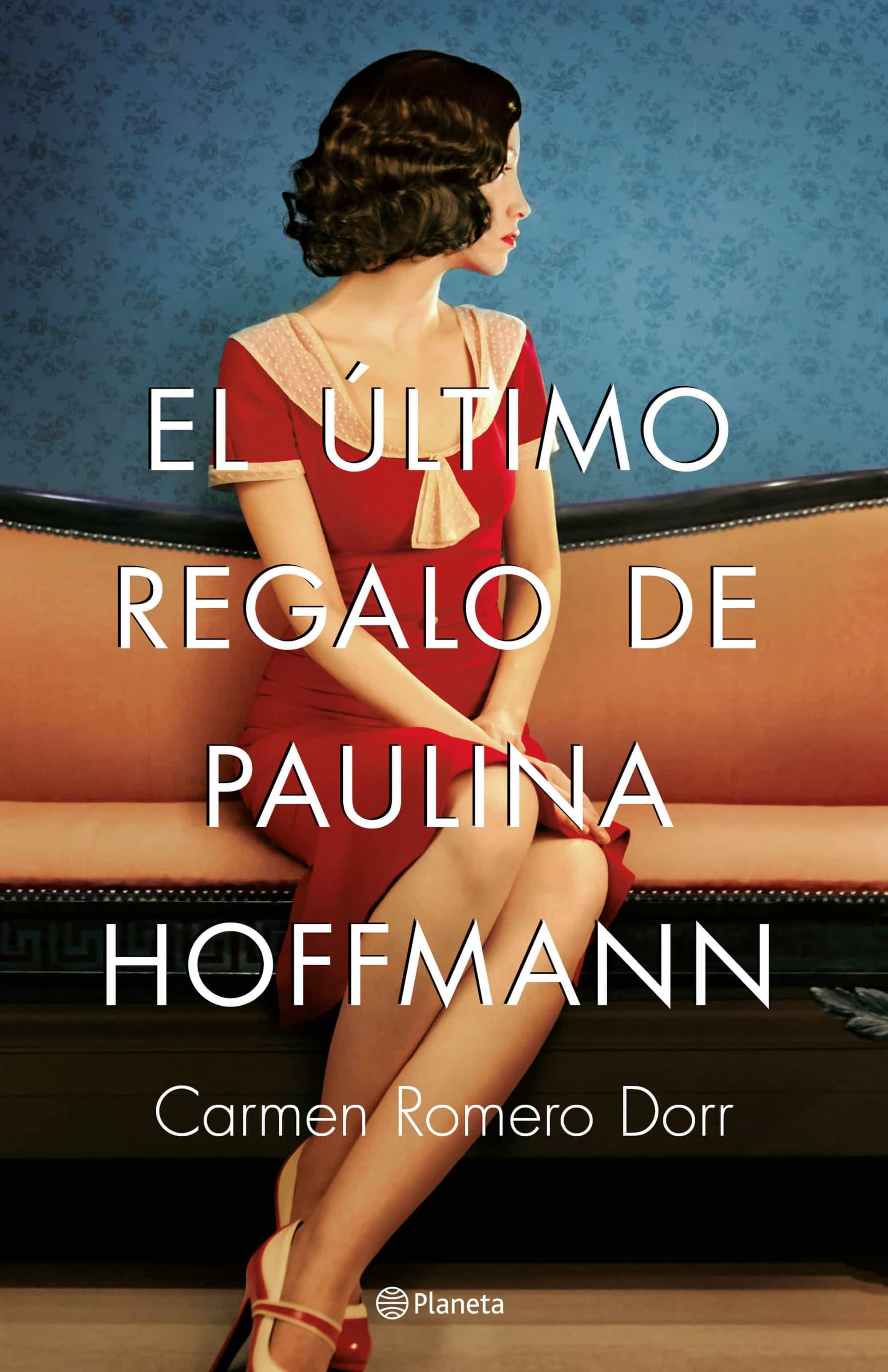“Esta es una historia hecha de
fotogramas que se desvanecen poco a poco, pierden color y se deshacen como una
niebla ligera. La historia de una mujer fuerte y llena de vida que se ha ido borrando
día a día hasta desaparecer, sin más, con un soplo cualquiera de aire”.
Estas palabras, que aparecen en la página 140 (es decir, cuando el lector ya
tiene bastante forjada su propia visión/percepción, cuando la narración está
avanzada -aunque aún le quede un buen trecho, más de 230 páginas por delante
hasta llegar al final-), podrían servir, en parte, sin condicionar la
interpretación/vivencia particular de cada quien con respecto a lo leído, para
definir El último regalo de Paulina
Hoffmann, la novela que ha supuesto el debut en esas lides de la editora
Carmen Romero Dorr y que Planeta lanzó a principios de este año que va dando
sus últimos coletazos. Así rememora/aprehende/ama la otra protagonista del
libro a la que aparece en el título del mismo, algo que conocemos a través de
una narración en tercera persona tan íntima y conseguida, tan despojada de
artificios y artefactos literarios (tal vez válidos en otro momento, pero aquí
hubiesen supuesto, como poco, un estrambote) que por momentos parece que lo
hace a través de una primera: por más que, como solemos decir, sea la autora la
que hable con carácter omnisciente, las sensaciones y sentimientos de su
personaje (Alicia, la nieta de Paulina) están a tan a flor de piel, tan en el
filo y fondo de las palabras, descritos con enorme sensibilidad y casi sin
filtro narrativo en el sentido de que llegan intensos, en caliente (algo que
también puede decirse de las partes que evocan el pasado de la abuela, lo
sucedido antes de que la novela arranque, que también se cuentan recurriendo a
la tercera persona), resultan tan vívidos y vividos, es tan fácil apoderarse de
ellos, identificarlos como propios, reconocerlos en gente de nuestro alrededor,
que es como si Paulina y Alicia se fuesen alternando para contar su historia,
la compartida y la particular, aunque la de la segunda se encuentre
indisolublemente vinculada a/afectada por la de la primera, de eso trata en
gran medida esta novela, como tantas, como todas podría decirse, en el sentido
-del que ya nos hemos ocupado en este ángulo oscuro del salón- de que todos
somos hijos, por lo tanto nietos, es una condición de la que no podemos
escapar, todos venimos de unas gentes a las que nos vinculan lazos de sangre y/o
vitales, por presencia o ausencia, para bien o para mal, de una manera u otra,
por apego o por rechazo, nuestros padres (o aquellos a los que sentimos como
tales), nuestros mayores siempre están ahí, como espejo, como ejemplo (o todo
lo contrario), como influencia, como realidad y como misterio.
“Hay veces que percibimos la
realidad, sobre todo su lado más dañino y miserable, mucho antes de ser capaces
de aceptarla. Nuestra intuición nos saca ventaja, y necesitamos más pruebas,
más datos, antes de admitir como cierto algo que, en el fondo, es posible que
ya supiéramos”. Todos hemos puesto el oído a trabajar intentando subir el
volumen de la conversación que la gente mayor pretendía mantener sin que nos
diésemos cuenta de nada (a veces, todo hay que decirlo, con poco o ningún
disimulo -aquella frase de “hay ropa tendida” que llamaba nuestra atención más
poderosamente que los cuchicheos, las insinuaciones, el hablar críptico-) o
hemos sorprendido una conversación llena de, como decía Roberto Carlos en Lady Laura, problemas y angustias de la
gente mayor, con referencias más o menos veladas a otros que no estaban
presentes o a hechos ocurridos tiempo atrás o, del mismo modo (y como en parte
le sucede a Alicia), percibíamos que nos faltaban datos, que había zonas sin
rellenar, incluso llegamos a tener certeza de ello cuando crecemos, pero
optamos por mirar hacia otro lado, por ignorar las señales por, como se dice en
El último regalo de Paulina Hoffmann,
no preguntar, renunciar a saber, esa puede ser una de las mayores
demostraciones posibles de amor, rubrico la frase tal y como la escribe Carmen
(aunque la haya descolocado, perdón), porque, en contra de lo que algunos
puedan creer, no supone egoísmo ni dejadez, no es falta de implicación, se
trata de no querer hurgar más en la herida, no infligir más daño a quien,
queriendo actuar del mismo modo con nosotros, guarda silencio para protegernos,
puede que equivocadamente, pero es el modo que se le ocurre más óptimo para
salvaguardar nuestra, digámoslo así, inocencia. Y puede sucede que, cuando se
nos considera suficientemente maduros, la persona que permaneció callada opte
por romper su voto, tal vez porque piensa/sabe que el daño (inevitable) no va a
ser excesivo o que las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que
ya no duela con la misma intensidad o, como en el caso que nos ocupa, porque
considera que la otra persona debe conocer la historia completa una vez ella no
esté aquí, porque no quiere llevarse el secreto (aquello que ha convertido en
tal) a la tumba, porque desea que su experiencia sirva para algo ahora que ya
no puede ni pueden exigirle explicaciones, retractaciones, el pago de deudas
pendientes si las hubiere, porque, al fin y al cabo, lo ha dejado todo dispuesto
para seguir cuidando de esa nieta con la que tuvo una relación muy especial que
el lector irá descubriendo poco a poco y en el momento preciso gracias al modo
en que la autora sabe dosificar y manejar la información, dejándonos intuir,
haciéndonos suponer, permitiendo que elucubremos y encontremos respuestas
(algunas más o menos claras aunque deban ser matizadas, otras inesperadas), sin
golpes de efecto ni virajes bruscos y a deshora, con una narración muy fluida
que, con la sabiduría y el olfato para hallar el camino menos espinoso para el
lector que le confiere su larga y estupenda experiencia como editora de otros,
aúna sencillez, eliminación de lo superfluo, capacidad para interesar, pericia
para encajar los diferentes tiempos en que, en desorden cronológico, va
rellenando los huecos (y por momentos el lector se siente Alicia, quien, por
cierto, añade sus propias zonas en nebulosa, incógnitas a despejar).
Bien saben los lectores leales
que, a la que puedo, cito al maestro Machado, que llevo su poesía (parte de
ella, me gustaría que fuese aún más) muy dentro, por eso he vuelto sin recato a
recurrir a su talento para titular el presente texto, aunque me gustaría
reinterpretarle, incluso puede que tergiversarle y hasta traicionarle, pero en
el momento en que volvió a mí su archifamoso “Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo
caminos” (porque ahí me detuve en esta ocasión) durante la lectura de El último regalo de Paulina Hoffmann lo
hice aplicando toda la polisemia posible al verbo “pasar”, algo en lo que nunca
me había detenido antes, el caso es que, más allá de lo obvio, de lo que es el
núcleo de la novela (y el significado más claro/estandarizado de los versos
machadianos), es decir, la memoria, sobre todo la de los demás, la de aquellos
que nos importan (tanto la de cada uno de ellos en sí como, sobre todo, la que
hagamos de ellos), la transitoriedad de la vida, lo efímero de la misma, me dio
por traducir/cambiar “pasar” por “suceder” y, de ese modo, hacer hincapié en
que todo lo que (nos) sucede queda, deja su huella más o menos endeble, puede
que desaparezca sin dejar rastro como las de la orilla de la playa, puede que
sintamos sin poder evitarlo cómo nos horada, el caso es que ahí quedan unas y
otras, sólo depende de nosotros que ese paso trascienda, permanezca en el
recuerdo, adquiera la importancia que deba tener o sea desterrado, lo malo es
cuando creemos haberlo hecho pero seguimos sintiendo su presencia como si se
tratase de un miembro fantasma o cuando no somos capaces de acallar sus ecos y,
aunque miremos hacia otro lado, sigue perforándonos, enquistándose, no nos da
tregua. Por todos estos estadios (y otros) pasó Paulina, muchos de ellos los
reproduce (sin saberlo) su nieta, Carmen Romero Dorr maneja con soltura los tiempos,
agitando la historia como si se tratase de un caleidoscopio pero confiriendo
personalidad y dando su sitio a cada episodio, a lo que vemos en ese momento,
fijándolo en el lector para que este vaya reuniendo piezas y, si así lo desea
(y me atrevería a decir que es algo que debe conseguir con la gran mayoría, si
no con todos), incorpore las suyas, cambie por momentos los nombres de los
personajes para llamarlos por otros más familiares, para sentirse apelado por
una novela en la que, por ejemplo, he vuelto a verme ante el ejemplar de La ciudad de los prodigios que el tío
Miguel estaba leyendo cuando falleció, el mismo que conservo con el punto de
lectura donde él lo dejó, una novela que hace sonreír y derramar alguna lágrima
emocionada y muchas, no vamos a negarlo, ciertamente tristes, pero necesarias y
a la larga reconfortantes, son la señal de que el amor pasó/sucedió y quedó.