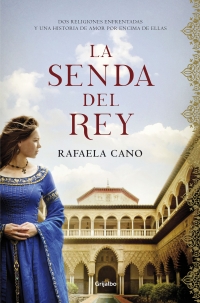Otra cosa que he sido desde pequeño (la primera, ya lo saben, es lector)
es, indudablemente, admirador, seguidor, es decir, fan de aquellos que me
provocaban un entusiasmo desmedido, a los que consideraba como algo propio, mis
amigos, mis cómplices, ya fuesen personajes televisivos o literarios, aunque en
los primeros años mis mayores pasiones eran las gentes del mundo de la música,
empezando, aunque pueda sonar extraño, por Fórmula V (algo tuvo que ver, sin
duda, que lanzaran en 1974 La fiesta de Blas y la letra de la canción se
variase entre los chiquillos para hacer un guiño a la popular marioneta y su
amigo Epi), después vendrían Los Golfos, hasta que llegó Parchís y, no exagero,
se desató la locura. Ahora que (gracias en gran medida a un interesantísimo y
revelador documental que, ojalá, tenga continuación/ampliación) vuelven a estar
de plena actualidad y son reivindicados y hasta dicen que añorados por muchos
que los denostaron/ignoraron en su momento, aquellos que nunca hemos renunciado
al recuerdo ni hemos negado nuestras preferencias, quienes nunca hemos
maquillado o falseado nuestra infancia (ya se sabe que hay quien habla como si
hubiese nacido saboreando a Bach), miles y miles de fans agradecidos y leales
sacamos pecho y lucimos con orgulloso regodeo aquello que nunca habíamos
callado (aunque habíamos dejado que se durmiese): la incondicionalidad con que
aplaudimos a Parchís. Aunque, como digo, no sean necesarios estímulos externos
para ello, debo reconocer que en estos meses desde que Netflix estrenó el
documental y la fiebre ha subido hasta temperaturas altísimas propias de
finales de los 70-principios de los 80 he ido trayendo a primer plano/latido
mil y un recuerdos vinculados al que, sin empacho (como, por otro lado,
hacíamos todos -al menos aquellos que conocí tan admiradores como yo-), llamaba
mi grupo, pronunciando como énfasis posesivo el pronombre; así, vino a mi
cabeza no hace mucho la presentación del entrañable personaje de don Matías (interpretado
por Manuel Alexandre) en La guerra de los niños (aquel taquillazo, era
su primera incursión en el cine y nadie quería perdérsela, lo pasamos muy bien
a pesar de que supuso una cierta decepción, puesto que no era stricto sensu una
película de Parchís -guion no escrito para ellos, de ahí que Gemma y
Óscar aparezcan poco más que en tres de las cuatro canciones insertadas en la
acción-), más allá del Querido profesor que tanto sonó, porque en esa
secuencia los alumnos hacían caer al docente en lo tontos (era el lenguaje
empleado en la pantalla, el habitual y creíble en un aula de aquel entonces
-1980-) que fueron los españoles al expulsar a los moros (ídem) y, así,
perderse el petróleo y otras bondades/ventajas que su presencia en la península
hubiera provocado.
Aunque contado así parezca algo inane, tontorrón, una infantilización de
los hechos históricos, una visión romántica e idealizada de los mismos (y para
otros, a buen seguro, una muestra más del adoctrinamiento liberal, igualitario
y democrático que tanto demonizan mientras pretenden imponer el suyo, un
ideario que queda muy bien representado con la figura -más de una vez tergiversada
y manipulada sin recato- de los Reyes Católicos -hay días en que no doy puntada
sin hilo-), se ponía el dedo en la llaga en un aspecto que aún es mucho más
sangrante y demoledor cuando se trata de hablar sobre/analizar la expulsión de
los moriscos (así se empezó a denominar, con carácter peyorativo, a los
musulmanes bautizados forzosamente tras la pragmática real de 1502, por
extensión a los que lo hubieran sido voluntaria y anteriormente), en varios que
resulta imposible disociar, es decir, el económico, el demográfico, el social,
cuando tanto se discute si la expresión “España vacía” es precisa o sería más
correcto hablar de “España vaciada”, indudablemente aquí estamos ante lo
segundo, una auténtica sangría que despobló zonas enteras, que las condenó, que
las dejó sin mano de obra ni consumidores, sin olvidar, como decimos, lo que
eso provocó a nivel personal, familiar, comunitario. En La Senda del Rey (novela
con la que obtuvo el II Premio Caligrama en la modalidad de best seller y que publicó
Grijalbo hace unos meses), Rafaela Cano aborda estas y otras cuestiones con
gran acierto al poner el foco en lo primordial, es decir, en los afectados, en
las personas, tanto en las que fueron obligados a abandonar España como en las
que se quedaron, manteniendo un discurso coherente, sosegado, nada maniqueísta,
muy respetuoso y ceñido a una cuidada y minuciosa documentación, sin cargar las
tintas ni siquiera en las emociones de sus personajes, inventando lo justo,
evitando la mirada actual que prejuzga y condena con valores (o falta de los
mismos) del presente, sin descuidar (o dejar fuera como se hace tantas veces)
aquello que, al tratarse/contarse hoy, deja claro, una vez más, que hay
lecciones que jamás se aprenden: “Las pérdidas económicas provocadas por la
expulsión de los moriscos no están cuantificadas, lo que sí se sabe es que
fueron del orden de 300.000 los expulsados de todos los Reinos. De los 2000
habitantes que en ese momento [1611] tenía Magacela [escenario
principal de la novela], 1800 eran moriscos y casi todos se dedicaban a las
labores del campo; como son expulsados en mayo, al mes siguiente no hay gente
para hacer la cosecha, surge el problema de quién cuida el ganado, lo mismo
pasa con la sedería, por ejemplo, tal y como cuento, el panadero no tiene a
quién vender sus productos, pero es que, además, se queda sin materia prima
para hacer el pan, lo mismo le pasa al herrero, se mire por donde se mire fue un
auténtico desastre”.
Con mi Pepa Muñoz al frente, gran parte de los concurrentes y lectores
habituales nos congregamos a comienzos de septiembre, como tantas veces, en la sede
de Casa del Libro en Gran Vía para conversar con Rafaela Cano, ocasión
compartida con algunos de sus paisanos (a uno de los cuales identificó la
propia autora como descendiente de aquellos expulsados en el siglo XVII) y
amigos y seguidores de quien, con sólo dos novelas, se ha convertido en un nombre
a tener muy en cuenta y de la que, a pesar de lo ya demostrado, esperar alguna
que otra sin duda gratísima sorpresa. Hay que destacar, alabar y agradecer la honestidad
con que la escritora comparte con nosotros su particular senda (nunca mejor
dicho) a la hora de afrontar la escritura, su humildad al reconocerse aún una
principiante, su palmaria franqueza cuando confiesa que, cumpliendo a rajatabla
aquello de que la inspiración te sorprenda trabajando, la novela le fue
naciendo a golpes de azar: “Estaba buscando un tema sobre el que escribir y,
no recuerdo muy bien cómo, llegué a la expulsión de los moriscos que, al menos
novelísticamente, no se ha tratado mucho. Y quise centrarme en Extremadura, no
sólo por ser de allí, sino porque en los libros de Historia suele hablarse más
de lo sucedido en el reino de Aragón, en el de Valencia, en las Alpujarras y se
habla muy poco de Extremadura, como sigue sucediendo hoy en día. Lo cierto es
que quería hablar de lo que sucedió en Hornachos, pero se me complicó la cosa,
no pude hacer un viaje que tenía previsto, mientras investigaba, descubrí que
Magacela tenía una historia muy interesante que contar y, además, me pillaba
muy cerca, a apenas ocho kilómetros de donde soy, Campanario. De todos modos,
nunca quise hacer una novela muy localista, por eso se abre a otras
localizaciones”. Y, aun centrándose en un episodio concreto, lo que cuenta puede
extrapolarse no sólo a otros lugares, sino, como ya se ha indicado, a otras épocas,
al margen de que el éxodo de los moriscos es (perdón si suena a jueguecito burdo
de palabras, no es mi intención hacer un chiste) el punto de partida de la
novela, cuya trama se va diversificando y ampliando con otros episodios reales
que la autora aprovecha (permitiéndose algunas añagazas temporales que se explican
convenientemente en la nota final) para enriquecer la historia y, así, hacernos
el estupendo regalo de incluir lo sucedido con la fantástica (y deseada, ¡ay,
qué maravilla!) biblioteca de Muley Zaidan (gracias a lo cual aparece como
escenario fabuloso -que lo es en sí- la del monasterio de El Escorial en páginas
rebosantes de amor por los libros, combinadas con misterios y leyendas, certezas
y especulaciones). En una novela muy equilibrada que no olvida que es fundamentalmente
eso y evita la tentación de recrearse en/saturar con millones de datos propios
de un ensayo/estudio, sin pretender hacer una tesis, la autora no ha querido
despegarse más allá de lo debido (los personajes que inventa) de lo que sucedió
o pudo suceder: “A los personajes históricos puedes inventarlas cosas,
hablamos de una novela, pero hay cosas que no se pueden fantasear, hay hechos
que no se pueden cambiar, y eso me costó lo mío, sobre todo teniendo en cuenta
que yo no soy de Historia y que incluso hice el Bachillerato por Ciencias. El proceso
de documentación es, al mismo tiempo, lo que más cuesta y lo que más disfruto”.
Es prudencia que demuestra igualmente a la hora de perfilar y caracterizar
a sus personajes, tocando el imprescindible asunto religioso con enormes
delicadeza y pulcritud, sin adjetivar ni categorizar, dando a cada uno la posibilidad
de explicarse, sin justificar y sin ofender a nadie, siendo un fiel reflejo de
la época, de lo que ha quedado testimonio, de lo que ha llegado hasta hoy,
procurando profundizar todo lo posible para desterrar arquetipos, prejuicios,
retratos incompletos, poco veraces o adulterados, deformaciones interesadas: “Siempre
aclaro que no soy historiadora, me baso en lo que leo, en lo que me cuentan los
expertos, pero parece demostrado que no hubo una única razón para expulsar a
los moriscos, fue un conglomerado de circunstancias que, en nuestro presente,
no nos caben en la cabeza. Fue la Inquisición, sí, pero no es obra suya
directa, se limita a presionar para que la expulsión se lleve a cabo, porque su
cometido era perseguir a los herejes y juzgaba individualmente: las pragmáticas
las dicta el Rey, se trata de un procedimiento civil. También subyace, por
supuesto, el miedo a la sublevación, a una nueva conquista que, todo hay que
decirlo, algunos intentaron poner en marcha, ahí estaba, sin irse muy lejos, lo
que había sucedido en Las Alpujarras [entre 1568 y 1571]”. En su deseo de
ser lo más precisa posible, contó con la ayuda del profesor Manuel Soto para que
el éxodo de su novela se atuviese lo más posible al que tuvieron que sufrir los
expulsados: “La Senda del Rey es un camino, una vía pecuaria que hace cinco
o seis años la Diputación de Badajoz deslindó y se puede recorrer: arranca en
Don Benito, pasa por Magacela y se extiende unos 50 kilómetros. Aunque no está
documentado, es la senda que necesariamente tuvieron que hacer los expulsados, sobre
todo teniendo en cuenta en el siglo XV se le llamaba “el camino del moro”, una
cosa te lleva a la otra. Una vez se llega a la zona de Benquerencia y por ahí
ya no hay camino registrado como tal hasta Sevilla, por lo que trazamos uno
ficticio, en parte al menos, porque hay que tener en cuenta lo que se movilizó
en este éxodo: 1800 personas, las caballerías, otras bestias, carros, no podían
pasar por cualquier lugar”.
Del mismo modo que hace con la Historia y la ficción, Rafaela Cano combina
con un resultado magnífico el asunto amoroso que, perdón por la obviedad, es el
corazón de la novela con la intriga, la aventura y los mejores recursos del
tantas veces aquí alabado folletín clásico, jugando con acierto (al modo de
Dumas o del Blasco Ibáñez de La araña negra) a abandonar durante un
tiempo a un personaje para recuperarlo en el momento más lógico/conveniente pero
también más sorprendente/inesperado, retomando entonces su historia,
completando el mapa, recurriendo a la narración en paralelo con gran eficacia
cuando interesa que las acciones lleguen al ánimo del lector de manera
simultánea, dejándose llevar ella misma por la emoción y el asombro mientras
escribe: “Confieso que escribiendo soy un caos, mi primera novela la fui
armando según escribía, no tenía nada planificado, por eso me planteé ésta de
un modo completamente diferente, aunque el resultado final no tiene nada que
ver con el esquema original. Me reía mucho cuando escuchaba que los autores
decían que los personajes cobraban vida, el caso es que van surgiendo detalles,
historias, momentos, tanto en la documentación como a la hora de escribir, pero
se ve que como soy muy aficionada a hacer puzles no se me da mal encajar las
piezas”. Se le da muy bien, he aquí la prueba.
P.D.: Puede que algún lector avispado
y atento (y ustedes demuestran serlo cuando contactan conmigo a través de las
redes sociales) esté pensando el porqué del título de este escrito y me parece
justo explicarlo: los hechos que narra Rafaela Cano suceden entre 1609 y 1616,
es decir, hace algo más de 400 años, que es el mismo número de entradas del
blog que hoy alcanzo gracias a esta a la que ahora pongo punto final, no sin
reconocer que sin ustedes (ni el apoyo, la ayuda, la confianza y el empuje de
un buen puñado de personas que concretaré en Pablo y Pepa) no hubiera sido posible.