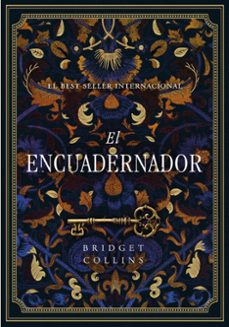De un modo u otro, el verano me dispara la nostalgia, ese estado de
ensoñación/añoranza en que cada vez me mantengo más tiempo, reconozco que lo
procuro y alimento, no necesito circunstancias especiales, estímulos exteriores
(que muchas veces, por supuesto, aceleran y agudizan el proceso) o morder una
magdalena como mi adorado e inalcanzable Proust para reavivar aquello que tengo
presente todos los días, tantos recuerdos vívidos que no parecen tales sino
experiencias de ayer mismo, tantas emociones que permanecen prístinas y se
desbordan, ya digo, sin toparse con diques de contención, con la misma
intensidad de entonces, como si fuese la primera vez que me dejo arrebatar por
ellas. Siempre he tendido a la nostalgia, incluso antes de poder sentirla o llamarla
de ese modo, precisamente durante los larguísimos estíos de la
infancia/juventud, esos que en realidad se hacían cortos porque nunca conseguía
leer todo lo que había previsto, anticipaba la añoranza de ese tiempo de
libertad y vacación, sentía cernirse la tristeza que de manera inevitable me
abatiría cuando llegara septiembre y hubiese que regresar a las aulas, un lugar
en el que nunca me he sentido cómodo (salvo en contadísimas excepciones que tienen
que ver con aquellos docentes a los que considero maestros, algunos no me
dieron clase pero sí herramientas, lecturas, auténticas lecciones de vida
-Margarita, Landero, Bernardino, Nati, Mª Ángeles, Mercedes-), no por lo que
pueda parecer obvio y, por fortuna, apenas sufrí (lo recordé -y agradecí- en uno
de los primeros textos de este blog: a pesar de mi amaneramiento -y de otras
cosas- nunca me sentí acosado ni menospreciado, más allá de algún comentario
estúpido que mis propios compañeros de clase se ocupaban de
neutralizar/erradicar). Por más que haya quien no dé crédito y lo crea una
impostura (incluso gente tan cercana como mi hermana), lo cierto es que siempre
he tendido a la soledad, si lo de asocial suena muy extremo dejémoslo en
anacoreta, me cuesta encajar con el resto del mundo, mostrarme sociable y
extrovertido fue siempre un modo de defenderme, de protegerme (y, con el
tiempo, algo imprescindible para el desempeño de mi profesión), una especie de
excusa/justificación para que después se me consintiera lo que tantas veces se
me echaba en cara llamándome “cartujo” (algo que nunca podría ser: no podría renunciar
a mi biblioteca ni a lo audiovisual -tampoco tiendo al misticismo-) o
diciéndome que me iba a pasar lo que a Alonso Quijano, es cierto que a veces
ese aislamiento deseado me enajenaba, me hastiaba, me entristecía, me pesaba
(sobre todo cuando escuchaba a mis compañeros contar sus veraneos, sus
Navidades, sus fiestas de cumpleaños), pero mi pasión sin límites desde que
tengo uso de razón por actividades que disfruta uno solo (especialmente la
lectura, claro, en gran parte el cine o escuchar música, aunque estos fuesen
placeres compartidos/alimentados por los tíos) me hacía rechazar de un modo
casi visceral (e incluso violento) aquellos compromisos sociales impuestos que,
además, me obligaban a compartir tiempo/espacio con gente a la que no podía ni
ver (y con razones para ello, pero no me voy a detener más en quien sólo merece
desprecio y olvido), causa principal, por cierto, de mis constantes ganas de
estar solo leyendo, jugando con mis recortados (que no recortables),
merendando, viendo la televisión.
El pistoletazo de salida de esos veranos al más puro estilo faulkneriano
lo daba el momento en que, tras el final del curso y la entrega de las notas,
el tío Miguel me regalaba un libro que se convertía en la primera lectura de
las vacaciones, título que a veces escogía meses antes, con ese objetivo
marcado encaraba mejor deberes, clases y exámenes, impaciente por zambullirme
en sus páginas, por sentirme a salvo, arropado, pletórico, feliz, completo, emoción
y cosquilleo que reproduzco cada vez que inicio una nueva aventura lectora (e
incluso antes: basta con conocer las novedades publicadas o por venir, con
pasear por una librería, con dejarme sorprender en puestos callejeros o
establecimientos especializados en libros de segunda mano), sigo siendo el
mismo (por no decir “aquel” y citar a Raphael una vez más -aunque lo que he
escrito es casi un verso de Frente al espejo: me sale de forma espontánea-),
todavía soy (y ya no voy a cambiar, tampoco quiero hacerlo en lo que a este
aspecto se refiere) ese chaval que se oculta detrás de algún libro, que
desaparece del mundo tangible para habitar entre las líneas, que se deja
seducir/envenenar por las palabras, que deserta de lo(s) que le rodea(n) -de
unos más que de otros, antes y ahora-, que se aísla para vivir otras vidas, que
no quiere molestar ni mucho menos que le molesten. Imaginen, por tanto (los
leales ya me lo han leído antes, perdón por ser tan recurrente), el impacto sentido
desde prácticamente las primeras líneas de La historia interminable, la
rápida identificación con el protagonista, la inmediata implicación con el
juego metaliterario planteado por Michael Ende, ese transitar entre dos mundos
que tan bien se me ha dado desde siempre (prolongando en mis juegos -en casa o
en el recreo- las series y películas, inventando historias en que Redondo,
Santuy -mis compañeros de los primeros cursos- y yo compartíamos aventuras
con Starsky y Hutch), la duplicidad completa como lector que no mucho después
también sentiría como espectador gracias a Woody Allen y La rosa púrpura de
El Cairo. Así es como he vuelto a sentirme durante la lectura de El encuadernador
de Bridget Collins que Plaza y Janés publicó el pasado enero con traducción de
Nieves Calvino Gutiérrez, por lo que puede decirse que, en este caso, no ha
habido nostalgia, sino recuperación de un estado de ánimo, de una experiencia,
he regresado de la mejor manera posible a aquel tiempo de descubrimiento, goce
y, sí, soledad (a veces amarga, tampoco voy a negarlo).
No conviene contar demasiado sobre lo que se narra en esta sorprendente
novela que, al modo de la obra citada de Ende, sabe bascular y mantener la estabilidad
en ese difícil y casi imposible equilibrio entre lo que denominamos/consideramos
literatura juvenil y literatura para adultos (de hecho, Bridget Collins ha
alcanzado un notable éxito como autora para ese primer público, tan difícil
pero tan leal), todo comienza como una especie de cuento de hadas (si bien es
cierto que con tintes más sombríos e incluso góticos de lo que se ha estandarizado
como tal) que poco a poco se va complicando y enrareciendo su atmósfera,
dejando intuir una tensión claramente sexual que no hará sino aumentar,
abordando sin tapujos ni trivializaciones asuntos que, en contra de lo que
algunos querrían (y a veces consiguen al difundir versiones trivializadas/infantilizadas
de clásicos y hasta de Caperucita Roja), son muy pertinentes en historias
que, como esta (y más teniendo en cuenta quién la firma), pueden leer los chavales
que tienen acceso libre/fácil a tantos contenidos que no les corresponden (o
eso se supone: depende de cómo te lo cuenten en casa, cómo te lo hagan llegar,
el lector/espectador que seas y desde cuándo), sin embargo eso parece preocupar
menos a los padres (con excepciones, por supuesto -algunas ridículas, como no
volver a pensar en la madre de Joaquín o en los Cela-) que el hecho de que lean
algo que, de poder, quemarían al igual que el cura y el barbero en Don
Quijote de La Mancha o en la desoladora y fabulosa Fahrenheit 451
(de la que, por cierto, hay ecos en El encuadernador). Aunque de forma
muy distinta a la empleada en La historia interminable, también aquí los
libros son más que un mero objeto, tienen vida, la contienen, la retienen, la
conservan, suponen un auténtico refugio, ese es el punto de partida, eso es lo
que hacen los encuadernadores en este mundo imaginado (y desligado del tiempo y
el espacio tal y como los medimos/conocemos) por Bridget Collins: “Cogemos
recuerdos y los encuadernamos. Aquello que las personas no soportan recordar. Aquello
con lo que no pueden vivir. Cogemos esos recuerdos y los encerramos para evitar
que sigan haciendo daño. Eso son los libros”.
Por eso son menospreciados, detestados, prohibidos, por eso se los
quiere mantener a buen recaudo, por eso son mercancía deseada y pagada a precio
de oro, por eso hay quien no quiere que sean abiertos jamás, por eso hay quien los
colecciona como medio de poder, los libros son (en todos los sentidos) el alma
de esta novela que abate fronteras entre géneros, que rompe esquemas y, sobre
todo, fascina y desconcierta a partes iguales, resulta imprevisible incluso aunque
nos deje intuir algunos sucesos, nunca escoge el camino fácil/trillado, se va
reinventando según avanza, homenajea de manera sutil e impecable a grandes
autores como Wilkie Collins (ya verán por qué lo digo -y no había caído hasta
ahora en la coincidencia de apellidos-), utiliza elementos/situaciones más o
menos conocidos para añadirles otro matiz, para crear su propio universo, para
construir una historia en la que lo fabuloso (y lo fabulesco) se funde sin fisuras
con lo realista. Se nota la maestría de la autora en narraciones destinadas al
público juvenil por su vigor y velocidad narrando, por no detenerse en lo
accesorio, por saber ir a la médula, por envolver al lector, por capturarlo,
por hacerle sentir, por hacernos recuperar el talante aventurero, por dejarnos
soñar, por llamar a las cosas por su nombre con esa lógica implacable que, por
desgracia, perdemos con los años (y que, erróneamente en demasiadas ocasiones,
consideramos prueba de madurez). Al principio, Emmett, el protagonista, no
comprende por qué su padre le quiere lejos de los libros, tampoco es capaz de
explicar qué es lo que le atrae de ellos, el caso es que siente su llamada, su
atracción, desea acariciarlos, abrirlos, leerlos, poseerlos, resulta imposible
no empatizar con él; cuando se sabe el porqué de la prohibición paterna, del
rechazo social a esos objetos, cuando uno se adentra en las penumbras de la
novela, a pesar de todo, sigue dejándose hechizar, escucha el canto de las
sirenas encuadernadas, no puede menos que admirar lo que Bridget Collins
consigue, la gran metáfora/realidad sobre la que levanta el espléndido edificio
que es El encuadernador (por cierto, bella y elegantemente editado).