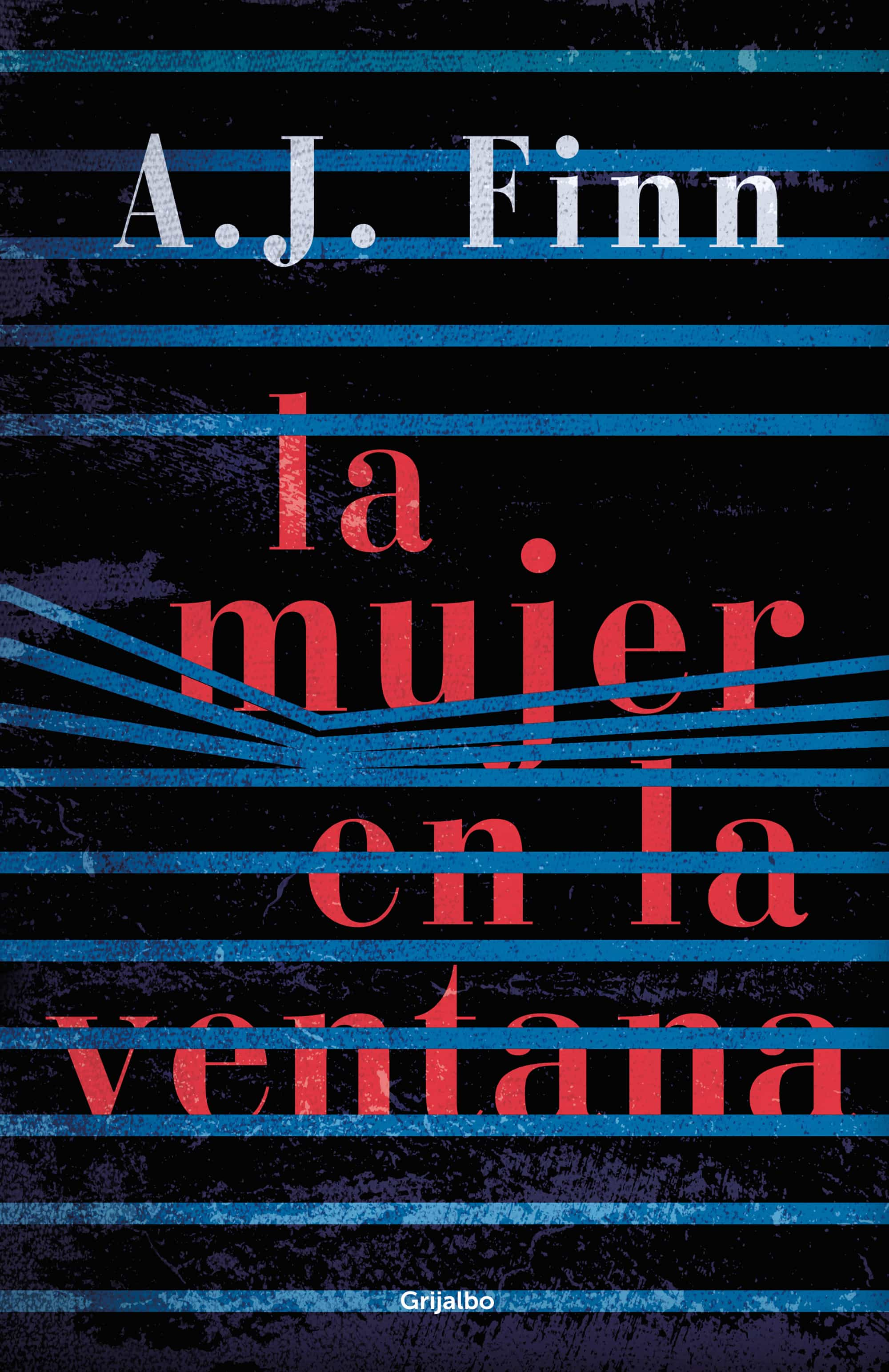Son varios los meses en que he ido postergando un texto (no es el único)
que querría dedicar a Rex Stout y Nero Wolfe, su personaje inmortal, aquel
detective voluminoso (permítaseme el eufemismo cuando el narrador de sus
historias, Archie Goodwin, le define en varias ocasiones como alguien que pesa
“la séptima parte de una tonelada”) que apenas salía de su casa y allí se
dedicaba a cultivar orquídeas, deleitarse con su pasión gastronómica y resolver
misterios, ocupación que sólo ejerce entre las cuatro paredes de su casa, salvo
muy contadas excepciones (aunque nunca abandona el hogar por motivos
estrictamente profesionales). Y, en parte, el retraso viene motivado por algo
de lo que hablaré cuando cumpla con mi proyecto, algo que Wolfe mantenía a raya
y no consentía interfiriese en sus amadas rutinas, en su vida sedentaria, en su
deseado retiro del mundanal ruido: uno no puede escribir todo lo que querría
porque hay que atender otras cosas (y si fuesen remuneradas, si se pudiesen
considerar aquello a lo que siempre hemos llamado “trabajo”, se aceptarían como
obligaciones necesarias, en eso no sería estricto como Wolfe, ni suicida en lo
que a mí se refiere, por más que él tiene en quien delegar acciones, gestiones
y peligros que suceden más allá de los muros de su guarida y así recopilar
testimonios, pistas y evidencias; lo malo es que, aunque algunas diviertan,
motiven y apetezcan, al final queda un regusto de frustración por más que habite
este rincón con ánimo profesional y, digámoslo así, laboral), aunque, a pesar
de los precios, las salas mal acondicionadas, el público ruidoso y maleducado
que ignora lo que se está proyectando o actúa como si estuviera en su
habitación y/o frente al televisor, sigo fascinado por la ceremonia que supone
ir al cine (igualmente al teatro o cualquier otro espectáculo), reconozco que,
si pudiese sufragarlos, llevaría hasta el extremo mi actitud anacoreta, mi
talante asocial (que he aprendido a mantener a raya, dulcificar, reprimir,
recubrir de sociabilidad, aunque voy perdiendo práctica desde que estoy
desempleado, antes no quedaba otra que aplicarse cada día), mi querencia por la
soledad (por más que disfrute compartiendo aficiones con Pablo), mi particular anhelo
por imitar a Nero Wolfe, ese sería más o menos el título de ese texto de
momento dormido (como aquel crimen, el último caso resuelto por la señorita
Marple, que puso colofón a la producción de la tía Agatha -aunque afirmó
haberlo escrito, al igual que Telón,
varias décadas antes de su publicación-).
Pero resulta, en esas contradicciones en las que soy un hacha, que sufro
una ligera claustrofobia (que en ocasiones rebrota con furia) desde que me
quedé encerrado en un ascensor con los tíos y mi padre hace muchos años, que no
me gusta sentirme encajonado, atrapado, enjaulado, y ese agobio, por otro lado,
incluye las multitudes, los lugares o las calles llenas de gente, vamos, que a
ratos soy más delicado que aquella princesa que no podía dormir porque le
molestaba el guisante sepultado bajo no sé cuántos colchones, para colmo se da
el caso de que, al comenzar a leer (devorar, engullir, absorber, serían verbos
que describirían con mayor precisión lo vivido) La mujer en la ventana de A. J. Finn que ha publicado recientemente
Grijalbo con traducción del colectivo ANUVELA, me pregunté si no padecería una
leve agorafobia (intento no ser de extremos: la claustrofobia es ligera y esta,
de serla, que no pase de leve) por aquello de mi rechazo a esos espacios en los
que no cabe un alfiler (y siempre hay quien se empeña en hacer sitio, sea al
fondo o a un lado, empujando y pisoteando sin recato, siéndolo igualmente por
otros tantos que pretenden lo mismo, contorsionándose más que las piezas del
Tetris para procurar encajar y ganar espacio), pero salgo pronto de mi error
porque lo que la protagonista de la novela y el resto de agorafóbicos sufren es
pánico ante los espacios abiertos (algo que en realidad sabía, pero los miedos
y las aprensiones son libres y aparecen sin verdadero motivo), sólo se sienten
seguros en el lugar que reconocen como tal, recuerden la angustiosa secuencia
de Copycat en que el pasillo al que
da su apartamento se le antoja un abismo a Sigourney Weaver, precisamente mi querida
Yolanda Rocha cita esa película durante el divertidísimo, apasionante y
placentero encuentro que mantuvimos algunos blogueros hace un par de semanas con
el autor de una novela que desde su aparición en EEUU no hace sino acumular
elogios, aumentar sus cifras en proporción geométrica, estar en boca de todo el
mundo, ser vendida para su traducción a 39 lenguas, ocupar el primer puesto de
la lista del New Tork Times a la
semana de ser publicada (lo que no sucedía con una ópera prima desde hacía doce
años), tener muy avanzada la preproducción de su versión cinematográfica
(escrita por Tracy Letts -ahí es nada-, dirigida por Joe Wright -lo mismo digo-
y con una actriz ya seleccionada cuyo nombre aún no se puede desvelar, pero el
autor confiesa que fue su primera elección -AÑADIDO POSTERIOR: pocas horas después de publicar esta entrada, justo el único día que no navegué buscando la respuesta, me enteré de que ya se había hecho el anuncio oficial y que será Amy Adams la encargada de protagonizar el filme, un motivo para esperarlo con impaciencia-). A. J. Finn reconoce que tuvo muy
presentes algunas secuencias del filme citado mientras escribía, aunque no es
esta la referencia más explícita tomada del séptimo arte, pues que el personaje
principal es (puede decirse así por el modo compulsivo en que las consume)
adicta a las películas en blanco y negro y su constante visionado tiene bastante
importancia en el desarrollo de la historia, además de propiciar variados
guiños para el lector cinéfilo (o viceversa); de hecho, la novela comienza con
una frase extraída de La sombra de una
duda: “Tengo la impresión de que, dentro de ti, hay algo que nadie conoce”.
“Si me preguntan por mi película
favorita diría “Aterriza como puedas”, pero el segundo lugar lo ocupa “La
sombra de una duda”, la película que Hitchcock prefería de entre las suyas.
Incluí todas estas películas por dos razones: jugar con ellas me permite crear
más atmósfera, conseguir el ambiente que deseo, y si el lector reconoce alguna
seguro que se pone a especular por qué la utilizo en ese momento, si es un guiño,
una pista, un modo de desviar su atención”, cuenta con emoción incontenible
A. J. Finn, disfrutando de poder diseccionar su obra con gente que la ha leído
y, sobre todo, conversar sobre el thriller
tanto en literatura como en cine, explicar su propia historia, aquella que
está en el origen de La mujer en la
ventana, aquella que le ha servido para construir gran parte de la compleja
personalidad de la protagonista, Anna Fox. Vayamos por orden y dejemos que sea
él quien lo explique: “Nunca fui un
editor [trabajo que desempeñó durante diez años] que tuviera como meta escribir un libro, me gustaba mi trabajo y era
testigo de lo difícil que es terminar una historia y quedar satisfecho, no era
algo que me pareciese especialmente atractivo. En mis años como editor aprendí a
detectar en pocas páginas si estaba ante una novela natural, auténtica, o ante
la copia de algo ya existente que se limita a aprovechar la oportunidad y seguir
una moda. La publicación y gran éxito de “Perdida” en 2012 supuso un resurgir
del suspense psicológico que, precisamente, fue el tema que, centrándome en la
obra de Patricia Highsmith, escogí para mi doctorado en Oxford. Eso me hizo
pensar que igual podía intentar escribir algo, pero en ese momento aún no tenía
historia. Cuando tres años después aparece “La chica del tren”, se confirma que
hay demanda para el género, de hecho no deja de aumentar, pero sigo sin
historia. La encontré al año siguiente, 2015, cuando, tras haber estado los
quince años anteriores luchando contra una depresión de la que me veía incapaz
de salir a pesar de probar con medicación, meditación, electroshock, hipnosis, me
diagnosticaron bipolaridad; el nuevo diagnóstico provocó que reajustasen mi
medicación y en unas seis semanas mi mejoría fue espectacular. Quise explorar
todo lo que había vivido a través de una ficción y así fue como encontré mi
historia”. Pero, de entre todas las posibilidades que su propia experiencia
le ofrecía, se quedó, como característica principal de la protagonista con un
aspecto que le ayudó a definir y armar la trama y (algo básico en lo que narra)
el escenario casi único en que se desarrolla la acción: “Durante mi lucha contra la depresión viví episodios de agorafobia que
me obligaban a recluirme en mi habitación, no podía salir de ella, puedo
comprender fácilmente a Anna, aunque la escogí sobre todo porque Hitchcock, en
muchas de sus películas como “La soga”, “Crimen perfecto”, “La ventana
indiscreta” o “Náufragos” enclaustra la historia, encierra a los personajes, no
hay tantos libros que hagan eso y he descubierto por qué: es jodidamente
difícil hacerlo. Además, quise que la agorafobia fuese una metáfora: una mujer
atrapada en su casa y también en su mente. Y en mi historia era clave que el
personaje central estuviese encerrado porque eso provoca que el lector
desarrolle muy rápido empatía”.
Si eso debería ser en general una regla de oro de cualquier escritor
(darnos, al menos, un personaje al que aferrarnos, aunque sea como contraste
hacia los caracteres negativos que pueden ser tan o más carismáticos que los
que se presentan como héroes -de hecho es algo en lo que es maestra la ya
citada Highsmith: en dar la vuelta a lo establecido, en romper el tantas veces
crispante y forzado maniqueísmo, en hacer atractivo al malo -dicho en roman
paladino-), en este caso es básico que se establezca esa corriente de simpatía
entre la protagonista y el lector puesto que ella es la narradora, por más que
después empecemos a poner en duda algunos de los hechos que da por ciertos, a
no tener claro si cuenta realidades o delirios, nuestra confianza se
resquebraja pero queremos creerla, nos enfrentamos a nosotros mismos, el autor
consigue que participemos del suspense y, sobre todo, de la angustia de una
mujer que, no lo olvidemos, es un trasunto suyo (por eso la novela tiene gran
viveza y un ritmo que no decae e impele a continuar con la lectura). Y surge la
pregunta obvia, es decir, ¿por qué la narradora es una mujer?: “Cuando pienso en un personaje lo que me
planteo es que resulte creíble, da igual si es masculino o femenino; puesto que
iba a escribir una historia muy cercana a la mía, opté por una mujer por tres
razones: primera, para distanciarme un poco, para que no fuese mi propia
experiencia, para actuar como novelista; segunda, normalmente se atiende más a
los escritores que a las escritoras, se les da mayor cobertura, y sucede mucho
más que una mujer escriba dando voz a un hombre que al revés, me pareció que lo
mínimo que podía hacer era ponerme en los zapatos de una mujer; tercera, quería
escribir una especie de antídoto, si queréis llamarlo así, a una tendencia muy
acusada en las novelas de suspense donde las mujeres, sean más o menos
protagonistas, se apoyan en los hombres, basan su vida en la de ellos, incluso
se obsesionan por alguno, cuando en la realidad no es así: la mayoría de las
mujeres sabe cómo gestionar su vida. Por eso no quise a una damisela que
necesita a su caballero, sino a una mujer que puede salvarse a sí misma sin
tener que recurrir a los hombres”. Pero sí parecía un requisito imprescindible
escribirla en primera persona: “Desde el
principio, la pensé de este modo porque en el fondo es algo mío y quería contar
esos hechos así, guarecido por la ficción, desde luego. Mi próximo libro es
también un thriller psicológico, en esta ocasión con muchas referencias de y a
las novelas clásicas de detectives, sobre todo las de Sherlock Holmes y Agatha
Christie, empecé a escribirlo en primera persona pero no funcionaba y he
cambiado a la tercera”. Además, la novela funciona como un tiro porque está
contada en presente, lo vivimos y experimentamos al tiempo que Anna, por eso
aumenta nuestra confusión, nuestra inquietud, nuestra incapacidad para
anticipar determinados hechos: “Creo que
es algo clave a la hora de escribir una historia de suspense: de contarla en
pasado, se sabría desde el principio que la protagonista está a salvo y lo que
quiero es que el lector, según avanza la trama, no esté seguro de lo que está
pasando y, sobre todo, de lo que va a pasar”.
La mujer en la ventana nunca
pierde coherencia, lógica interna, no engaña al lector; de hecho, llegado a un
punto que lógicamente no se puede desvelar para que el golpe de efecto funcione
(y demuestre que no es efectista), el momento en hay que empezar a recolocar
piezas, uno no puede menos que volver hacia atrás y comprobar que, tal y como
hiciera Agatha Christie en El asesinato
de Roger Ackroyd (y así se lo reconozco porque me parece de justicia -y él
se queda boquiabierto por ser emparentado con una de las que considera mejores
novelas de misterio de la historia-), A. J. Finn juega limpio, es honesto, se
limita a hacer con nosotros lo que en el fondo queremos cuando nos adentramos
en una historia de este tipo: que nos engañen, que nos confundan, que nos
(dicho entre comillas) mientan, pero que todo tenga sentido al final, el puzle
se recomponga pero se puede revertir el proceso: “Nunca antes había escrito ficción y pensé sería la trama que lo que más
problemas iba a darme puesto que, tanto estudiando como laboralmente, escribir
era algo que ya había hecho a menudo. Sin embargo, fue al revés: tuve la
historia clara en 48 horas pero tardé un año en escribir la novela. Eso sí,
supe desde el principio cómo iba a terminar: he tenido muy malas experiencias
con finales que no son lo que uno espera o cierran mal la historia y es una
pena porque suele ser el final lo que más recuerdas de un libro y sobre lo que
centras tu valoración. Trabajé mucho para que el final fuese satisfactorio y,
aunque pueda sonar pretencioso, creo que es la mejor parte”. Y es ahí, como
en otras tantas cosas, donde más distancia toma con aquellos títulos con los
que se le ha comparado y que se han citado durante la charla (es decir, Perdida y La chica del tren), porque en ambos casos (y similares) lo que se
busca es engañar de mala manera, incluso mentir al lector, saltarse la
verosimilitud, ponerse el autor/la autora (especialmente Gillian Flynn) por
encima del lector, resultar pretenciosa y vacua, hacer trampas sin recato,
mientras que A. J. Finn nunca pierde de vista el deleite (y el corazón latiendo
desbocado) de quien está viviendo la novela al tiempo que su protagonista: “Lo que el género propicia, aunque no ocurre
más que de vez en cuando, es que la historia pueda vivirse en dos niveles: uno superficial
en que te gustan los giros, las sorpresas, pero rascando un poco se puede llegar
a disfrutar de una intriga mucho más profunda. La mayoría de las novelas negras
son como los crucigramas: te pones a resolverlo, te hace pensar durante ese
rato, una vez lo completas lo olvidas casi inmediatamente, porque sólo exige
que utilices el cerebro, es algo mecánico, no hay corazón ni sentimientos.
Siempre quise que mi novela funcionase de las dos formas, involucrando cerebro
y corazón, que los personajes dejasen alguna huella”. Y lo ha conseguido
con creces, compruébenlo ustedes mismos y después comentamos la jugada (eso sí,
sin spoilers, por favor, que nunca se sabe quién está leyendo o puede leer lo
que publicamos en la red).